La primera generación. Estudiantes que inauguraron la Facultad de Medicina de Bilbao en 1968
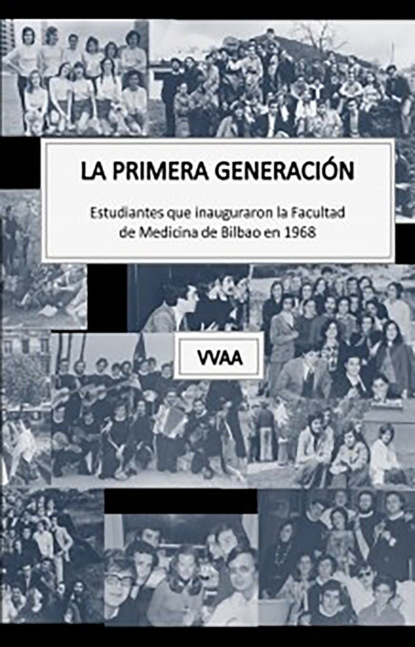
- -
- 100%
- +
Lo siguiente que sigo viendo es a mí misma conduciendo un coche recién comprado, detrás de un Renault 4L blanco, de noche, por una pista campo a través (para atajar) y llegar a otro pueblo. Estaba tan impactada que no me preguntaba ni a dónde iba, ni quiénes eran las dos personas del coche de delante, ni siquiera era capaz de pensar con qué me encontraría.
Lo único que quería era llegar sana, pues, aunque solo hacía cinco días que tenía mi flamante Seat 127, mis prácticas habían acabado cinco años antes, cuando saqué el carnet en Bilbao.
Angina o infarto, aquello me encontré. Manguito y fonendo como gran equipamiento y un botiquín básico que, muy previsora, me había preparado días antes, donde había una cafinitrina. Después, y rápidamente, en el coche del hijo al hospital.
El hombre salió de aquella y yo..., también. Nos caímos bien desde el principio. Con el tiempo, hasta me enseñó una de sus cajas fuertes para tener a buen recaudo, y no en el banco, su dinero. Levantó un ladrillo rojo del suelo y debajo había un hueco, donde cabía más de un billete.
Mi gente soriana, me enseñó a distinguir “dolor” de “daño”, cosa que me vino de perlas saber, y también me contaron que “estaba en Rusia” así, como suena. La película Dr. Zhivago se rodó en los campos de mis pueblos y aquel grupo de árboles en medio de la llanura por donde pasaba tres días a la semana para realizar la consulta en otro pueblo, era Varykino. Muchos de mis pacientes fueron extras. Yo no daba crédito, ¡con lo bonita que me había parecido a mí, Rusia, cuando vi la película!
Todavía hoy, en mi cumpleaños y todas las Navidades, hay personas que me llaman para felicitarme, aunque hayan pasado cuarenta años.
Como he mencionado anteriormente, el médico estaba disponible las veinticuatro horas del día, todos los días del año, excepto el mes de vacaciones, que siempre se disfrutaba, ya que el trabajo del ausente se le acumulaba al compañero del partido más cercano. Gracias a ese contacto podíamos tener una tarde o un fin de semana libre. Hoy día, eso sería totalmente imposible, pero en aquel momento no se le llamaba al médico por un resfriado a deshoras. Cuando te llamaban o localizaban para decirte que alguien estaba enfermo, lo estaba de verdad, ya podías correr.
Hubo un mes, durante mi primer verano, que tuve prácticas intensivas: me acumularon todos los pueblos a derecha e izquierda de la carretera que une Soria y el límite de Zaragoza: tres partidos médicos. Para poder estar más a mano, tuve que ir a vivir a un pueblo localizado en la mitad del trayecto. Con esas tres nóminas, una fortuna para mí, me casé, y lo hicimos en Soria, en la Ermita de San Saturio, junto a los álamos del Duero como los vio Machado.
Eduardo Úcar se acordará, porque vino desde Bilbao para estar con nosotros, no así José Luis Rubio que se casaba la semana siguiente. Eran dos entrañables amigos de aquellos años de Facultad, como la mayoría de los que nos acompañaron ya que, en Soria, había poca gente cercana.
Una de esas personas fue mi compañero y vecino de trabajo, tan novato como yo, recién salido del horno de Zaragoza. Fue él, precisamente, el que me convenció para presentarme a las Oposiciones Nacionales para ser Medico Titular, en Madrid. Decía que, aunque aquello no fuese mi futuro, tenía que intentar aprobarlas, porque la vida da muchas vueltas.
Lo hice, unas oposiciones de las de película en blanco y negro. Orales y escritas, con cinco miembros del tribunal mirándome y escuchándome. Aquel momento ocasionó el segundo subidón de autoestima que tuve. Debí de ir tan convencida de que aquellos exámenes no eran vitales para mí y, por lo tanto, tan relajada, que hice una exposición lo suficientemente buena como para que, al levantarme, me dieran la enhorabuena.
¡Que equivocada estaba! En efecto, aquellas oposiciones supusieron todo, para mi futuro y el de mi familia.
Ya estábamos en los 80. Nació mi primera hija. Fui a Bilbao para tenerla junto a nuestros padres y allí, no solo vio la luz ella, yo también, cuando vi entrar en el paritorio de Cruces a Adolfo Uribarren, para atenderme.
En el antiguo Hospital de Soria tuve unos buenos maestros, el jefe de Pediatría y el de Trauma, de los que intenté aprender lo que pude, yendo a pasar consulta con ellos, a días alternos, antes de pasar la mía en los pueblos.
Buenos años de apertura política, aunque difíciles.
Siempre en mi memoria aquel 23 de febrero del 81. Sola en mi casa de Soria (ya tenía permiso de Sanidad para vivir fuera del pueblo) con una niña de un año. Mi marido en Madrid haciendo lo que hoy sería un máster, en Ingeniería Nuclear, porque su titulación en Ingeniería Naval no servía demasiado para encontrar un trabajo, y la llamada de mi padre por la tarde para decirme que, si tenía algún aviso, fuese al cuartel de la Guardia Civil, para pedirles que me acompañasen al pueblo, que no se me ocurriera ir sola. Estábamos en pleno golpe de Estado. Un republicano de izquierdas asegurándose de que no le ocurriera nada a su hija, pidiendo la protección de, precisamente, la Guardia Civil.
Así era entonces la gente de España, lógica, cabal y concienciada. Hoy, en cambio y a mi entender, tenemos a “casi” muchos, que opinan de “casi” todo y no saben “casi” nada de lo que es racional.
A Soria dicen que se entra llorando y se sale…, llorando. También lo digo yo. En el 82 llegó otro cambio. Gracias a la estabilidad que me dio la oposición, pude ir detrás del trabajo de mi marido, a Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Más lejos aún de Bilbao que Soria, pero era lo natural y además íbamos mejorando. Allí encontramos los amigos que conservamos toda la vida, esos en los que siempre se confía. Bonitos y agradables años. En el Clínico de Salamanca, nació mi segunda hija. Fue en aquellos años cuando comenzaron a ponerse en marcha las primeras “zonas básicas de salud” con horarios normales y cuando llegaron las primeras guardias centralizadas en lo que se llamaba, Centro de Salud, que en realidad era el consultorio rural más grande y céntrico de toda la zona.
La gente charra es más reservada que la soriana, pero igual de respetuosa.
Allí tuve que solicitar al delegado de Sanidad que me quitase del cupo un pueblo, cercano a los otros, pero separado por un risco peligroso y, de noche, bastante tenebroso. Cuando durante un aviso nocturno tenía que cruzarlo, me armaba con un bisturí (sí, como lo cuento), porque sin teléfono, en carretera y sola (aunque había centro de salud, íbamos solos a los avisos urgentes), si alguien te paraba, no había otra defensa. Nunca tuve un problema de ese estilo, pero más valía ser precavido.
Eran tiempos en los que, en los despachos de las Delegaciones, no miraban, como ahora, la situación de los pueblos en un mapa para tirar una línea recta con la que calcular distancias. Entonces, oían más al médico, que hacía el trabajo y sabía de las dificultades para atender a todos de una forma lógica.
Llegó 1987 y de nuevo decidimos mejorar, yéndonos a Burgos. Yo, al Centro de Salud de Medina de Pomar, siguiendo el camino del nuevo trabajo de mi marido: en la central nuclear de Santa María de Garoña. Para aquel entonces ya había entendido que el deseo de hacer una especialidad hospitalaria, aparte de haber sido incompatible con el planteamiento de vida familiar que teníamos, no me habría reportado grandes cosas como profesional. De alguna manera, tampoco envidiaba la vida de mis compañeros de Facultad, porque su día a día era bastante más estresante que el mío, aunque yo no hubiera llegado a jefe de Servicio ni a gerente de ningún estamento, ni a un puesto en la política del País Vasco. La contrapartida se basaba en que mi calidad de vida era la que me satisfacía.
Pese a esto que digo aquí, me compliqué un poco la existencia. Venía enseñada sobre cómo empezaban a funcionar las Zonas Básica de Salud, o al menos, sabía un poco más que los compañeros con los que empecé a trabajar en Medina. Por ese motivo, me eligieron primera coordinadora del centro, lo cual acarreó satisfacciones, pero también desasosiegos (o cabreos).
Los jefes de las entonces ya denominadas Gerencias de Sanidad e Insalud, eran una mezcla de políticos según partido, y adictos a protocolos y despacho. Ahora recuerdo que me quedé de una pieza cuando uno de ellos, me dijo:
–Tú eres coordinadora del centro, no su representante sindical.
De esa frase, se puede deducir que no lo tuve fácil. A pesar de todo, en los veinte años siguientes, no me quedó más remedio que hacerme cargo de la coordinación, en tres ocasiones más. Entonces, mi forma de trabajo era menos individualista.
Siempre tendré que agradecer la buena relación, y el trabajo coordinado entre Medicina y Enfermería del que disfruté. Tengo buenos amigos de esa época.
Durante esos años, mis hijas se formaron y estudiaron para ser unas buenas profesionales. Pasado ese tiempo, por alguna gotera de salud que empezó a salir, decidí pedir el traslado a otro centro de salud cercano, pero más pequeño porque la demanda que tenía entonces ya era fuerte a pesar de estar en zona rural. Hacíamos guardias como continuación de la jornada de mañana y seguíamos con la consulta normal del día siguiente.
Llegó un momento, quizás por cansancio, en el que no me quedaba tranquila cuando el paciente salía de la consulta; tenía la sensación de que me había dejado algo en el tintero, de preguntar, explorar, o recetar. Así que me fui al centro de salud del Valle de Tobalina. Hubo quien no entendió que, a pocos años ya para jubilarme, “perdiera categoría” yendo a un centro menos “importante”, pero mi familia y yo lo teníamos claro: no solo iba a tener una menor carga asistencial, sino que la nómina a fin de mes, era la misma. A esto se añadió que pronto comenzábamos a librar tiempo al día siguiente de una guardia, lo que acumulaba el trabajo para el resto de los compañeros.
Fueron cinco años muy agradables, aunque no estuvieron libres de incidencias laborales.
Y de ahí, a la jubilación, el 1 de enero de 2014. Puedo deciros, que no echo de menos el trabajo y que creo que he gestionado muy bien ese paso, que dicen que es difícil de dar. Siempre he tratado de ser consecuente con mis decisiones e ideas y también de dar lo que a mí me hubiera gustado que me dieran en ese momento dentro de mis posibilidades.
Hoy tengo un niño y dos niñas que me llaman Abu y de los que no puedo estar más colgada. Quizás un día, ¡quién sabe!, uno de ellos quiera seguir el camino de Abu y tendré entonces que decirle que, siempre, se ponga al nivel de su paciente, que deduzca, que hable con él, que toque, que en definitiva sea también un poco “médico antiguo”.
Sigo viviendo en Medina, pero como buenos riojanos, alternamos las estancias en la casa de Briones, nuestro bonito pueblo, paisaje y tranquilidad. Creo que he dado suficiente a la Medicina, en todo este recorrido de mi vida y que la Medicina me ha correspondido de la misma forma. Estoy en paz con los pasos que he dado y también con los fracasos que he tenido por darlos.
Todo puedo resumirlo en que la decisión de matricularme para empezar en la antigua Escuela de Náutica fue acertada. Estoy satisfecha.
TODA UNA VIDA
Begoña Pérez Huerta
EL ORIGEN DE MI VOCACIÓN
Desde niña quise estudiar Medicina. Mi hermana pequeña sufrió una parálisis cerebral muy severa. Yo tenía seis años cuando ella nació y todos los días rezaba para que, al levantarnos por la mañana, fuera una niña normal con la que pudiéramos jugar mi otra hermana y yo. Cuando comprendí que esto no iba a ocurrir, de alguna forma decidí que tenía que aprender cómo ayudarle, y siempre he pensado que ese había sido el origen de mi vocación.
Recuerdo el cambio que la enfermedad de mi hermana supuso en nuestra familia. Se acabaron todas las actividades que habían formado parte de nuestra vida, como ir a la playa, al cine o pasear por el parque. Pero lo peor fue la tristeza de mis padres, la dedicación a ella con todo su amor. Nosotras crecimos rápido y yo ayudaba como podía en las frecuentes crisis epilépticas y los otros problemas que surgían de forma habitual. Para mi familia y para mí fue una buenísima noticia saber que la carrera se podría estudiar al lado de casa. Vivía en Deusto y el edificio de Náutica estaba muy cerca.
LOS AÑOS DE ESTUDIANTE. FACULTAD DE MEDICINA
Durante los cursos preuniversitarios había participado en movimientos católicos estudiantiles JEC (Juventudes Estudiantes Católicos), y me había integrado en un grupo cultural y de montaña, donde comencé a estudiar euskera y a conocer la cultura vasca.
El mayo del 68 marcaba un cambio de valores en la sociedad en general y nuestro entorno no era ajeno a todo ello. Vivíamos épocas convulsas con un grado de violencia importante y un deseo de cambio y de libertad que chocaba frontalmente con Estados de Excepción y realidades como el llamado juicio de Burgos (3-12-1970).
El primer curso –Selectivo–, por un lado, me resultó sencillo ya que significaba la continuidad de los estudios preuniversitarios, pero teníamos ganas de meternos en temas propios de Medicina, así que el día que el Dr. Moya nos explicó la estructura del ADN, nos contagió su entusiasmo. Era tan joven que en aquel momento me sentí casi médico, investigadora.
Recuerdo los paseos matutinos a casa de Roberto Lertxundi con María Asun Markiegi. Los tres estudiábamos unas horas antes del comienzo de las clases. Aprobé en junio, y el verano lo dediqué a estudiar euskera en un internado.
Detuvieron a varios amigos de Deusto y me vi abocada a marcharme de casa de mis padres durante una temporada, por temor a ser detenida. Perdí unos meses de asistencia a clase. Recuerdo que al volver a la Facultad le conté mi situación y mi temor al decano de Medicina, el doctor Gandarias; él me facilitó la reincorporación y yo trabajé duro para conseguir recuperar el tiempo perdido.
En marzo del segundo curso, me casé. Tenía diecinueve años, entonces a nosotros nos pareció razonable. Estoy segura de que nuestras familias no lo consideraron así. Ellos pensaban que dejaría de estudiar y que me convertiría solo en ama de casa, algo que nunca fue mi intención, ni la de Iñaki. Nos adaptamos bien a nuestra nueva vida.
Recuerdo las largas horas de estudio, en casa, en la biblioteca, con mi amiga Lola Ingelmo. La vida en el hospital de Basurto, deseando participar en cualquier actividad relacionada con pacientes reales.
Compramos a plazos una televisión pequeñita, pues mi marido tenía que esperarme muchas horas mientras yo preparaba exámenes.
El 21 de julio del 1973 nació mi hija Ainhoa, yo estaba en quinto curso. Recuerdo que, en el examen final de Patología Médica, el doctor Bustamante me vio tratando de girar la pala abatible para escribir, en la silla de clase, ya que el hueco era incompatible con mi avanzada gestación. Estábamos en el búnker, hacía mucho calor. Me dijo que utilizara su mesa y que, sin duda, mi hija nacería con amplios conocimientos de Medicina. Me sentí bien.
Durante el sexto curso compatibilicé las tareas de madre novata con los estudios y las prácticas en el hospital. Solía estudiar con mi hija colocada en una hamaca sobre la mesa, entre los apuntes. Mi sensación era la de que podíamos con todo, como así fue, y terminé en septiembre con la primera promoción.
Por supuesto, me perdí el viaje de estudios de fin de carrera; sin duda, renuncié a todo ello, pero nunca lo viví como una pérdida. El apoyo incondicional y el reparto de tareas con Iñaki, fueron claves y, en esa época, sin él nada de lo que narro habría sido posible.
Mantuve mi objetivo de terminar siendo médico, a pesar de lo revuelto que estaba el mundo que nos rodeaba, los enormes cambios sociales y políticos. Debido a mi prematura incursión en política, me dediqué luego a estudiar, y participé de forma discreta, alegrándome o sufriendo, los numerosos acontecimientos de todo tipo que se sucedieron a lo largo de esos años.
MI VIDA PROFESIONAL. HOSPITAL DE GORLIZ
Al terminar la carrera, seguía en mi empeño de ayudar a mi hermana o a otros niños con problemas similares, así que presenté la solicitud para trabajar en el Hospital de Basurto como meritoria, en el Servicio de Rehabilitación, con el doctor Araluce.
Compartí la experiencia con mi amiga Amaia Sojo; éramos las primeras mujeres médicas del Servicio y nuestro jefe implantó unas normas estrictas sobre cómo debíamos ir vestidas: siempre vestido o falda, y tanto el peinado, calzado y, en general, nuestro aspecto debía ser perfecto. Todo ello debajo de la bata blanca escrupulosamente limpia y planchada. A veces nos enfadaba; otras, nos divertía, pero si queríamos trabajar con él, había que cumplir.
En realidad, lo de la vestimenta no era más que un reflejo de la calidad humana que, lo mismo que la científica, se respiraba en el Servicio. El paciente era tratado con un respeto y atención exquisita, y debíamos empatizar con su situación física y psicológica tratando de forma consciente de ponernos en su lugar, para conseguir su máxima recuperación. Durante toda mi vida profesional, he tratado de conservar esas enseñanzas.
Trabajaba en el Servicio de Rehabilitación cuando se convocó una plaza de médico interno en el Sanatorio de Gorliz, donde en aquel momento el doctor Naveda atendía a los niños afectados de parálisis cerebral, tanto de Bizkaia como de territorios limítrofes. Mi hermana había fallecido hacía poco tiempo, pero no dudé en solicitar la plaza.
Llegué al sanatorio el 15 de mayo de 1975. El primer día me presenté al director médico y, después de saludarme amablemente, con la mayor naturalidad me dijo que habían venido unas personas a conocer las instalaciones del centro y que él no podía acompañarlos por estar ocupado, que se las enseñara yo misma. Recuerdo que subí con las visitas en un ascensor y a la primera persona que vi le pedí que, por favor, viniera con nosotros. Así lo hizo y visité el sanatorio por primera vez con aquellos desconocidos. Cada vez que he acompañado a alguien a recorrerlo, he recordado aquella desconcertarte visita.
El sanatorio de Gorliz, en ese momento atendía a niños con secuelas de parálisis cerebral, poliomielitis y patología musculo esquelética. La gran mayoría estaban ingresados por largos periodos de tiempo. Además de las tareas inherentes al trabajo como médico, participábamos activamente organizando concursos de cuentos, pintura, sardinadas en los jardines, y muchas actividades más. Pocos niños caminaban, la mayoría se desplazaba en silla de ruedas o en la misma cama. Lo que mejor recuerdo es la alegría con la que participaban, y que lo hicieran casi todos.
Yo me incorporé al área de Rehabilitación de Parálisis Cerebral. El doctor Jaime Naveda era su responsable, una persona muy humana y un gran profesional. Vivía por y para su trabajo, siempre estaba disponible, tanto para los niños ingresados, como para nosotros. Recuerdo que aparecía oportunamente cuando en el Cuarto de Urgencias necesitábamos ayuda.
Él fue mi profesor y mentor en esta etapa profesional. Unos años después, fue nombrado director médico. Recuerdo que los pocos meses en los que ejerció como tal, hasta su fallecimiento en un accidente, la mayoría de los médicos nos poníamos de acuerdo para evitarle problemas que pudiéramos resolver.
Los niños con parálisis cerebral hacían estancias prolongadas. Se trataba de casos con una severa incapacidad funcional, frecuentemente con una inteligencia conservada. En el sanatorio, además de los cuidados básicos, seguían un programa de rehabilitación, se realizaban las cirugías correctoras necesarias y se adaptaban las ortesis que ayudaran a conseguir la máxima independencia tanto en la marcha, en alimentación y en autocuidado.
Existía una escuela autorizada por el Ministerio de Educación donde todos los niños ingresados seguían los cursos escolares de forma oficial. Acudían en cama a la escuela, o bien las maestras daban clase en las salas de hospitalización. Era habitual que, al ser una enseñanza más individualizada, los niños salieran de alta habiendo mejorado también desde el punto de vista escolar.
Para los niños afectos de parálisis cerebral el aspecto educativo era fundamental. En esa época estos niños no estaban escolarizados y en el sanatorio se les abría una puerta que resultó ser clave para muchos de ellos; varios acabaron estudios superiores, para alegría e incluso desconcierto de sus propias familias.
Dado que las visitas de la familia casi siempre eran escasas, el personal que les atendíamos nos convertíamos de alguna forma en sus sustitutos. Recuerdo que con frecuencia alguno de estos niños pasaba el fin de semana en mi casa con mis hijos. Contaba con el permiso verbal de sus padres y en aquel momento eso era suficiente.
Pero, claro, tenía tantísimas guardias que Iñaki y yo decidimos trasladarnos a vivir a Gorliz. Ya había nacido mi segunda hija y así, al menos, estaba cerca de los míos. Durante las guardias yo era la única médico, tanto para los niños ingresados como para la atención de la zona, incluidos los visitantes de la playa en época estival. Lo recuerdo como muy estresante. Al Cuarto de Urgencias acudía todo tipo de patologías, accidentes leves y graves de carretera, ahogamientos. Contábamos con la ayuda de una monja enfermera, Sor Rosa, que fue la que me enseñó a mantener la calma en todo momento y gran parte de las técnicas que necesitaba conocer. Me hice experta en sacar anzuelos de cualquier localización, y desde entonces no paso detrás de ningún pescador que esté maniobrando con la caña.
Al recordar todo esto, pienso en el importante avance social en la atención sanitaria que hemos tenido la suerte de vivir desde aquellos años. En ese momento, los medios de comunicación con Gorliz eran malos, el número de ambulancias escaso; si se producía un accidente grave en la zona, el tiempo de respuesta era enorme comparado con la atención actual: hospital en Urduliz, red de ambulancias medicalizadas, e incluso el helicóptero de Osakidetza que ocasionalmente veo volar sobre mi casa.
En relación con estos cambios sociales y sanitarios, se fue haciendo evidente de forma progresiva la necesidad de trasformación del sanatorio. Desde su origen, en el año 1919, como pionero para tratar la tuberculosis ósea infantil, siempre había sabido adaptarse a la demanda sanitaria, pasando a tratar las secuelas de poliomielitis, las deformidades osteoarticulares severas y, posteriormente, la parálisis cerebral. El centro había ayudado a paliar las secuelas de la malnutrición por efecto de cada uno de los momentos difíciles de la historia de nuestro país. Incluso para garantizar su auto abastecimiento de comida de gran calidad para los niños, desde sus orígenes la Diputación contaba con una granja en la zona.
En 1985, cuando la titularidad del Hospital de Gorliz se trasfirió de la Diputación de Bizkaia a Osakidetza, puede considerarse que el centro estaba en crisis. Fue la época en la que su objetivo sanitario chocó con la realidad social. La patología infantil estaba remitiendo en el conjunto de la población. En ese momento, Gloria Quesada fue nombrada directora gerente, para efectuar los cambios.
Hubo protestas de varios padres, incluso algunos se subieron al tejado y aparecieron en prensa las imágenes; también de los cirujanos ortopedas que fueron trasladados a otros hospitales de Bizkaia. En la plantilla quedamos los médicos rehabilitadores, y se contrataron internistas. Se iniciaron las obras de remodelación de todo el hospital. Casi sin darme cuenta, empecé a colaborar con Gloria, sobre todo en las tareas que tenían que ver con la modernización del archivo clínico, el inicio de los sistemas informáticos, la farmacia y la creación del Servicio de Admisión.
Se establecieron los criterios de admisión de pacientes, ya no había limitación de la edad y debían ser potencialmente susceptibles de mejoría con tratamiento rehabilitador. Durante varios años yo fui la responsable de aplicar estos criterios. Existía un riesgo claro de que el hospital se convirtiera en una residencia asistida, y eso no era lo que se esperaba que hiciéramos. Recuerdo cómo los primeros pacientes que ingresaron venían a quedarse, y sus familias también coincidían con esa pretensión. En muchas ocasiones la severidad de la incapacidad funcional, con escasa mejoría hacía que el alta fuera un momento complicado y era necesario el apoyo de la asistencia social para hacerlo posible.

