La primera generación. Estudiantes que inauguraron la Facultad de Medicina de Bilbao en 1968
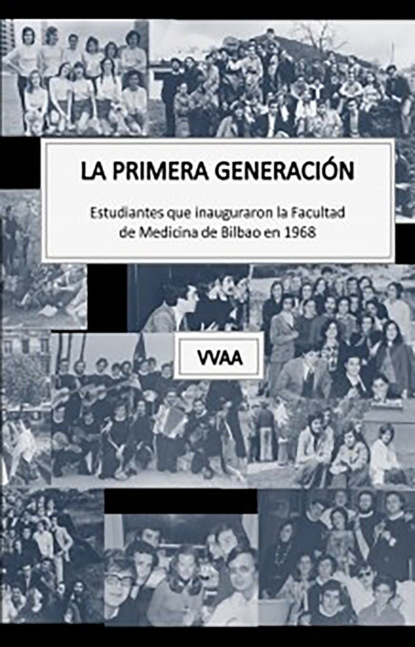
- -
- 100%
- +
El hospital seguía en proceso de reconversión y, durante años, fue preciso un seguimiento continuado para mantener la misión que se le había encomendado. En 1993 el Gobierno Vasco aprobó el plan Osasuna Zainduz. Estrategias de cambio en la sanidad vasca. Gloria Quesada lo explicó y compartió con nosotros en desayunos de trabajo que se sucedieron hasta que conseguimos integrarlo en nuestra dinámica de trabajo. Términos como calidad y eficiencia pasaron a formar parte del vocabulario.
En el año 1994, Gloria me pidió que asumiera la Dirección Médica. Así empezó mi etapa profesional en la gestión. Me formé durante dos años en un curso de EADA.
Desde que me encargué de la admisión de pacientes, empezó la relación con los profesionales de los Servicios que nos derivaban desde otros hospitales, sobre todo del Hospital de Cruces, el traslado de personas con déficits funcionales severos, que no precisaban estar en un hospital de agudos. Se facilitaba así su gestión de camas y a nosotros nos llegaban los pacientes que se beneficiaban de nuestra atención específica.
Al asumir la dirección, comencé a acudir como parte del equipo a los “controles de gestión” con las altas jerarquías de Osakidetza, donde se hacía un seguimiento pormenorizado de nuestra actividad asistencial dentro de la red sanitaria, como hospital de media y larga estancia.
Recuerdo el día en el que el consejero de Sanidad, el doctor Iñaki Azkuna, vino al centro y nos encargó crear una Unidad de Cuidados Paliativos. Hicimos todo lo necesario para poder organizarla. Se creó con personal voluntario y fueron los Dres. Pedro Sagredo y Valentín Riaño los responsables médicos. Desde el principio fuimos conscientes de que nuestra Unidad debía atender a cualquier paciente susceptible de cuidados paliativos sin limitarnos al paciente oncológico que, de alguna manera, era el paciente tipo de esas unidades.
De esta forma ingresaron un número importante de personas en estado vegetativo persistente. La mayoría eran jóvenes, con familias muy afectadas psicológicamente. En ese momento contamos con la ayuda del doctor José Mari Ayerra, médico psiquiatra, quien organizó unos grupos de apoyo dirigidos a familiares de pacientes ingresados, abiertos al personal y a los que acudí desde el inicio. Dentro del grupo y bajo su dirección surgían también los temas que podían ser motivo de conflicto. Desde la dirección, yo tenía la oportunidad de incidir en ellos.
Desempeñé la dirección médica durante diez años, hasta mayo del 2004, cuando me nombraron directora gerente. Aunque hubo, cómo no, aspectos mejorables en las herramientas de gestión de las que disponíamos, durante aquellos años el hospital se consolidó como centro de media y larga estancia, y en la Unidad de Paliativos siempre había pastas o bombones de los familiares de los pacientes ingresados. También se siguió ampliando la red de consultas y gimnasios de rehabilitación ambulatoria que, además de cubrir las necesidades del propio hospital, se extendió de forma progresiva a la Comarca Uribe y a Comarca Interior.
ETAPA PROFESIONAL EN LA COMARCA INTERIOR
Mi plan de jubilarme en el Hospital de Gorliz se malogró cuando me nombraron directora gerente de Atención Primaria en Comarca Interior. Fui nombrada en diciembre del 2005 y salí de mi área de confort, en todos los sentidos.
Yo no conocía la Atención Primaria. Hice una inmersión completa en una comarca muy dispersa geográficamente, que abarca, en la costa, desde Bermeo hasta Ondarroa, y confluye hacia el interior por el linde con Gipuzkoa hasta llegar a territorio alavés donde se ubican las Unidades de Laudio y Aiara. Dividida en diecisiete Unidades de Atención Primaria, cada una de ellas con un jefe de Unidad. El equipo de dirección estaba incompleto pues faltaba la figura de la dirección médica, a la que se incorporó el Dr. José Luis Balentziaga, JUAP de la Unidad de Durango.
La estructura fundamental estaba consolidada, pero existían retos como: mejorar la relación con el hospital de Galdakao, dinamizar el Consejo Técnico como órgano de asesoramiento y participación de los profesionales en la gestión de la comarca, revitalizar y dar continuidad a las comisiones, certificaciones ISO, consolidación de la historia clínica informatizada Osabide, mejora de las infraestructuras.
Empezó a hacerse evidente el déficit de médicos, tanto de pediatras como de médicos de familia. La gestión de los cupos, de los tiempos por consulta y, sobre todo, la cobertura de las suplencias resultaba ser una tarea muy compleja. La gran dispersión de la comarca añadía un punto de complejidad muy importante.
Con respecto a las infraestructuras, había que tener en cuenta que el número de centros era cuarenta y cinco, ya que cada Unidad abarcaba varios pueblos con su centro asistencial; la Unidad de Gernikaldea abarcaba diecisiete.
La necesitad de nuevos edificios o acondicionamiento de los existentes formaba parte de la rutina de trabajo. Para todo ello había que contar con los ayuntamientos, con Osakidetza, con dotación presupuestaria del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, y con la colaboración de la Dirección de Arquitectura.
Durante este tiempo se construyeron e inauguraron dos nuevos centros, en Lemoa y en Bermeo. Mientras construían este último, la implicación de los usuarios era tan importante que en cada visita de obra que realizaba el equipo de arquitectura, al que nos solíamos unir el director económico de Comarca, Antón González y yo misma, nos encontrábamos pegatinas amarillas pegadas en todos aquellos lugares que debían ser revisados para corregir defectos o hacer mejoras. La gente de Bermeo quería que su Centro de Salud quedara perfecto. El día de la inauguración tuvimos la impresión de que estaba presente todo el pueblo.
ÚLTIMA ETAPA PROFESIONAL
En marzo del 2008 falleció mi marido de forma repentina, tenía 60 años. Mi vida cambió de forma brusca. No me sentía con la fuerza ni la capacidad mental necesarias para desempeñar la tarea de forma adecuada, y solicité poco después el cese a la dirección de Osakidetza.
Seguí durante unos meses un reciclaje para poder incorporarme al trabajo asistencial como médico rehabilitador, la mayor parte con la doctora Conchi Múgica en el Servicio de Rehabilitación del Hospital de Cruces. Volví luego al Hospital de Gorliz donde trabajé pasando consulta en diferentes ambulatorios dependientes del centro.
FIN DE LA CARRERA PROFESIONAL Y SITUACIÓN ACTUAL
En mayo del 2012 y ante una sensación de agotamiento extremo, le pedí ayuda a un amigo médico. Fui diagnosticada de adenocarcinoma de pulmón.
Tuve conciencia de que quería vivir, en un momento en el que creía que eso no me importaba demasiado. La realidad se impuso y me obligué a espabilar, optando claramente por la vida.
Tuve mucha suerte, porque sigo aquí y porque conté con el apoyo de mi familia y de antiguas compañeras del hospital, que me cuidaron y acompañaron durante todo el posoperatorio, y la convalecencia después de cada una de las sesiones de quimioterapia.
Con el cáncer se acabó mi vida profesional.
También en estos años me han ocurrido cosas buenas. A destacar, como buenísima, el nacimiento de mi primera nieta, con la que sigo teniendo una relación especial, ya que por suerte hemos compartido muchas horas. Luego llegaron las hijas de mi hijo, unas gemelas maravillosas, y, por último, la chiquitina de la casa, que ahora tiene tres años y es lo más cariñoso del mundo.
Nunca deseé ni pensé en desarrollar una actividad distinta a la que me condujo mi tempranísima vocación: la Medicina.
Actualmente, me dedico, en primer lugar, a estar disponible para mi familia, quiero que así lo sientan. Creo que la experiencia acumulada y el cariño incondicional les puede servir a mis nietas para darles esa seguridad tan necesaria en la vida.
Disfruto de aficiones como la lectura, pintura, escritura, el arte románico, el bricolaje o cuidar a mi pequeño zoológico (perro, gatos y gallinas). Tengo la suerte de vivir en plena naturaleza, con unos atardeceres mágicos y puestas de sol sobre el mar que casi a diario fotografío, pues cada día me siguen impactando. En ocasiones, me visita un zorro con la intención de alimentar a sus crías con mis gallinas, y los jabalíes me ayudan a escarbar la tierra donde consideran oportuno.
Mantengo amistades de cada una de las etapas de mi vida, y disfruto enormemente de su compañía.
Por suerte, estoy viviendo un momento dulce y lleno de paz.
SENDAGILEA NI?
Marijose Irizar Aranburu
Soy la única de nuestra promoción, creo, que no ha ejercido como médico. He trabajado como irakasle de Matematika, Natur Zientziak, Biologia-Geologia y Fisiologia.
Nací en 1951, el día internacional de la mujer trabajadora, en Beasain, pueblo industrial con muchas y conocidas empresas como CAF, INDAR…
Mi lengua materna fue el euskera, idioma que en la adolescencia y por razones de sobra conocidas olvidé casi por completo. Estudié en mi pueblo hasta preu, que lo cursé en Donostia, en el Instituto Peñaflorida. En aquel entonces, en San Sebastián solo había dos institutos, Peñaflorida, femenino y Usandizaga, masculino. Después de examinarnos en Bilbao (en Sarriko), llegó el curso 1968-69 y comenzó su andadura la Universidad Autónoma de Bilbao, en la Escuela de Náutica, de Deusto. De nuestro grupo de preu fuimos cuatro, y nos matriculamos en Selectivo de Ciencias. Hasta entonces, mi asignatura preferida había sido Matemáticas, pero en preu nos enseñó Biología Jesús Altuna y cambié de parecer. Surgieron mis dudas, ¿Biología o Medicina? En nuestro Selectivo estudiamos Matemáticas, Física, Química, Biología (las cuatro que estudiaron también los de Medicina) y Geología (me gustó mucho). Al año siguiente me decanté por Medicina. Conocí a Lola Ingelmo y no me separé de ella hasta finalizar la carrera. En aquella época tuve plena conciencia de dónde había nacido y empecé a avergonzarme por no ser capaz de hablar euskera. Lo tenía que recuperar, y en los Pasionistas de Deusto empezó mi alfabetización.
Gaur egun gazteleraz idaztea arrotza suertatzen zait oso, baina gure promozioko gehienak erdaldunak direnez, behartuta sentitu naiz hausnarketa hau espainolez egitera.
Sigo con el segundo año: Lola y yo estudiábamos prácticamente todas las tardes los apuntes que habíamos tomado en las clases del día. Nos lo pasábamos bien, reíamos, cantábamos y…, trabajábamos. Congeniamos muy bien a pesar de ser ella tan abierta y yo tan tímida.
En marzo de 1971 mi aita falleció repentinamente de un ictus. Yo había cumplido veinte años diez días antes. Cursábamos tercero, y habían empezado mis dudas: “¿quiero o no ser médico?” o “¿me atreveré a ser médico?”. Y llegó mi gran crisis. La pérdida del aita fue muy fuerte para mí y me tambaleé incluso “profesionalmente”. Habíamos empezado a hacer prácticas en el hospital y comprobé que en ese mundo no me sentía cómoda. Estudiar, adquirir conocimientos, me resultaba interesante pero no imaginaba mi futuro trabajando como médico. Con la muerte de aita pensé que era el momento idóneo para olvidarme de la Medicina. Él trabajó como agente comercial industrial siendo su sueldo el único que entraba en nuestra casa. Ama se dedicaba al cuidado de sus seis hijos y de sus padres que vivían con nosotros, estaban enfermos y eran totalmente dependientes.
Ante la nueva situación alguien tendría que sustituir al aita en su trabajo, ¿por qué no yo? Era la segunda de seis hermanos, tres chicos y tres chicas. El mayor tenía veintiún años y estudiaba Arquitectura, su gran pasión. El menor, de nueve años, pertenecía a la primera promoción de la ikastola de nuestro pueblo. La familia decidió que el arquitecto abandonara sus estudios para trabajar en la industria. ¿Por qué no yo? Mis razones no convencieron… ¿Una chica desarrollando ese trabajo? Nuestro aita habría opinado distinto. Era un gran autodidacta, músico, escritor, gran conversador, psicólogo con sus amigos, pedagogo con sus hijos y tenía muy claro que sus seis chicos y chicas tenían que ir a la universidad.
Ayudé a mi hermano ejerciendo de secretaria (anteriormente ya lo había hecho con mi aita y conocía el trabajo), sobre todo en vacaciones, mientras proseguía con mis estudios. Me gustó sobre todo la Otorrino y pensé incluso en especializarme, pero al terminar la carrera fui incapaz de meterme en ese mundillo. Aún y todo solicité hacer el rotatorio en la Residencia Sanitaria de Donostia donde había hecho prácticas los veranos. La solicitud fue aceptada pero finalmente la rechacé. Estuve unos meses sin saber qué hacer. Me “llovieron” las ofertas de trabajo. En Gipuzkoa había demanda de médicos que hablaran y escribieran bien en euskera. Me propusieron trabajar en la Clínica San Miguel de Beasain, en el Hospital de Arrasate…, pero no me sentía con fuerzas para ejercer la Medicina. Tuve la ocasión de trabajar como profesora en una ikastola recién inaugurada en Donostia. La experiencia me gustó y desde entonces he trabajado con alumnos adolescentes, madres y padres (menos) hasta la jubilación. Durante los primeros años tuve que enfrentarme a la falta de textos en euskera (los sábados creábamos el material para la semana tirando de multicopista). Nuestra formación ha sido constante; un cursillo tras otro para estudiar euskera técnico, metodología, psicología, pedagogía, sexología… Hemos “sufrido” cambios de leyes y reformas en el plan de estudios… He trabajado muchísimas horas aparte de la permanencia en la ikastola. Ha sido en parte un trabajo de militancia y me he sentido bien.
De mi paso por la Facultad de Medicina guardo gratos recuerdos y amistades (Bittori Astobiza, Begoña Gutiérrez, Begoña Pérez Huerta, Karmele Gómez Gallastegi, Maite Urizar, Aintzane Saitua, Garbiñe Amezaga, Itziar Gandarasbeitia…). ¿Anécdotas? Varias. Recuerdo nuestra protesta para que Carlos Castilla del Pino fuera nuestro profe de Psiquiatría. También mi primera experiencia en el Hospital de Basurto. Tuve que hacer una historia clínica a una paciente ingresada un par de días antes. La conversación fue muy fluida, la señora me contó muchas cosas, pero cuando me preguntaron el posible diagnóstico, no supe qué contestar. Era alcohólica y los profes subrayaron, “no olvides nunca que los alcohólicos mienten”. Y en un examen de Anatomía, el examinador me señaló un agujerito del cráneo. Al decir el nombre traté de pasar el estilete por el agujero, pero mi tembleque era tal que tardé un buen rato. El profe dijo:
–Señorita, creo que su futuro lo tiene garantizado como cirujana.
Hori lotsa! ¡Qué vergüenza! Tengo que aclarar que mi pulso siempre ha sido… Y, cómo no, sigue siendo. Estas cosas no mejoran con la edad.
En fin, en Bilbao he sido Joxpi y en Beasain y Donostia Marijose.
Estoy deseando leer vuestros relatos. Mila esker eta beti arte.
MIS HISTORIAS
Adolfo Uribarren Zaballa
LA IMPROVISACION
En agosto de 1968, mi padre me propuso ir a formalizar la matrícula y escoger colegio mayor en Zaragoza para que estudiara Medicina. Yo había elegido esa carrera un poco porque me gustaba y otro poco porque no tenía Matemáticas, que no se me daban muy bien. Pero el jueves de aquella semana apareció en El Correo Español El Pueblo Vasco la noticia de que se instauraba en la Universidad Autónoma de Bilbao, la Facultad de Medicina desde ese mismo curso, por lo que ya no había que trasladarse para estudiar mi carrera. La noticia me dejó un poco perplejo. No creía posible que en dos meses se pudiera poner en marcha una facultad de esa complejidad. Además de frustrar mis expectativas de salir de casa, que me hacía mucha ilusión.
Los responsables de la idea solucionaron el problema inmediato poniendo un curso Selectivo (no se podía pasar a segundo sin aprobar todo el curso) de cuatro asignaturas semejantes a las que se daban en primero de Ingenieros Industriales, que era la Facultad más consolidada en Bilbao. Así es que tuvimos que empezar por estudiar Matemáticas, Física y Química con profesores de la Escuela de Ingenieros y además Biología, para que pareciese un curso de Medicina. Esta asignatura nos la impartió Cebreiro, que no tenía experiencia docente, pero que era un hombre simpático, titular de una farmacia en Bilbao, que cayó bien.
El curso se realizó en la antigua Escuela de Náutica, en Deusto, que había quedado sin función al trasladarse a Santurce. Conseguí aprobar tres asignaturas en junio, y las Matemáticas en septiembre con algunos sudores. Además, me lo pasé estupendamente haciendo muchos amigos y visitando el Gallastegui, famosa tasca de Deusto, donde nos reuníamos de vez en cuando.
Para el segundo curso, la Facultad, milagrosamente, siguió poniéndose en marcha. Construyeron un pabellón en el Hospital de Basurto, que todavía dura, ampliado. Contrataron profesores jóvenes y entusiastas procedentes de Valladolid. Y hasta consiguieron el cadáver de un legionario que, partido en cuatro partes, nos entregaron para diseccionarlo y que el bedel guardaba en una piscina de formol todos los días. En el lugar donde estaba la piscina todavía huele a formol.
Las instalaciones eran precarias, la docencia entusiasta y la investigación ausente, pero empezamos a estudiar lo que pretendíamos desde el principio. El Dr. Lara nos daba, a nuestro grupo, Anatomía con unos esquemas realizados estupendamente por nuestro compañero Pepe Canduela en una pizarra, sin ayudas digitales, que ahora valoro como de gran mérito y que serían la envidia de los actuales alumnos. Tenía pocos años más que nosotros y eso le hizo no saber si ser amigo o maestro, lo que causó algunas situaciones de compadreo con algunos alumnos y distanciamiento con otros. La Histología estuvo a cargo de Juan Domingo Toledo y un séquito de profesores y profesoras que trabajaban en el Hospital de Basurto. Y la Bioquímica nos la impartió Juan Manuel Gandarias, que era el típico catedrático de Salamanca, ya bregado en impartir clases y que, por su experiencia, fue nombrado decano al año siguiente.
Como el pabellón construido desde el segundo curso se hacía pequeño nos hicieron otro pabellón más pequeño, cerca del de San Pelayo, que llamamos “el bunquer”, donde dimos las asignaturas de los últimos cursos.
Todo sabía a nuevo, que no quiere decir que fuera malo.
LA ENSEÑANZA
Ya he mencionado que el primer curso pasó sin pena ni gloria. En el segundo curso empecé a disfrutar del estudio de la Medicina. El conjunto de las asignaturas era como yo lo había imaginado. Me acercaba a desentrañar cómo funciona la máquina que es el cuerpo humano. Ese era mi interés.
En tercero seguimos aprendiendo, pero empezaron a surgir problemas de precariedad en prácticas y laboratorios y como éramos muy reivindicativos la tramamos con la asignatura de Microbiología, a la que llegamos a renunciar con el fin de estudiarla más concienzudamente en el siguiente curso. No he conocido ningún caso similar.
En cuarto, apareció el profesor Luis Piniés seguido de un montón de profesores que se sentaban en primera fila para adular al maestro. Y el maestro el primer día habló del enfermo blanco, el segundo día habló del enfermo azul y el tercer día del enfermo amarillo, sacando cada día a un compañero al que interrogaba sobre la anemia, la hipoxia o la hiperbilirrubinemia. No puedo olvidar que cuando sacó el tercer día a una compañera, alguien, que no me puedo acordar de quien fue, le dijo a Piniés que “ya estaba bien de enfermos de colorines”. Se armó la marimorena y terminamos abandonando el aula. Don Luis no volvió a aparecer por clase en los pocos días en los que la Facultad estuvo abierta ese año. Protestamos por todo. Lo docente y lo político. Y las fuerzas del orden nos cerraron la Facultad intermitentemente desde noviembre a mayo.
Yo, que venía de un colegio donde la disciplina era férrea y la formación política más bien escasa, no alcanzaba a comprender el motivo de las manifestaciones y huelgas que algunos compañeros, que tenían más inquietudes políticas que yo, organizaron a lo largo de nuestra estancia en la Universidad, aunque también estaba en contra del régimen dictatorial que teníamos. Así, en primero tuvimos que enfrentarnos por primera vez a los grises que, tras una manifestación en los jardines de la Facultad, nos hicieron entrar en clase en manada y salir de uno en uno con el DNI en la mano, y en cuarto nos cerraron la Facultad prácticamente siete meses del curso. Los acontecimientos políticos que coincidieron en ese año, como el juicio de Burgos, justificaban de sobra muchas de nuestras protestas.
Durante los dos últimos cursos estos problemas bajaron mucho en intensidad porque la dificultad de estudiar las asignaturas, que en otras facultades de Medicina se realizaban en tres cursos, nosotros las hicimos en dos y el asunto se transformó en una gymkhana para tratar de aprobar todas las asignaturas. Cuestión que conseguimos solo treinta y tantos de los 250 alumnos que empezamos en 1968.
No me olvidaré de que durante el cuarto curso, Marije Rúa y yo intentamos realizar algunas prácticas en el Servicio de Medicina Interna que dirigía el Dr. Piniés porque conocíamos al Dr. Salinas, que trabajaba allí y que amablemente cargó con nosotros mientras pasaba visita, hasta que un día, que apareció Piniés, y tras hacer como que no nos veía, nos echó de su Servicio “porque para hacer prácticas allí, era necesario tener aprobada la patología general”
También fue importante para mí la manera de empezar la asignatura de Ginecología. El Dr. Usandizaga se presentó en clase con una palangana en la que yacían los restos de un feto en el que hubo que realizar una basiotripsia y empezó sus enseñanzas diciendo “esto es la obstetricia” Los alumnos sufrimos un shock que para mí fue determinante porque estuvo a punto de acabar con mi vocación de ginecólogo, pero que se transformó en que mi ideal fuera desde entonces realizar una obstetricia en la que aquello no ocurriera nunca jamás. Y así he dedicado toda mi vida profesional a que los fetos se conviertan en recién nacidos lo más sanos posible.
Otro profesor que dejó huella fue Don Manuel Hernández. A mí me parecía de una exigencia inhumana. A las ocho en punto comenzaba su clase de Pediatría y cuando acababa se iba a su Servicio seguido de todos los médicos que trabajaban con él, y al que había estado de guardia toda la tarde y noche para las urgencias de puerta, las plantas y los partos, se le requería para ser examinado de todas sus actuaciones de la jornada. He visto llorar a más de uno. Luego invitaba a un café.
En su Servicio veía a los pacientes de la Seguridad Social y a sus enfermos privados durante la misma jornada. Cosas del Hospital de Basurto de 1973.
Lo que a mí me pareció el colmo de su manera de ser jefe de Pediatría, fue cuando mi novia le solicitó plaza de agregado (forma de trabajar como interno, pero sin cobrar) para especializarse en Pediatría, y se la negó porque había observado que salía conmigo y suponía que querríamos casarnos, lo que era incompatible con hacer la especialidad en su Servicio.
Me lo encontré en un congreso años más tarde cuando era jefe de Servicio de Pediatría en un Hospital de Madrid y me confesó que no entendía nada. Yo creo que era un gran médico, un gran profesor y que tenía buenas intenciones, pero era un producto de la época.
A pesar de las dificultades de la improvisación y las carencias, que sin lugar a duda las hubo, nuestras prácticas fueron mucho mejores de lo esperado. El hecho de ser pocos alumnos y la ilusión que pusieron muchos de los profesores, hizo que nos acogieran con entusiasmo y que fueran muy cercanas a los enfermos y a los profesores que nos impartían las diferentes asignaturas.
En el verano entre quinto y sexto surgió la posibilidad de hacer una oposición a alumno interno y me pareció una gran oportunidad. Conseguí sacarla junto con Luis Larrea, y me presenté al Dr. Usandizaga que me introdujo en el Servicio de Ginecología. Allí, además de hacer buenos amigos, me facilitaron realizar guardias como si fuera un interno de la época y aunque me ocupó todos los sábados de aquel año, me permitió hacer mis primeros trece partos, lo que me dio una gran ventaja cuando al terminar la carrera empecé a realizar la especialidad.
SUCEDIDOS

