De Túpac Amaru a Gamarra: Cusco y la formación del Perú republicano
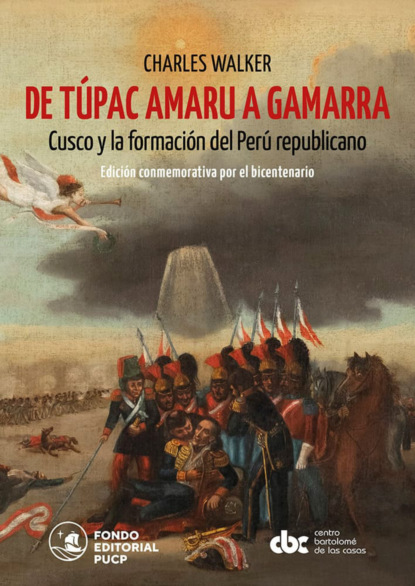
- -
- 100%
- +
Socialmente, en este período la división entre quienes eran indígenas y quienes no lo eran dio forma a la sociedad cusqueña más que cualquier otra cosa, como se observará en el presente estudio, en cuyo centro están las dicotomías raciales que persistieron e incluso se fortalecieron en la República. En 1827, aproximadamente el 75% de la población del Cusco estaba conformada por indios, quienes constituían alrededor de la mitad de la población de la ciudad del Cusco.27 En 1845 el 84% de los indios registrados en las listas de contribuyentes vivían en las comunidades —algunas ubicadas en la ciudad del Cusco— y el 16% restante vivía en las haciendas.28 Hay que señalar que las fronteras entre indios y no indios en modo alguno eran impermeables29; no obstante, el pueblo de Cusco utilizaba constantemente el término indio para referirse a los habitantes de los Andes que hablaban quechua tanto en el campo como en la ciudad.
¿Quién era indio? Siglos de mezcla étnica y cruce cultural significaron que la aparición física o fenotipo no fuera un signo adecuado de “indianidad”. Los signos culturales incluían el idioma quechua, la vestimenta simple, la dieta dependiente de la papa, las técnicas productivas rústicas, la vivienda de adobe. Las autoridades de los períodos de fines de la Colonia e inicios de la República empleaban, en el lenguaje cotidiano, una serie de palabras para referirse a la población rural indígena: “naturales”, “peruanos” y, sobre todo, “indios”. Para el Estado, indio era, en última instancia, una categoría fiscal, ya que las autoridades defendían una definición tautológica de lo que constituía un indio: aquel que pagaba el tributo de los indios y, en tiempos coloniales, aquel que cumplía una serie de otras obligaciones, tales como la mita. Con pocas excepciones —como los caciques y los sacristanes—, todos los indios varones cuya edad estaba entre 18 y 50 años pagaban el tributo, del cual estaban exentos aquellos que no eran indios y, hasta su abolición en 1854, el tributo sirvió para reafirmar las definiciones raciales en el Perú. En el período cubierto por el presente estudio, los indios no rechazaban masivamente esta categoría. Si bien encontraremos gente que desafía las categorías raciales y que utiliza comprensiones divergentes de lo que significa ser un indio, quienes no eran indios y también los propios indios usaban constantemente el término. La Independencia no debilitó la bifurcación del Perú entre los indios y quienes no lo eran.30 Es más, en el Perú, las líneas divisorias entre ambos estuvieron más claramente trazadas que en México, el otro centro de la América hispana, y los grupos intermedios, aunque eran importantes, tenían un significado comparativamente menor.31
El otro extremo del espectro social, la élite, cambió entre 1780 y 1840. Muchos de los comerciantes y propietarios de hacienda más prominentes eran inmigrantes españoles ambiciosos que habían llegado a Cusco en el siglo XVIII, y que establecieron negocios y redes políticas a través de matrimonios con miembros de familias poderosas, y de préstamos de dinero y pago de fianzas a las autoridades coloniales. Como sus coterráneos en todo el continente, manejaban un portafolio diversificado, centrando sus intereses en la ciudad de Cusco. Una búsqueda de la clase dominante de Cusco nos conduce al vecindario que rodea la Plaza de Armas más que a las haciendas de la región. Las que constituían las principales familias en 1780 —Ocampo, Ugarte, Guisasola, La Madrid, Gutiérrez, entre otras— cincuenta años después ya no dominaban el Cusco.32 La violenta rebelión de Túpac Amaru, la decadencia del mercado del Alto Perú, la derrota de los españoles, y otros factores, condujeron a muchos de ellos a emigrar. Este libro examina quiénes los reemplazaron y por qué razones, siguiendo al auge de un nuevo grupo que se adaptó o incluso obtuvo ganancias de la larga guerra de la Independencia, y que forjó lazos con Gamarra y otros líderes políticos.
Es relativamente fácil definir los dos extremos sociales de la sociedad colonial, los indios y las élites. Pero los grupos intermedios plantean problemas mayores. Si bien Cusco tenía una escasa población blanca, la población mestiza era numerosa y constituía casi una cuarta parte de la población de la región. Esta gente diversa aparece a lo largo de este libro; se trata de individuos ubicados económica, cultural o políticamente “entre” los españoles y los indios: los comerciantes que no tenían los contactos o el capital de la élite, así como residentes de los pequeños pueblos a lo largo del Camino Real y las vecindades más pobres de la ciudad de Cusco; muchos de ellos participaron como líderes y seguidores en las rebeliones de Túpac Amaru y Pumacahua. Luego de la Independencia, los legisladores reconocieron a este grupo incluyéndolos en la lista de tributos como castas. Si bien este nuevo tributo abarcaba a todas las personas que no eran indígenas, incluyendo a los comerciantes ricos y a los terratenientes, la mayoría eran trabajadores pobres del campo con una serie de ocupaciones. Con frecuencia, las facciones políticas opuestas en el Cusco posterior a la Independencia se vieron enfrentadas respecto al lugar que los mestizos habrían de ocupar en la República. Este libro presta particular atención al rol de los intermediarios culturales —caciques, párrocos y arrieros, sobre todo— que mediaban entre la sociedad indígena y las políticas regional y nacional. Esta perspectiva trae luces en torno a las nociones opuestas y cambiantes sobre raza y sociedad, que constituyen un tema fundamental de la difícil transición del Perú de la Colonia a la República.
Organización
Entre noviembre de 1780 y abril de 1781, los rebeldes Túpacamaristas controlaron la mayor parte del sur del Perú y casi llegaron a tomar el Cusco. La rebelión, que es el tema del segundo capítulo, se extendió desde su base en Tinta, al sur de Cusco, hasta lo que hoy en día es el norte de Argentina, Chile, Bolivia y gran parte del Perú. Los rebeldes destruyeron los obrajes y las haciendas, ahuyentaron y ocasionalmente asesinaron a las autoridades, y en algunas zonas crearon un Estado paralelo; el saldo final fue de unas 100 000 personas muertas. Luego de seguir muy de cerca el curso de la rebelión, el presente trabajo subraya esta plataforma protonacional, pues, si bien múltiples corrientes ideológicas, tales como el pensamiento de la Ilustración, el revitalismo neo-Inca y el descontento en relación a las reformas de los Borbones nutrieron esta rebelión, el liderazgo puso énfasis en los lazos entre todos aquellos peruanos nacidos en el Perú y en la necesidad de expulsar a los españoles. Las divisiones sociales y raciales, sin embargo, socavaron esta plataforma y, por su lado, el Estado colonial mostraba esta rebelión como una guerra de castas con el fin de reforzar sus propias actividades militares. La comunidad peruana de criollos, mestizos, indios y negros —la visión de Túpac Amaru— compartía la oposición al dominio español; sin embargo, también desconfiaban unos de otros. Estas tensiones, asimismo, marcaron o estropearon los esfuerzos por la formación del futuro Estado.
La derrota del levantamiento y la ejecución brutal de sus líderes, significaron tiempos difíciles para la población indígena del Cusco, que constituía la base de masas de la rebelión. De esta manera, el Estado sancionó con duras medidas antiindígenas, los ideólogos condenaron a los indios por su atraso y violencia, y las autoridades locales pusieron en cuestión la autonomía política de los indios. Sin embargo, como lo muestra el tercer capítulo, el Estado colonial no pudo “reconquistar” la región luego de la derrota de los rebeldes. Tampoco le fue posible aumentar significativamente la carga de impuestos que extraía o disolver la autonomía de que disfrutaban los caciques, porque era reticente a invertir en un sistema administrativo más efectivo. Más aún, el temor a otro levantamiento y la economía estancada de la región disuadieron al Estado y a aquellos que no eran indígenas —quienes recordaban vívidamente el levantamiento de Túpac Amaru— de intentar usurpar las tierras de los indios y explotar su mano de obra. Se analiza de manera especial las gestiones que los indios hacían —especialmente la utilización del sistema legal— para enfrentar tanto al Estado como a los intrusos. Los procesos judiciales indican que las relaciones de poder local variaban muchísimo entre una y otra comunidad, pues en algunas de estas los caciques permanecían en el poder, mientras que en otras eran reemplazados por indios e incluso por personas que no eran indígenas. Las dificultades que las autoridades borbónicas hallaron eran un síntoma y, a la vez, prefiguraban al impasse poscolonial entre el Estado y los campesinos indígenas. Ni la Colonia ni el Estado republicano pudieron imponer su voluntad sobre el campesinado andino.
Desde el levantamiento de Túpac Amaru hasta la rebelión de Pumacahua (1814-1815), el sur andino fue escenario de numerosos levantamientos indígenas. Luego de 1815, sin embargo, el centro de la lucha por la Independencia se trasladó a la costa y a Lima. En este momento, las fuerzas patriotas tuvieron que apoyarse en generales extranjeros —José de San Martín, de Argentina, y Simón Bolívar, de Venezuela—, quienes dirigieron la lucha contra los españoles. El cuarto capítulo analiza este rompecabezas y revisa la larga guerra de Independencia del Perú (1808-1824), mirándola desde el Cusco, y muestra que, en 1815, las divisiones habían desmantelado a los movimientos ubicados en el sur andino. En esos momentos, la población indígena no solo había sido asolada por la guerra, sino que también se encontraba con sus esperanzas frustradas y la desilusión cundía. No solo sale a la luz la adhesión de muchos pueblos al dominio español, sino que se demuestra que el pueblo del sur andino contempló —y en algunos casos combatió a favor de— otras alternativas tales como el revitalismo Inca y variantes de monarquía, remodelándolas de acuerdo a sus tradiciones y objetivos políticos. En contra de lo que dice la historiografía liberal y nacionalista, el reemplazo del domino español por un sistema republicano no era inevitable.
El quinto capítulo estudia el caudillismo y la formación del Estado posindependentista a través del análisis de la coalición de Agustín Gamarra en su Cusco natal. Luego de que se cambió del ejército realista al ejército patriota en 1821, Gamarra fue investido del grado de general, fue el primer prefecto del Cusco y, en dos oportunidades, presidente del Perú. En Cusco, Gamarra creó una coalición heterogénea: luego de utilizar a los militares, las milicias y la oficina de subprefecto para forjar lealtades y difundir su programa, ganó el apoyo de oficiales militares, curas influyentes, autoridades indígenas locales y gran parte de la gente común de Cusco. Su movimiento creó una ideología autoritaria que ponía énfasis en el reclamo del predominio político y económico de Cusco, sobre la base del rol anterior que jugó como centro del Imperio inca y de su importancia durante la Colonia. Al abordar el por qué y cómo del caudillismo, se pone de relieve la complejidad social de su coalición, las conexiones importantes entre los movimientos locales, regionales y nacionales, y la necesidad de asumir seriamente los debates ideológicos del período.
El sexto capítulo examina el funcionamiento de la política caudillista sobre el propio terreno y cómo, luego de la Independencia, la cultura política cambió en la ciudad del Cusco. Se explora la esfera pública, específicamente la prensa, las festividades y las campañas e intrigas militares. Es necesario señalar que el pueblo debatió y combatió tanto sobre el control del Estado como acerca de la relación entre el Estado republicano y la sociedad civil. Aunque solo una pequeña minoría de la población de Cusco era alfabeta, y los dos principales partidos postulaban una noción restringida de la política, estas luchas y debates en relación al Estado involucraron —sorprendentemente— a amplios sectores de la sociedad urbana, incluyendo a los analfabetos. Al analizar cómo los grupos políticos comunicaban su plataforma en la prensa y en las calles se hace un contraste entre el éxito de Gamarra en la creación de una coalición regional, por un lado, y el fracaso de sus opositores liberales para elaborar un programa específico para Cusco, por el otro: al incorporar la adoración de los Incas en su programa, Gamarra sacó provecho del símbolo político más significativo en la región. Debido a su aversión a la monarquía, a la cual ellos asociaban con los Incas, y a su énfasis en los ideólogos europeos, los liberales no pudieron lograr que sus esfuerzos se vincularan a un precedente histórico tan vívido. El éxito que Gamarra tuvo en la construcción de una coalición tan amplia, impregnada de costumbres locales y vinculaba a un movimiento nacional, proporciona pistas importantes sobre la pervivencia del autoritarismo en la moderna Hispanoamérica.
El capítulo final enfoca la cuestión central que enfrentaron los políticos del Perú posindependentista: qué hacer con la mayoría indígena. El Estado republicano, ya asentado, rápidamente restituyó el tributo indígena, con lo que resucitó la piedra de toque del colonialismo español y de las divisiones raciales en los Andes. Las autoridades no indígenas señalaban el atraso de los indios y su falta de interés en la política, justificando de esa manera su propia intrusión explotadora. Una vez más, sin embargo, el Estado no pudo imponer su voluntad en el campo, pues tanto su naturaleza inestable como la economía decadente del Cusco obstaculizaron los esfuerzos neocoloniales sostenidos por los gamarristas. Asimismo, el torbellino político impedía que las autoridades se pudieran establecer, mientras el continuado estancamiento económico disminuía la demanda por tierra y mano de obra indígenas. Y, por otro lado, los propios indios negociaron mejores condiciones, pues en esencia pagaban el tributo y recibían derechos especiales como tenedores de tierras y cierta autonomía política. Finalmente, incluso Gamarra fue incapaz de cerrar la brecha entre la sociedad indígena y la sociedad no indígena. Su fracaso en reclutar indios para sus campañas militares, como fue evidente en la Batalla de Yanacocha (1836), estudiada en detalle en el presente trabajo, condujo a su derrota y simbolizó el prolongado abismo entre la república de los indios y la república del Perú.
1 Este ha sido el dogma central de los estudios subalternos. Véase Ranajit Guha. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, Delhi, Oxford University Press, 1983. Mucho de la historiografía latinoamericana de los últimos diez años, parte de ella en diálogo con los estudios subalternos, ha puesto el énfasis en la acción política del campesinado.
2 Dos trabajos claves que refutan la noción “primordial” de nacionalismo y plantean la primacía de la ideología por encima de las condiciones estructurales son el libro de Benedict Anderson. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nacionalism, Londres, Verso, 1983; y el de Eric Hobsbawm y Terence Ranger (eds.). The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
3 Partha Chatterjee. Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse, segunda edición, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1993 y, del mismo autor. The Nation and its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories, Princeton, Princeton University Press, 1993. Véase también una serie de volúmenes editados sobre nacionalismo, entre los que está el libro de Geoff Eley y Ronald Grigor Suny (eds.). Becoming National, Nueva York, Oxford University Press, 1996, en particular la introducción (pp. 3-37), y el artículo innovador de Julie Skurski sobre América Hispana. “The Ambiguities of Authenticity in Latin America: Doña Bárbara and the Construction of National Identity” (pp. 371-402). Una elaboración importante sobre los campesinos y el nacionalismo en América Latina está contenida en el libro de Florencia Mallon. Peasant and Nation: The Making of Postcolonial México and Peru, Berkeley, University of California Press, 1995, y en el artículo de Peter Guardino. “Identity and Nationalism in Mexico: Guerrero 1780-1840”, en Journal of Historical Sociology, N° 7, 1994, pp. 314-342. Sobre el concepto de nación en la América hispana del siglo XIX véase, de Mónica Quijada. “¿Qué nación? Dinámicas y dicotomías de la nación en el imaginario hispanoamericano del siglo XIX”, en François-Xavier Guerra y Mónica Quijada (eds.). Imaginar la nación, Hamburgo, AHILA, 1994, pp. 15-51.
4 Esta ha sido una cuestión clave relacionada con los estudios subalternos. Sobre este asunto véase el artículo de Florencia Mallon “The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin American History”, en American Historical Review, 99.5, 1994, pp. 1491-1515; y su libro Peasant and Nation; y de Peter Guardino. Peasants, Politics and the Formation of Mexico’s National State: Guerrero, 1800-1857, Stanford, Stanford University Press, 1996. El decano de los historiadores peruanos modernos, Jorge Basadre, ha abordado largamente esta cuestión; véase, por ejemplo, La iniciación de la República, 2 vols., Lima, F. y E Rosay, 1929.
5 Son trabajos particularmente influyentes los de Lynn Hunt. Politics, Culture and Class in the French Revolution, Berkeley, University of California Press, 1989; Keith Baker (ed.). The Political Culture of the Old Regime, Oxford, Pergamon Press, 1987.
6 El historiador alemán Thomas Krüggeler ayudó en esta empresa. Al igual como ha ocurrido con muchos “descubrimientos” en los Andes, muchos residentes locales tenían conocimiento de estas fuentes.
7 Por ejemplo, véase los ensayos en los siguientes volúmenes editados: Lelia Area y Mabel Moraña (eds.). La imaginación histórica en el siglo XIX, Rosario, UNR Editores, 1994; William H. Beezley et al. Rituals of Rule, Rituals of Resistance: Public Celebrations and Popular Culture in México, Wilmington, SR Books, 1994; Beatriz Gonzáles Stephan et al. (eds.). Esplendores y miserias del siglo XIX. Cultura y sociedad en América Latina, Caracas, Monte Ávila Editores, 1994; Iván Molina Jiménez y Stephen Palmer (eds.). El paso del cometa. Estado, política social y culturas populares en Costa Rica, 1800-1950, San José, Porvenir, Plumsock Mesoamerican Studies, 1994.
8 Esta es mi principal crítica al trabajo de François-Xavier Guerra, el escritor más influyente sobre la cultura política de la América Hispana del siglo XIX. Veáse su libro Modernidad e independencias, Madrid, Ediciones MAPFRE, 1992.
9 Para una revisión perspicaz sobre el auge de los estudios campesinos, veáse la Introducción que Steve Stern hace al libro del cual es editor; Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World, I8th to 20th Centuries, Madison, University of Wisconsin Press, 1987, pp. 3-25. Otro importante análisis es el artículo de William Roseberry; “Beyond the Agrarian Question in Latin America”, en Frederick Cooper et al. Confronting Historical Paradigms: Peasants, Labor and the Capitalist World System in Africa and Latin America, Madison, University of Wisconsin Press, 1993, pp. 318-368. Hay una serie de ensayos sobre el campesinado de la América hispana del siglo XIX en el libro de Heraclio Bonilla y Amado A. Guerrero Rincón (eds.). Los pueblos campesinos de las Américas. Etnicidad, cultura e historia en el siglo XIX, Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 1996.
10 Nicholas B. Dirks, Geoff Eley y Sherry B. Ortner (eds.). Culture/ Power/ History: A Reader in Contemporary Social Theory, Princeton, Princeton University Press, 1994, Introducción, p. 5. Véase también el ensayo introductorio de Joseph y Nugent en Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (eds.). Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico, Durham, Duke University Press, 1994, pp. 12-15. Otros estudios que han investigado esto son los de Guardino. Peasants, Politics..., Mallon. Peasant and Nation... y Nelson Manrique. Campesinado y nación: las guerrillas indígenas en la guerra con Chile, Lima, C.I.C., Ital Perú S.A., 1981. Se puede encontrar una revisión de trabajos sobre México en el artículo de Eric Van Young. “To See Someone Not Seeing: Historical Studies of Peasants and Politics in Mexico”, en Mexican Studies, 6.1, 1990, pp. 133-159.
11 Domingo F. Sarmiento. Life in the Argentine Republic in the Days of the Tyrants or Civilization and Barbarism, Nueva York: Hurd and Houghton, 1868.
12 Se puede encontrar un análisis incisivo de los caudillos y sus biógrafos en John Lynch. Caudillos in Spanish America, 1800-1850, Oxford, Clarendon Press, 1992, particularmente el primer capítulo.
13 Richard Morse. “Towards a Theory of Spanish American Government”, en Journal of the History of Ideas, 15.1, 1954, pp. 71-93; y del mismo autor, “The Heritage of Latin America”, en The Founding of New Societies, Nueva York, Harcourt, Brace & World, 1964. Para una revisión, véase de Frank Safford. “Politics, Ideology and Society”, en Leslie Bethell (ed.). Spanish America after Independence c. 1820-C.1870, Cambridge History of Latin America, Cambridge University Press, 1987, especialmente las pp. 117-118.
14 Tulio Halperín Donghi ha analizado estos factores con particular amplitud intelectual y geográfica en The Aftermath of Revolution in Latin America, traducido por Josephine de Bunsen, Nueva York, Harper Torchbooks, 1973. Véase también Lynch. Caudillos..., cap. 2; Guerra. “Identidades e Independencia” en su libro Modernidad e independencias.
15 Esta explicación muestra que se requiere un análisis de la relación entre la política y la economía. Donald P. Stevens concluye que la política da forma a la economía más que a la inversa en: Origins of Instability in Early Republican Mexico, Durham, Duke University Press, 1991.
16 Lynch. Caudillos..., cap. 10, p. 404. Halperín Donghi y Basadre también han analizado estos temas.
17 Joseph y Nugent, Everyday Forms, pp. 12-15.
18 En décadas recientes el término Cusco ha sido objeto de un gran debate. En la década de 1970, se cambió oficialmente el término de Cuzco a Cusco, pues los especialistas en quechua argumentaban que la letra z era una aberración española. En 1990 el alcalde de Cusco cambió el nombre, nuevamente a Qosqo, para acercarse más aún a la fonética quechua. En este libro utilizaré Cusco, salvo en las citas.
19 Véase Alberto Flores Galindo. Buscando un Inca, cuarta edición, Lima, Editorial Horizonte, 1994 y, en relación a las tradiciones inventadas, Hobsbawm y Ranger, The Invention...
20 Paul Gootenberg. “Population and Ethnicity in Early Republican Peru: Some Revisions”, en LARR, 26.3, 1991, especialmente las pp. 123-135; Thomas Krüggeler. “Unreliable Drunkards or Honorable Citizens” Artisans in Search of their Place in the Cusco Society (1825-1930)”, Tesis de Ph.D., University of Illinois at Urbana-Champaign, 1993, pp. 27-32.
21 A fines del siglo XVIII algunas zonas del actual departamento de Puno fueron transferidas hacia Cusco y otras fueron incorporadas de Cusco a Puno, en tanto que los distritos de Abancay, Aymaraes y Cotabambas pertenecieron a Cusco hasta mediados del siglo XIX, antes de convertirse en el departamento de Apurímac. Magnus Mormer. Perfil de la sociedad rural del Cuzco a fines de la Colonia, Lima, Universidad del Pacífico, 1978, pp. 7-28 y 163-165.
22 Sobre la geografía de Cusco, véase el libro citado de Mormer; también Víctor Peralta Ruiz. En pos del tributo. Burocracia estatal, élite regional y comunidades indígenas en el Cusco rural, 1826-1854, Cusco, CBC, 1991; Pablo Macera y Felipe Márquez Abanto. “Informe geográfico del Perú colonial”, en Revista del Archivo Nacional, N° 28, 1964, pp. 132-147; y Deborah Poole. “Landscapes of Power in a Cattle-Rustling Culture of Southern Andean Peru”, en Dialectical Anthropology, N° 212, 1988, pp. 367-398.
23 Neus Escandell-Tur. Producción y comercio de tejidos coloniales: los obrajes y chorrillos del Cusco 1570-1820, Cusco, CBC, 1997.
24 José Tamayo Herrera. Historia social del Cuzco republicano, segunda edición, Lima, Editorial Universo, 1981, pp. 46-49; El Cuzco y sus provincias, Arequipa, Imprenta Miranda, 1848. Las poblaciones de la cuenca amazónica y de los Andes son muy diferentes, por lo menos desde el período de los Incas. Véase José Manuel Valdez y Palacios. Viaje del Cuzco a Belén en el Gran Para. Lima, Biblioteca Nacional del Perú, 1971 [1844].
25 Michael J. Sallnow (ed.). Pilgrims of the Andes: Regional Cults in Cusco, Washington D.C., Smithsonian Institution Press, 1987.

