De Túpac Amaru a Gamarra: Cusco y la formación del Perú republicano
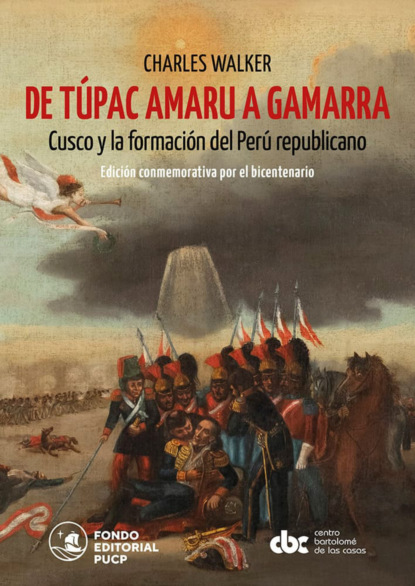
- -
- 100%
- +
26 Pedro Celestino Flórez. Guía de Forasteros del Departamento del Cuzco para el año 1834, Lima, Imprenta de M. Corral, 1834, pp. 59-61.
27 Gootenberg “Population…”, pp. 137-140; Peralta. En pos…, pp. 61-62.
28 Gootenberg “Population…”, pp. 137-140; Peralta. En pos…, p. 61. Sobre la geografía social de la ciudad del Cusco, véase Ramón Gutiérrez. La casa cusqueña, Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, 1981, pp. 107-197.
29 En el siglo XVIII, con la llegada de gente de África, Europa y Asia, y con la extendida mezcla étnica, la división de la sociedad colonial en el siglo XVI en repúblicas separadas —india y española— se había transformado en un caleidoscopio de grupos de “castas”. Para un análisis que cuestiona la noción de rangos de castas cerradas en América hispana, demostrando la permeabilidad de estas categorías, véase Patricia Seed. “Social Dimensions of Race: Mexico City, 1753”, en HAHR 62.4, 1982, pp. 559-696, y Robert Douglas Cope. The Limits of Racial Domination: Plebeian Society in Colonial Mexico City, 1660-1720, Madison, University of Wisconsin Press, 1994.
30 Para una deconstrucción del término indio, véase Irene Silverblatt. “Becoming Indian in the Central Andes of Seventeenth-Century Peru”, en Gyan Prakash (ed.). After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements, Princeton University Press, 1995, pp. 279-298. Entre muchos trabajos sobre raza y etnicidad en los Andes, véase Brooke Larson. “Andean Communities, Political Cultures and Markets: The Changing Contours of a Field”, y Olivia Harris. “Ethnic Identity and Market Relations: Indians and Mestizos in the Andes”, en Larson y Harris (eds.). Ethnicity, Markets and Migration in the Andes: At the Cross-roads of History and Anthropology, Durham, Duke University Press, 1995, pp. 5-53 y 351-190; Thomas Abercrombie. “Q’aqchas and La Plebe in ‘Rebellion’: Carnival vs. Lent in 18th-Century Potosí”, en Journal of Latin American Anthropology 2.1, 1996, pp. 62-111; Marisol de la Cadena. “Las mujeres son más indias. Etnicidad y género en una comunidad del Cusco”, en Revista Andina 9.1, 1991, pp. 7-29; Zoila S. Mendoza. “Contesting Identities Through Dance: Mestizo Performance in the Southern Andes of Peru”, en Repercussions 3.2, 1994, pp. 50-80.
31 Puede hallarse un resumen conciso de las diferencias entre México y Perú en Florencia Mallon. “Indian Communities, Political Cultures, and the State in Latin America”, 1780-1990”, en JLAS 24.S1, 1992, pp. 35-53.
32 Estas familias son estudiadas por Scarlett O’Phelan Godoy en “Aduanas, mercado interno y élite comercial en el Cusco antes y después de la gran rebelión de 1780”, en Apuntes, N° 19, 1986, pp. 53-72.
2
La rebelión de Túpac Amaru: protonacionalismo y revitalismo inca
Entre 1780 y 1783 la región andina se vio sacudida por la mayor rebelión ocurrida en la historia de la América hispana colonial. Inicialmente localizado en el Cusco, el levantamiento se dejó sentir en una zona que se extendía desde la actual Argentina hasta Colombia. La etapa de Túpac Amaru duró un poco más de medio año, luego de lo cual el centro de la rebelión se trasladó al Alto Perú, que hoy en día es Bolivia. Los rebeldes estuvieron cerca de derrocar el poder colonial español, y con ello alteraron radicalmente las relaciones entre el Estado, la élite y el campesinado indígena.
A pesar del enorme alcance de la rebelión y de la considerable atención que ha recibido por parte de los especialistas, los objetivos y significado del movimiento de Túpac Amaru todavía siguen abiertos al debate, pues no existe una respuesta inequívoca a la pregunta de cuáles eran los objetivos de los rebeldes. Algunos historiadores lo han interpretado como un antecedente de masas de la guerra de la Independencia que ocurrió a inicios del siglo XIX. Otros han enfatizado la ideología inca y lo han descrito como un movimiento revitalista o mesiánico. Otros no han mirado tan adelante o tan atrás en el tiempo, sino que lo han ubicado al interior de la tradición colonial de negociación de los derechos políticos. Parte del problema interpretativo reside en la ambigüedad de la plataforma de los líderes, así como en la brecha existente entre su retórica y las actividades insurgentes. En la mayoría de sus proclamas y cartas, Túpac Amaru llamaba a la formación de un movimiento amplio y multiétnico que tuviera como objetivo desmantelar las prácticas más explotadoras del colonialismo y de los propios explotadores europeos. Alegaba actuar en nombre del rey y de la Iglesia católica y buscaba el apoyo no solo de indios sino también de criollos, mestizos y negros. Sin embargo, nunca especificó qué tipo de política reemplazaría al colonialismo español. Por otro lado, mientras el liderazgo buscaba también el apoyo de quienes no eran indígenas, enfatizando así la amplitud y limitaciones del movimiento, los insurgentes indígenas a menudo contradecían estos esfuerzos saqueando o incendiando haciendas de propiedad de criollos y atacando a un enemigo definido en términos muy amplios: todo aquel a quien no consideraban indio. Estas dos características íntimamente relacionadas del levantamiento, la vaguedad de la plataforma de Túpac Amaru y las tensiones entre un movimiento multiétnico y un movimiento “indio”, salieron a la luz una y otra vez durante la rebelión, y ayudan a explicar su derrota.
El análisis de la rebelión de Túpac Amaru puede beneficiarse de los debates sobre el nacionalismo y el colonialismo y, a la vez, contribuir con ellos. La mayor parte de definiciones de nacionalismo ponen el énfasis en dos aspectos: la idea de la existencia de un conjunto singular de gente y el intento de obtener ganancias políticas para esta nación.33 El levantamiento de Túpac Amaru cumple con la primera condición y, como este capítulo lo demostrará, también con la segunda, aunque esta es más cuestionable. Túpac Amaru dirigió su movimiento hacia una coalición de grupos sociales, tal vez más fácilmente definidos en términos negativos como todos aquellos que no fueran españoles ni europeos. Pugnó por incluir mestizos, criollos y negros en su movimiento, insistiendo en que estaban unidos por el hecho de haber nacido en estas tierras y por ser maltratados por los españoles. Sin embargo, en relación con el segundo punto, la aplicabilidad del concepto de nacionalismo no es tan clara. El nunca especificó qué forma de gobierno reemplazaría al de los españoles, y combinaba elementos aparentemente contradictorios, tales como el monarquismo inca, la práctica colonial “tradicional” e insinuaciones de pensamiento ilustrado. No obstante, existen pocas dudas sobre sus objetivos inmediatos: los rebeldes buscaban demoler el colonialismo borbónico.
La utilización del concepto de nacionalismo para un movimiento indígena en los Andes del siglo XVIII fuerza en cierta manera sus usuales aplicaciones cronológicas, geográficas y sociales. Túpac Amaru se levantó 45 años antes de la Independencia del Perú y antes de que el Estado-nación predominara en la Europa Occidental. Más aún, el movimiento fue derrotado y, de esa manera, nunca puso en práctica su proyecto nacionalista; por tanto, debe agregarse el prefijo proto. Una serie de especialistas han cuestionado que el nacionalismo pudiera existir antes que la nación, pues, si bien reconocen las manifestaciones culturales de una identidad de amplia base, señalan que ellas no se tradujeron en acción política.34 Hoy en día, la mayor parte de especialistas enfatizan la naturaleza imaginada o construida de “la nación”, a la que presentan como un discurso fundado en un pasado mítico propagado por los estadistas y sus ideólogos, y no como algún tipo de legado permanente y primordial. Según esta visión, el nacionalismo siguió al Estado-nación. No obstante, se debe observar que estas “comunidades imaginadas” no se desarrollaron a partir de un vacío sino más bien de una reelaboración de diversas nociones de identidad y comunidad.35 En el caso de Túpac Amaru, este incorporó una forma de protonacionalismo anclado en los Andes y en la población indígena, perspectiva que contrastaba con aquellas del movimiento independentista dirigido por los criollos, así como con la ideología del Estado poscolonial. Este capítulo resalta estas diferencias y sostiene que el concepto de la nación peruana requiere pluralizarse.36 A lo largo del presente libro realizamos un seguimiento de la confusa relación entre los nacionalismos andino y criollo.
En décadas recientes, numerosos especialistas y escuelas han intentado liberar el análisis del nacionalismo en Asia, África y América Latina de los límites de un modelo desarrollado, en gran medida, por y en Europa.37 Incluso si bien la abundante literatura sobre los movimientos anticoloniales en Asia y África plantea una dura crítica a las perspectivas eurocéntricas y realiza fascinantes comparaciones con América Latina, ello no es fácilmente transferible a este último subcontinente. Una vez más, es esencial tener en cuenta el tiempo: la Independencia llegó a América Latina a principios del siglo XIX, en tanto que en África y en Asia ha ocurrido recién en el siglo XX.38 En general, la primera gran ola de construcción de la nación, e independencia en la América española, a inicios del siglo XIX, no ha sido suficientemente examinada en la literatura sobre el nacionalismo y el (anti)colonialismo.39 El análisis de la rebelión de Túpac Amaru puede traer luces sobre este proceso.
¿Precursor, inca o tradicionalista? Túpac Amaru y los historiadores
La incertidumbre sobre la naturaleza del movimiento de Túpac Amaru se refleja en el estilo altamente ideológico con el cual ha sido tratado por los historiadores. El levantamiento ha estado en el primer plano de diversas interpretaciones y debates sobre el pasado, el presente y el futuro del Perú. Por otro lado, ningún período ha sido tan predominante en las discusiones sobre lo que es el Perú y las razones por las cuales está tan fuertemente dividido, como lo ha sido la guerra de la Independencia, donde, para derrotar a los españoles, los insurgentes tuvieron que apoyarse en ejércitos extranjeros. El análisis del movimiento de Túpac Amaru enfrenta tanto el debate sobre lo que es el Perú, como las razones por las cuales está profundamente dividido. Al interior de estos constantes debates pueden hallarse tres interpretaciones: el movimiento como antecedente de la Independencia, como proyecto revitalista inca y como una forma masiva, aunque tradicional, de negociación política. Este capítulo demuestra que se requiere combinar estas interpretaciones al interior del concepto de protonacionalismo.
Algunos especialistas han planteado que la rebelión es una “precursora” indígena de la guerra de la Independencia que los criollos encabezaron a inicios del siglo XIX y han incorporado a Túpac Amaru en el panteón de los héroes nacionalistas. Esta opinión otorga a los Andes y a la población indígena una presencia en la lucha por la Independencia, cuya base estuvo en la costa y cuyos dirigentes no eran indígenas. En la década de 1940, Boleslao Lewin, el autor polaco-argentino de la que todavía es la mejor historia narrativa sobre el movimiento, resaltó el espíritu y las acciones anticoloniales de Túpac Amaru, e invocó a repensar la Independencia a la luz de las rebeliones y revueltas de masas del siglo XVIII.40 Más recientemente, el régimen de Velasco Alvarado (1968-1975) presentó a Túpac Amaru como el iniciador de una revolución inconclusa, un proyecto que habría de ser culminado por el propio Velasco Alvarado.41 Igualmente, movimientos guerrilleros de Uruguay y Perú adoptaron el nombre de Túpac Amaru.
Sin embargo, estas interpretaciones encierran a la rebelión de Túpac Amaru en una camisa de fuerza. Se ha considerado que esta rebelión constituye un antecedente de masas para el derrocamiento de los españoles y la creación de un Estado-nación dirigido por criollos, el cual fue un movimiento social muy diferente en un contexto muy diferente. España, sus colonias americanas, y de hecho todo el mundo, cambió dramáticamente entre 1780 y 1820. Los reyes de la dinastía Borbón perdieron poder en sus colonias, y en pocos años en la propia España, y la selección de opciones políticas a favor de los sediciosos se había ampliado enormemente con la Revolución francesa y con otras insurgencias. A la luz del contexto de 1780, no es sorprendente que Túpac Amaru no llamara abiertamente a algún tipo de república democrática en el sur andino. Tampoco debería asumirse, como a menudo lo hace la escuela que se inclina hacia los precursores, que Túpac Amaru buscaba la independencia política en los mismos términos que los “patriotas” de inicios del siglo XIX. Como se verá, la rebelión no reclamaba la libertad frente a España o la creación de una república independiente, ya que el liderazgo nunca puso en claro la forma exacta que podría tomar un Estado alternativo y, ciertamente, el movimiento no debería ser subsumido al interior de los movimientos nacionalistas dirigidos por criollos. Finalmente, la “perspectiva nacionalista” también pasa por alto la relación problemática entre el levantamiento y la guerra de la Independencia. El movimiento de base indígena dirigido por Túpac Amaru aterrorizó a quienes no eran indígenas, y décadas más tarde, cuando estos luchaban contra los españoles, constituyó un aliciente para que ellos controlaran a las clases bajas y fortalecieran su creencia en la necesidad de crear un Estado republicano excluyente. La rebelión de Túpac Amaru no fue el inicio fracasado de una larga guerra contra los españoles, sino un movimiento totalmente diferente.
En parte como reacción a la interpretación que lo señala como “precursor”, la rebelión también ha sido presentada como un esfuerzo por resucitar el Imperio inca. En el siglo XVIII el interés por los incas había revivido, tanto entre los descendientes de los monarcas incas, como entre los indios comunes.42 Para los rebeldes, sin duda, los incas constituyeron el referente más importante, como lo muestra el hecho de que José Gabriel insistiera en su linaje inca y adoptara el nombre de uno de los mártires de la Conquista, Túpac Amaru, con quien estaba emparentado. En relación al “nacionalismo neoinca”, es necesario plantear dos cuestiones previas. En primer lugar, como toda “tradición inventada”, la comprensión del Imperio inca y su uso en los movimientos sociales y políticos variaba enormemente entre grupos sociales diferentes. Para algunos miembros de las familias de la nobleza inca de Cusco, su devoción hacia los incas corría paralela a los intentos de los Borbones por limitar sus prerrogativas como colectividad colonial especial. Las representaciones de los incas habían intentado afirmar su capacidad de negociar sus derechos con los Habsburgo; empero, para las masas indígenas, la idea del Imperio inca podía tener un significado más subversivo: un mundo libre de colonialismo y explotación. Sin embargo, el mismo Estado borbónico usó a los incas para justificar su propio proyecto. Así, en este período, en Cusco circulaban libremente diferentes comprensiones y usos de Imperio inca. El propio Túpac Amaru se movía en estas diferentes esferas, que le permitían combinar estas diferentes perspectivas sobre los incas.43
En segundo lugar, algunos historiadores han presentado la fascinación por los incas como otro indicador de la permanente memoria y tradición andinas.44 Pero la invocación al Tawantinsuyo no surgió de alguna memoria de largo plazo, sino más bien como una reelaboración del discurso colonial, ya que no era externa a las relaciones de poder y a las ideologías de la Colonia. Si bien el revitalismo neoinca es un factor importante en la ideología y el momento en que ocurrió el movimiento, por sí mismo no es una explicación suficiente. Los rebeldes no solo miraban al pasado, pues su movimiento estaba firmemente anclado en el presente, y abordaba intereses contemporáneos e incorporaba ideologías de fines del siglo XVIII. Si bien la interpretación nacionalista fuerza a Túpac Amaru hacia el molde del Estado-nación —un anacronismo tendencioso— la perspectiva del revitalismo inca puede pasar por alto los complejos objetivos políticos y sociales del levantamiento.
Una tercera perspectiva no mira hacia el pasado andino o hacia la futura república, sino que coloca la sublevación, firmemente, al interior de las relaciones negociadas entre el Estado y el campesinado indígena. John Phelan ha demostrado que los rebeldes de Nueva Granada, que se levantaron inmediatamente después que Túpac Amaru, basaron su movimiento en la antigua consigna “Viva el Rey y Muera el Mal Gobierno”. Los comuneros rebeldes alegaban que las acciones del Estado habían quebrado este pacto, una “constitución no escrita” y de esa forma habían comprometido su legitimidad. En suma, más que derrocar el Estado, la rebelión buscaba mantener relaciones tradicionales, interpretación que la retórica de Túpac Amaru apoya parcialmente, al resaltar su fidelidad al rey y la legitimidad de la sublevación al interior del pacto colonial.45 Sin embargo, el discurso colonial podría ser subvertido: el uso de estos términos no necesariamente apoya al propio colonialismo. Como insistía Flores Galindo, lo más importante fue que las acciones de los rebeldes contradijeron esta interpretación. No eran prepolíticas o “conservadoras”: tenían “intenciones innegablemente anticoloniales”.46 Al ejecutar a funcionarios y arrasar y saquear haciendas y obrajes, los rebeldes fueron más allá de las meras renegociaciones del pacto colonial. Al mismo tiempo, reclutaron a todos aquellos que no eran europeos. Pero no existía una alternativa clara al colonialismo; así, ellos combinaron la restauración inca, las monarquías duales y fragmentos de pensamiento anticolonial. No obstante, buscaban derrocar al colonialismo en los Andes. La violencia que signó el inicio del levantamiento, su planificación y su extensión en todo el virreinato del Perú, e incluso más allá de este, indican que era más que un incidente local que tuviera como objetivo a una autoridad específica o un determinado abuso; por ello, el levantamiento de Túpac Amaru casi inmediatamente sobrepasó los límites de la típica revuelta.47
Por tanto, el análisis de las rebeliones andinas del siglo XVIII no debería enmarcarlas únicamente como antecedentes fallidos de los movimientos de Independencia análogos a otras sublevaciones de masas de la era de la Ilustración, o como proyectos restauracionistas de aspecto retrógrado, o como una revuelta más, aunque grandiosa. Por el contrario, es necesario unificar estas perspectivas, pues, si bien la base social y la ideología eran en gran medida diferentes al movimiento independentista de décadas después, estas rebeliones fueron anticoloniales. La incorporación de los incas no excluye un radical movimiento anticolonial en la línea de los eventos de Europa, Estados Unidos y —en el futuro cercano— América Hispana, ya que, en su cuestionamiento al dominio colonial, los rebeldes de los Andes incorporaron diversas tradiciones y discursos. Por otro lado, el liderazgo rebelde, su base de masas, sus plataformas, y el propio contexto en las Américas y Europa eran radicalmente diferentes de aquellos de los rebeldes de América hispana de inicios del siglo XIX. Asimismo, la propia rebelión debe analizarse muy de cerca, observando lo que el liderazgo y las masas buscaban al participar en la rebelión lo que, a su vez, requiere una comprensión del contexto económico, político y social del Cusco de 1780.
Conflictos y contexto
Las reformas borbónicas cambiaron drásticamente las relaciones entre la sociedad andina y el Estado. Iniciadas a principio del siglo XVIII, este conjunto de modificaciones fue implementado en las propiedades americanas de España principalmente durante el reinado de Carlos III (1759-1788). Influenciado por el pensamiento de la Ilustración y forzado —por las frecuentes guerras con franceses e ingleses— a extraer más ganancias de las colonias americanas, el Estado español centralizó su administración colonial y aumentó las exigencias a la población; así, al tiempo que desmantelaba el sistema de los Habsburgo, redujo en la administración el número de funcionarios nacidos en América y endureció el control de las diferentes unidades administrativas. Supervisados por los vigilantes borbónicos y la élite comercial limeña —su principal aliado—, los funcionarios locales y regionales se vieron obligados a depender menos de la negociación y más de la coerción. Los caciques, intermediarios entre la sociedad andina y el Estado, eran fuertemente presionados para cumplir con las crecientes demandas del Estado borbónico, lo que ponía en riesgo su propia legitimidad en la sociedad local. Estas exigencias incluyeron el aumento de una serie de impuestos, el mejoramiento de los métodos de recaudación y la imposición de nuevos monopolios.48
Los cambios de jurisdicción disminuyeron el rol económico y político del Cusco en el Alto Perú. De esta manera, en 1776 se creó el Virreinato de Río de la Plata, con lo que se separó a Cusco y al resto del Bajo Perú de Potosí y a la cuenca del Titicaca.49 En 1778 se legisló una política de “libre comercio” que, entre otras iniciativas, abrió a Buenos Aires al comercio con España. La plata extraída de Potosí era enviada a través de Buenos Aires que, a su vez, comercializaba bienes importados no solo en el Alto Perú sino también en Cusco y Arequipa. El oro y la plata serían acuñados en Potosí y ya no en Lima, y no podían exportarse metales preciosos, en bruto, al Bajo Perú, por tanto, el pago para las importaciones de Cusco, tales como textiles, azúcar y coca, cada vez eran más difíciles.50 Como sus contrapartes limeños, la clase alta del Cusco se quejó de estos cambios, describiendo sus terribles consecuencias económicas y los potenciales problemas sociales que podrían acarrear.
Las demandas fiscales a la población andina crecieron fuertemente con las reformas borbónicas. Por ejemplo, la alcabala, un impuesto a las ventas que se pagaba sobre la mayor parte de mercancías comercializadas por quienes no eran indígenas, subió de 2% en 1772 a 6% en 1776. Más importante aún fue el hecho de que el visitador general Antonio de Areche, quien llegó en 1777, puso en marcha una vigorosa recaudación de tributos, y en todo el sur andino se instalaron oficinas de aduanas.51 En la segunda mitad de la década de 1770, se incluyó en el pago de alcabala productos, como la hoja de coca, y a grupos sociales que anteriormente habían estado exonerados, como los artesanos. Así, a través de la ampliación de la fiscalización del Estado sobre casi toda transacción comercial, la incorporación de grupos y productos anteriormente exonerados, y la fortalecida eficiencia en la recaudación, las reformas borbónicas despertaron las iras de virtualmente todos los sectores socioeconómicos del Perú.52 Además, los cambios no fueron solo económicos, pues los criollos fueron excluidos de las posiciones administrativas claves, y los grupos corporativos —como los artesanos o los miembros de la Iglesia— vieron reducidos sus derechos y prerrogativas.
Las reformas borbónicas aumentaron en gran medida la carga tributaria extraída a los indios, lo que puso fin a la excepción que estos tenían de ciertos tributos, con el aumento de los impuestos y de la eficiencia en la recaudación. En el Perú, los ingresos del Estado colonial habían dependido principalmente del tributo indígena; por lo tanto, el aumento de las arcas del Estado requería aumentar la presión sobre los indios. La recaudación del tributo indígena llegó a su máximo luego de 1750, así, entre 1750 y 1820, en Cusco se multiplicó por dieciséis.53 Pero los indios no solo tuvieron que hacer frente a un aumento en las ventas y el tributo, pues también estaba el reparto de mercancías, otra institución despreciable, que era tolerada por el Estado colonial, por la cual se permitía que los corregidores —por lo general coludidos con los comerciantes y los productores poderosos— obliguen a los indios a comprar productos a menudo a precios inflados.54 Esta práctica fue abolida cuando la rebelión de Túpac Amaru estaba en curso.
Como se analiza en el siguiente capítulo, los Borbones también hicieron trizas la autonomía política de las comunidades campesinas. Asimismo, con frecuencia intentaron reemplazar a los tradicionales caciques “de sangre” con personas que no eran indígenas, lo que dio origen a duras batallas que por décadas se libraron en los tribunales e incluso, en ocasiones, en violentos actos callejeros. Muchos caciques de sangre desplazados o amenazados se unieron a las fuerzas de Túpac Amaru.55
En la segunda mitad del siglo XVIII, el destacado lugar que tenía Cusco en la economía panandina estaba cayendo vertiginosamente. Las reformas borbónicas, sin embargo, no fueron la única causa de las dificultades económicas y el extendido descontento en el Cusco, pues también contribuyeron la debilidad interna de la economía de la región y la consecuente incapacidad por competir con productos foráneos. Si bien la política borbónica de “libre comercio” no abrió el camino a un diluvio de importaciones, los productos del Alto Perú, el virreinato del Río de la Plata y de ultramar competían cada vez más con los de Cusco.56 De esta manera, la región sufrió de sobreproducción y saturó los mercados mientras los precios se estancaban e incluso caían: la competencia aumentaba y los precios disminuían en el mismo momento en que las demandas del Estado estaban en auge, lo que alimentaba una situación explosiva. Las principales actividades económicas de Cusco, que giraban en torno a productos como textiles, hojas de coca y azúcar, eran vulnerables debido a su dependencia de la mano de obra forzada, las ventas obligadas —el reparto— y los mercados distantes.57 Parafraseando a Nils Jacobsen y Hans Jürgen Puhle, la economía de la región se caracterizaba por una infraestructura atrasada y por exorbitantes costos de transporte en el accidentado suelo andino. Por otro lado, la oferta de mano de obra era inelástica y los productores dependían del trabajo forzado.58 Por ello, durante la sublevación, los rebeldes expresaron vívidamente la antipatía hacia los obrajes, lo que se expresó en el incendio y saqueo de docenas de ellos. Así, en 1780, la economía de Cusco estaba estancada o incluso en decadencia, y el grueso de la población culpaba de ello al Estado colonial.

