De Túpac Amaru a Gamarra: Cusco y la formación del Perú republicano
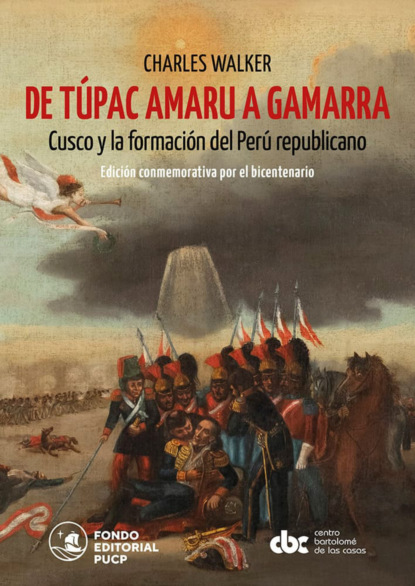
- -
- 100%
- +
¿Por qué fueron derrotados? Es necesario considerar una serie de factores. En términos estrictamente militares, están la superioridad española en armamento y la vacilación de José Gabriel para atacar el Cusco. Flores Galindo indaga en factores más importantes, como el hecho de que las divisiones al interior de la sociedad colonial, si bien de alguna forma incitaron el levantamiento, también condujeron a su derrota. La rebelión de Túpac Amaru no contó con el apoyo de la mayoría de caciques e indios de la región. Entre las razones para la oposición de los caciques están el antagonismo con Túpac Amaru y su familia extensa, el temor de perder su situación ventajosa en la sociedad colonial, además de los incentivos y amenazas del Estado y el ejército coloniales. El apoyo a la rebelión era extremadamente riesgoso, como muchas autoridades lo descubrirían dolorosamente en los siguientes meses e incluso años. Para el caso de los indios, las explicaciones son similares, pues, aunque el cacique o el capataz de la hacienda en la que trabajaban impidieron a muchos de ellos unirse a los rebeldes, otros no estaban de acuerdo con la rebelión o tenían temor de luchar. Los indios no eran, en modo alguno, un grupo homogéneo: estaban divididos por conflictos regionales, étnicos y de clase.
A pesar de la concentración de sus esfuerzos, Túpac Amaru nunca pudo reclutar masivamente a criollos, negros y mestizos. Las reformas borbónicas habían antagonizado a un amplio espectro de la sociedad, desde los más oprimidos hasta los que gozaban de opulencia. El liderazgo rebelde reconocía y compartía la frustración de criollos y mestizos que habían sido marginados por el favoritismo hacia los españoles o que se encontraban atados por las reformas económicas; sin embargo, la rebelión nunca llegó a ser un movimiento anticolonial multiétnico. Una vez más, si bien pueden hallarse múltiples razones, es necesario revisar las propias divisiones alentadas por el colonialismo. Miembros de la “clase media”, tales como los comerciantes provinciales, si bien se sintieron enfurecidos por las reformas borbónicas, temían un levantamiento de masas. Esto era el resultado de su preocupación por la pérdida de la posición favorable que tenían en la sociedad y no precisamente por alguna guerra de castas. Como sería evidente en la larga guerra de la Independencia, amplios sectores de los grupos intermedios que fueron tan importantes en las luchas coloniales vacilaron. En las postrimerías de la sociedad colonial se entrelazaban clase, raza y divisiones geográficas, en lo que Flores Galindo denomina el “nudo colonial”.168 Por ejemplo, si bien los indios nunca lucharon como una fuerza única, quienes no eran indios tenían terror de que así ocurriera. En el levantamiento, las tensiones raciales debilitaron la solidaridad de clase, mientras el interés de clase causó destrozos en la unidad racial, y en la propaganda contra la rebelión, el Estado español hizo gala de estas divisiones.
Los españoles sabían que habían sido afortunados al capturar a José Gabriel. Manuel Godoy, primer ministro y confidente de Carlos IV, señalaba en sus memorias que “nadie ignora cuánto se halló cerca de ser perdido por los años de 1781 a 1782 todo el Virreinato del Perú y una parte de La Plata”.169 Areche se jactaba de que al sentenciar y castigar a los acusados deberían usar “todas las formas de terror necesarias para producir temor y cautela”.170 Los caballos arrastraron a José Gabriel, Micaela, su hijo mayor Hipólito, el tío de José Gabriel y cinco compañeros, hacia el patíbulo levantado en la Plaza Principal de Cusco. El espectáculo se inició con cinco ahorcamientos. Después cortaron la lengua al tío y al hijo de José Gabriel, antes de ser ejecutados en el patíbulo. Luego Tomasa Condemayta fue asfixiada con el infame garrote y a Micaela se le cortó la lengua. El garrote no funcionó porque su cuello era demasiado delgado, entonces los verdugos la ahorcaron con una soga. Luego de haber sido testigo de la muerte de los miembros de su familia y del círculo más íntimo de su movimiento, Túpac Amaru fue llevado al centro de la plaza. Los verdugos le cortaron la lengua y lo ataron a cuatro caballos para descuartizarlo. Al ver que los miembros del líder rebelde no se separaban de su torso, Areche ordenó que fuera decapitado. Su cabeza fue exhibida en Tinta, su cuerpo en Picchu —el escenario de batalla del sitio de Cusco—, donde fue quemado, sus miembros en Tungasuca y Carabaya, y sus piernas en Livitaca y Santa Rosa.171
La represión no terminó con el castigo físico a los rebeldes. El Estado hizo una campaña por desarraigar todos los elementos culturales del nacionalismo neoinca que habían surgido en el siglo XVIII. En abril, antes de la captura de José Gabriel, el obispo Moscoso había hecho una serie de recomendaciones al visitador Areche, la mayor parte de las cuales fueron seguidas. Llamó a destruir todos los retratos de los incas, y prohibió el uso de vestimentas que estuvieran relacionadas con ellos, de ciertas danzas, el uso del término inca como apellido o título, la literatura que cuestionara los derechos legítimos de la monarquía española en América (con fuertes castigos para los lectores de material subversivo), así como el derecho consuetudinario. Moscoso censuró, finalmente, la obra de Garcilaso de la Vega.172 En los años siguientes, se implementaron estas y otras medidas como la represión al uso del quechua.
Las brutales ejecuciones de los líderes de la rebelión, la represión generalizada a la cultura andina y el abierto desdén por los indios en las principales ideologías de los años posteriores a la rebelión de Túpac Amaru parecerían presagiar tiempos terribles para el campesinado andino. El campesinado indígena del sur andino, cuya rebelión fue derrotada luego de haber infligido graves pérdidas y de haber —incluso— humillado al Estado colonial, enfrentó el odio desenfrenado y el deseo de venganza del Estado y de sectores de la élite. No obstante, en las décadas posteriores a la rebelión de Túpac Amaru, los últimos cuarenta años del dominio colonial, los españoles no pudieron impedir nuevos levantamientos, ni desmantelar la autonomía política indígena, o incluso aumentar tributos y otras exacciones en la medida que hubieran deseado. Así, no lograron reconquistar los Andes, luego de la derrota de las rebeliones de Túpac Amaru y Túpac Katari. Más aún, continuó la búsqueda de un movimiento anticolonial asentado en los Andes. El siguiente capítulo analiza cómo, después de la gran rebelión en los Andes, los grupos de las clases bajas resistieron a las medidas punitivas y al feroz espíritu antiindígena.
33 Por ejemplo, John A. Hall define el nacionalismo como “la creencia en la primacía de una nación particular, real o construida; la lógica de su posición tiende a trasladar el nacionalismo de formas culturales a formas políticas y a vincularse a una movilización popular”. En “Nationalism: Classified and Explained”, en Daedalus, 122.3, verano de 1993, p. 2. Breuilly plantea una definición muy similar en Nationalism and the State, segunda edición, Chicago, University of Chicago Press, 1994, p. 2. Para definiciones más finas en el ámbito cultural véase Brackette Williams. “A Class Act: Anthropology and the Race to Nation Across the Ethnic Terrain”, en Annual Review of Anthropology, 18, 1989, pp. 401-444; Katherine Verdery. “Whither ‘Nation’ and ‘Nationalism’?”, en Benedict Anderson (ed.). Mapping the Nation, Londres, Verso, 1996, pp. 226-234.
34 John A. Armstrong. Nations before Nationalism, Chapell Hill, University of North Carolina Press, 1982.
35 Anderson. Imagined..., Hobsbawm. Nations and Nationalism since 1789, Cambridge, Cambridge University Press, 1990; Eley y Suny. Becoming National, introducción.
36 Como ha señalado Steve Stern, los “símbolos protonacionales [de la rebelión] no estaban vinculados a un nacionalismo criollo emergente, sino a nociones de un orden social andino o dirigido por el Inca”. En “The Age of Andean Insurrection, 1742-1782: A Reappraisal”, en Stern (ed.). Resistance, Rebellion..., p. 76.
37 Chatterjee. Nationalist Thought... Para una opinión contraria, véase Jorge Klor de Alva. “Colonialism and Post Colonialism as (Latin) American Mirages”, en CLAR 1.1-2, 1992, pp. 3-23.
38 Mallon. ‘The Promise and Dilemma...”; Gilbert M. Joseph. “On the Trail of Latin American Bandits: A Reexamination of Peasant Resistance”, LARR 25.3, 1990, pp. 7-53.
39 Hall admite la incomodidad de los sociólogos de la historia con la Independencia de América Hispana. Hall. “Nationalisms...”, pp. 9-10.
40 Boleslao Lewin. La rebelión de Tupac Amaru [1943], tercera edición, Buenos Aires, SELA, 1967.
41 Jean Piel realiza una fina revisión de la base ideológica de la historiografía de la rebelión en: “¿Cómo interpretar la rebelión panandina de 1780-1783?”, en Jean Meyer (ed.). Tres levantamientos populares: Pugachov, Tupac Amaru, Hidalgo, México, CEMCA, 1992, pp. 71-80. Sobre el régimen de Velasco, que publicó la invalorable Colección Documental de la Independencia Peruana, véase John Fisher. “Royalism, Regionalism and Rebellion in Colonial Peru, 1808-1815”, en HAHR 59.2, mayo de 1979, pp. 232-258. Otras revisiones de literatura son: Stern. “The Age of Andean”, en su libro Resistance, rebellion..., pp. 36-43; Carlos Daniel Valcárcel, prólogo, CDIP, tomo II, 1, pp. XV-XXIV; Alberto Flores Galindo. “Las revoluciones tupamaristas. Temas en debate”, en Revista Andina 7.1, 1989, pp. 279-287.
42 John Rowe. “El movimiento nacional inca del siglo XVIII”, en Flores Galindo (ed.). Tupac Amaru II, pp. 13-53.
43 Véase el trabajo magistral de Flores Galindo. Buscando un Inca. Sobre la construcción de pasados coloniales, véase Hobsbawm y Ranger. The Invention...
44 Este es un aspecto del estudio —por otro lado, valioso— de Jan Szemiński. La utopía tupamarista, Lima, Fondo Editorial PUCP, 1983. Scarlett O’Phelan Godoy y David Cahill critican a Flores Galindo por exagerar el recuerdo de los Incas y al propio Imperio incaico. Estoy en desacuerdo con esta opinión. Scarlett O’Phelan Godoy. “Utopía andina, ¿para quién? Discursos paralelos a fines de la Colonia”, en O’Phelan Godoy. La gran rebelión en los Andes: de Tupac Amaru a Tupac Catari, Cusco, CBC, 1995, pp. 13-45, especialmente las pp. 25-26; David Cahill. “Una visión andina: el levantamiento de Ocongate de 1815”, en Histórica XII.2, 1988, pp. 133-159.
45 John Phelan. The People and the King: The Comunero Revolution in Colombia 1781, Madison, University of Wisconsin Press, 1978, especialmente pp. 79-88.
46 Alberto Flores Galindo. “La nación como utopía: Tupac Amaru 1780”, en Luis Durand Flórez (ed.). La revolución de los Tupac Amaru: antología, Lima, CNDBRETA, 1981, p. 60.
47 Para una importante discusión sobre si categorizar el movimiento como rebelión o como revolución (postulando la primera), véase Scarlett O’Phelan Godoy. Un siglo de rebeliones anticoloniales, Perú y Bolivia, 1700-1783, Cusco, CBC, 1988; y para una versión más reciente, véase de la misma autora “Rebeliones andinas anticoloniales, Nueva Granada, Perú y Charcas entre el siglo XVIII y XIX”, en Anuario de Estudios Americanos, N° XLIX, 1991, pp. 395-440.
48 Sobre las reformas borbónicas como causa del levantamiento de Tú pac Amaru, véase O’Phelan Godoy. Un siglo de rebeliones...; John Fisher. “La Rebelión de Tupac Amaru y el programa imperial de Carlos III”, en Flores Galindo (ed.). Tupac Amaru II, Lima, Retablo de Papel, 1976, pp. 107-128. Para una visión panorámica de las reformas borbónicas, véase D. A. Brading. “Bourbon Spain and its American Empire”, en Leslie Bethell (ed.). Colonial Spanish America (The Cambridge History of Latin America), Vols. 1 y 2 Selections, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 112-162.
49 Sobre los cambios jurisdiccionales y la confusión que trajeron consigo el nuevo virreinato, el sistema de Intendencia y los cambios en la Audiencia, véase John Lynch. Spanish Colonial Administration, 1782-1810, Londres, The University of London Press, 1958, pp. 65-68; John Fisher. Government and Society in Colonial Perú: The Intendant System, 1784-1814, Londres, Athlone Press, 1970, pp. 49-50; Carmen Torero Gomero. “Establecimiento de la Audiencia del Cuzco”, en Boletín del Instituto Riva-Agüero, N° 8, 1969, pp. 485-491.
50 Nils Jacobsen. Mirages of Transition: The Peruvian Altiplano, 1780-1930, Berkeley y Los Ángeles, University of California Press, 1993, p. 41.
51 Jacobsen. Mirages..., p. 44; O’Phelan. Un siglo de..., pp. 174-221.
52 O’Phelan Godoy. “Revueltas y rebeliones del Perú colonial”, en Jacobsen y Puhle. The Economies of Mexico and Peru During the Late Colonial Period, 1760-1820, Berlín, Colloquium-Verlag, 1986, pp. 146-148; Jürgen Golte. Repartos y rebeliones. Tupac Amaru y las contradicciones de la economía colonial, Lima, IEP, 1980.
53 Nils Jacobsen. “Peasant Landtenure in the Peruvian Altiplano in the Transition from Colony to Republic”, manuscrito, 1989, pp. 28-29; Charles F. Walker. “Peasants, Caudillos and the State in Peru: Cuzco in the Transition from Colony to Republic, 1780-1840”, Tesis de Ph.D., University of Chicago, 1992, pp. 55-57. La información procede de John J. TePaske y Herbert Klein. The Royal Treasuries of the Spanish Empire in America, vol. 1, Peru, Durham: Duke University Press, 1982.
54 Jurgen Gölte calculaba que los precios eran elevados en aproximadamente 300%, en promedio. Gölte. Repartos..., pp. 104-105 y 120. Pueden verse críticas a Gölte en O’Phelan Godoy. Un siglo de..., pp. 117-135, y en Flores Galindo. Buscando un Inca, pp. 103-104.
55 Entre los muchos estudios sobre la decadencia del rol de los caciques, véase Brooke Larson. “Caciques, Class Structure and the Colonial State in Bolivia”, en Nova Americana N° 2, 1979, pp. 197-235, y Núria Sala i Vila. Y se armó el tole tole: tributo indígena y movimientos sociales en el Virreinato del Perú, 1784-1814, Lima, IER José María Arguedas, 1996. Para un interesante caso comparativo véase Nancy Farriss. Mayan Society under Colonial Rule, Princeton, Princeton University Press, 1984.
56 John Fisher. “Imperial ‘Free Trade’ and the Hispanic Economy, 1778-1796”, JLAS 13.1, 1981, pp. 21-56.
57 Según Tandeter y Wachtel, “La rebelión [de Tupac Amaru] estalló a fines de un largo período de precios bajos”, Enrique Tandeter y Nathan Wachtel. “Prices and Agricultural Production. Potosí and Charcas in the Eighteenth Century”, en Lyman L. Johnson y Enrique Tandeter (eds.). Essays on the Price History of Eighteenth-Century Latin America, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1989, p. 271. Luis Miguel Glave y María Isabel Remy también señalan esta tendencia en los precios, en Estructura agraria y vida rural en una región andina: Ollantaytambo entre los siglos XVI y XIX, Cusco, CBC, 1983, pp. 429-453, gráfico de la p. 439; Luis Miguel Glave. “Agricultura y capitalismo en la sierra sur del Perú (fines del siglo XIX y comienzos del XX)”, en J. P. Deler y Y. Saínt-Geours (eds.). Estados y naciones en los Andes, vol. 1, Lima, IEP, 1986, pp. 213-217; Jacobsen. Mirages..., pp. 95-106. Sobre las presiones demográficas, véase de Luis Miguel Glave. Vida, símbolos y batallas. Creación y recreación de la comunidad indígena. Cuzco, siglos XVI-XX, Lima, FCE, 1992, pp. 93-115.
58 Jacobsen y Puhle. The Economies..., pp. 23-24.
59 En esta línea interpretativa el trabajo más influyente es el de E. P. Thompson. “The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century”, en Past and Present N° 50, 1971, pp. 76-136, y “The Moral Economy Reviewed”, en E. P. Thompson. Customs in Common, Nueva York, The New Press, 1991, pp. 259-351. Una aplicación de las nociones de Thompson y James Scott sobre economía moral puede verse en Brooke Larson. “Explotación y economía moral en los Andes”, en Segundo Moreno Yáñez y Frank Salomón (eds.). Reproducción y transformación de las sociedades andinas, siglos XVI-XX, 2 vols., Quito, Abya-Yala y MLAL, 1991, tomo II, pp. 441-480; y Ward Stavig. “Ethnic Conflict, Moral Economy, and Population in Rural Cuzco on the Eve of the Thupa Amaro II Rebellion”, en HAHR 68.4, 1988, pp. 737-770.
60 Rowe. “El movimiento...”.
61 Brading dice que para los indígenas acomodados la publicación de la segunda edición de los Comentarios en 1722 fue un “acontecimiento incendiario”. David Brading. The First America: The Spanish Monarchy, Creole Patriots, and the Liberal State, 1492-1867. Cambridge, Cambridge University Press, 1991. Agradezco a John Rowe por su clarificación sobre este tema.
62 Tupac Amaru y la Iglesia. Antología, Cusco, Edubanco, 1983, pp. 276-277; Lewin. La rebelión..., pp. 382-388; José Durand. “El influjo de Garcilaso Inca en Tupac Amaru”, COPE 2.5, 1971, pp. 2-7.
63 Flores Galindo. Buscando un Inca, p. 106. Sobre el quechua del siglo XVIII véase César Itier (ed.). Del siglo de oro al siglo de las luces: lenguaje y sociedad en los Andes del siglo XVIII, Cusco, CBC, 1995; Bruce Mannheim. The Language of the Inca since the European Invasion, Austin, University of Texas Press, 1991.
64 Véase los ensayos en John Lynch. Latin American Revolutions, 1808-1826: Old and New World Origins, Norman, University of Oklahoma Press, 1994, particularmente la parte 5: “Ideas and Interests...”.
65 Citado en Carlos Daniel Valcárcel. “Fidelismo y separatismo de Tupac Amaru”, en Durand Flórez. La revolución..., p. 366.
66 José Antonio del Busto Duthurburu. José Gabriel Tupac Amaru antes de su rebelión, Lima, Fondo Editorial PUCP, 1981, pp. 93-95.
67 Robert Schafer. The Economic Societies in the Spanish World, 1763-1821, Syracuse, Syracuse University Press, 1958, p. 157; Víctor Peralta. “Tiranía o buen gobierno: escolasticismo y criticismo en el Perú del siglo XVIII”, en Charles Walker (ed.). Entre la retórica y la insurgencia: las ideas y los movimientos sociales en los Andes, siglo XVIII, Cusco, CBC, 1996, pp. 67-68.
68 Este fue el caso del levantamiento de Arequipa que se analiza más adelante.
69 Antonello Gerbi. The Dispute of the New World. The History of a Polemic, 1750-1900, Pittsburgh; University of Pittsburgh Press, 1973; Brading. The First America..., p. 499.
70 Juan José Vega. José Gabriel Tupac Amaru, Lima, Editorial Universo, 1969, pp. 13-15; y del mismo autor. Tupac Amaru y sus compañeros, tomo 1, Cusco, Municipalidad del Qosqo, 1995, pp. 3-21.
71 Citado en Cristóbal Aljovín Losada. “Representative Government in Perú: Fiction and Reality, 1821-1845”, tesis doctoral, University of Chicago, 1996, p. 221. Lewin afirma persuasivamente que no había contradicciones entre ser a la vez un “aristócrata inca” y un “arriero indio”. Lewin. La Rebelión..., pp. 335-336.
72 John H. Rowe. “Genealogía y rebelión en el siglo XVIII: algunos antecedentes de la sublevación de José Gabriel Thupa Amaru”, en Histórica N° VI, 1, julio de 1982, pp. 65-85. Rowe cita una de las querellas de Túpac Amaru contra el exagerado repartimiento de Viana. Puede verse una temprana decisión y descontento de Túpac Amaru en su petición escrita con palabras firmes contra Geronymo Cano, un recaudador de Viana. CDIP, II, 2, pp. 20-21.
73 Para este caso, véase el riguroso estudio de Rowe “Genealogía...”. Sobre la documentación, véase CDIP, II, 2, pp. 39-75.
74 John Rowe. “Genealogía...”, y del mismo autor. “Las circunstancias de la rebelión de Thupa Amaro en 1780”, en Revista Histórica N° XXXIV, 1983-1984, pp. 119-140.
75 La documentación sobre Moscoso está en CNDBRETA, II, 1980. Para los acontecimientos de 1779 y 1780 véase Tupac Amaru y la Iglesia, pp. 165-201, con una introducción de Scarlett O’Phelan Godoy, que contiene parte de los abundantes documentos hallados en el Archivo Arzobispal del Cusco. Estos eventos han sido analizados por David Cahill. “Crown, Clergy and Revolution in Bourbon Peru: The Diocese of Cuzco, 1780-1814”, tesis de doctorado, University of Liverpool, 1984, pp. 216-234; Iván Hinojosa. “Población y conflictos campesinos en Coporaque (Espinar) 1770-1784”, en Flores Galindo (ed.). Comunidades campesinas: cambios y permanencias, Lima, CES Solidaridad, 1987, pp. 229-256; Glave. Vida, símbolos..., cap. 3.
76 Algunas publicaciones sobre la Iglesia en la rebelión son: Severo Aparicio. “La actitud del clero frente a la rebelión de Tupac Amaru”, en Comisión Nacional del Bicentenario de la Rebelión Emancipadora de Tupac Amaru, Actas del Coloquio internacional Tupac Amaru y su tiempo, Lima, CNDBRETA, 1982, pp. 71-94; Cahill. “Crown, Clergy...”; Emilio Garzón Heredia. “1780: clero, élite local y rebelión”, en Charles Walker (ed.). Entre la retórica y la insurgencia..., pp. 245-271; Jeffrey Klaiber. “Religión y justicia en Tupac Amaru”, en Allpanchis N° 19, 1982, pp. 173-186; O’Phelan Godoy. Un siglo de..., pp. 237-243.
77 Véase O’Phelan Godoy, que correlaciona estos cambios con una serie de revueltas, en Un siglo de..., pp. 177-180.
78 Loc. cit.
79 CDIP, II, 2, p. 111.
80 CDIP, II, 2, p. 106.
81 CDIP, II, 2, p. 134; Kendall W, Brown. Bourbons and Brandy: Imperial Reform in Eighteenth-Century Arequipa, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1986, cap. 9; Lewin. La Rebelión..., p. 156. Un análisis de “Muerte al mal gobierno” se encuentra en Phelan; The People...; Eric Van Young. “Millenium on the Northern Marches: The Mad Messiah of Durango and Popular Rebellion in Mexico, 1800-1815”, en Comparative Studies in Society and History N° 28, 1986, pp. 386-413; y “Quetzalcóatl, King Ferdinand and Ignacio Allende Go to the Seashore; or Messianism and Mystical Kingship in México, 1800-1821”, en Jaime O. Rodríguez. The Independence of Mexico and the Origins of the New Nation, Los Ángeles, UCLA Latin American Center, 1989, pp. 176-204.
82 Lewin. La Rebelión..., p. 155.
83 Uno comienza así; “También hablamos aquí/ de los oficiales reales/ que a fuerza de robar quieren / acrecentar sus caudales”, Lewin. La Rebelión..., p. 155. Hay otros ejemplos en CDIP, II, 2, pp. 127-128, o 108.
84 CDIP, II, 2, pp. 129-131; la cita es de la página 130. Este verso invocaba con frecuencia a nobles y plebeyos.
85 David Cahill. “Taxonomy of a Colonial ‘Riot’: The Arequipa Disturbances of 1780”, en John R. Fisher, Allan J. Kuethe y Anthony McFarlane (eds.). Reform and Insurrection in Bourbon New Granada and Peru, Baton Rouge, LSU Press, 1990, p. 287. O’Phelan Godoy. Un siglo de..., pp. 202-207.
86 CDIP, II, 2, p. 112.
87 Cahill. “Taxonomy...”, pp. 270-272 y 276-282.
88 Cahill. “Taxonomy...”, pp. 272-276; Brown. Bourbons, pp. 207-208.
89 Cahill. “Taxonomy...”, pp. 281-282.
90 Lewin. La Rebelión..., p. 163.
91 Guillermo Galdós Rodríguez. “Vinculaciones de las subversiones de Tupac Amaru y de Arequipa de 1780”, en CNDBRETA. Actas..., pp. 271-278, quien cita un verso de Arequipa que llama a seguir a Cusco. También observa el uso de poemas de Arequipa en Cusco, p. 272.
92 O’Phelan Godoy. Un siglo de..., p. 207, observa que fueron embargadas incluso sus “pequeñas cargas de ají”.
93 ADC, Libros de Cabildo, N° 27, 1773-1780, pp. 161-162.
94 Lewin. La Rebelión..., pp. 164-165.
95 O’Phelan Godoy. Un siglo de..., pp. 208-209.
96 Citado en O’Phelan Godoy. Un siglo de..., p. 214. En “Circunstancias...”, p. 127, Rowe dice que Túpac Amaru “aprendió de los errores” de su conspiración.
97 Sobre este levantamiento, véase Víctor Angles Vargas. El cacique Tambohuacso, Lima, Industrial Gráfica, 1975, y O’Phelan Godoy. Un siglo de..., pp. 207-217.
98 Sobre el movimiento de Tupac Katari, véase María Eugenia del Valle de Siles. Historia de la Rebelión de Túpac Catari, 1781-1782, La Paz, Editorial Don Bosco, 1990; Sergio Serúlnikov. “Su verdad y su justicia. Tomás Catari y la insurrección aymara de Chayanta, 1777-1780”, en Walker (ed.). Entre..., pp. 205-243; Lewin. La Rebelión de..., pp. 500-566.
99 Túpac Amaru debía pagos de tributos y tenía otras deudas. Arriaga le exigió el pago, amenazando con perjudicar al cacique y a su familia. CDBTU, II, pp. 159-160 y 223-225; CDIP, II, 2, p. 735.
100 Lewin. La Rebelión de..., pp. 442-443.
101 CNDBRETA. tomo 1, pp. 502 y 508. Se sabe que Túpac Amaru dijo al cura que “tenía orden del Señor Visitador General autorizado por la Real Audiencia de Lima”, CDIP, II, 2, p. 254.
102 CNDBRETA, tomo 1, p. 504.
103 Ibíd.
104 CNDBRETA, tomo 1, p. 508, documento del Dr. Don Miguel Martínez, cura y vicario de Nuñoa y Santa Rosa. Basaba su relato en una conversación con Bolaños y en una carta de Eugenio de Silva, cura párroco de Sicuani. Su llamado a la “unión y armonía”, seguido por, “de lo contrario, serían castigados”, es sintomático del conocimiento que los rebeldes tenían de la fragilidad de una alianza entre indios y criollos.

