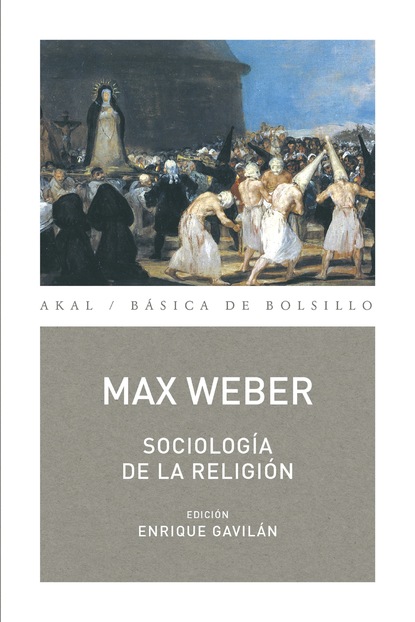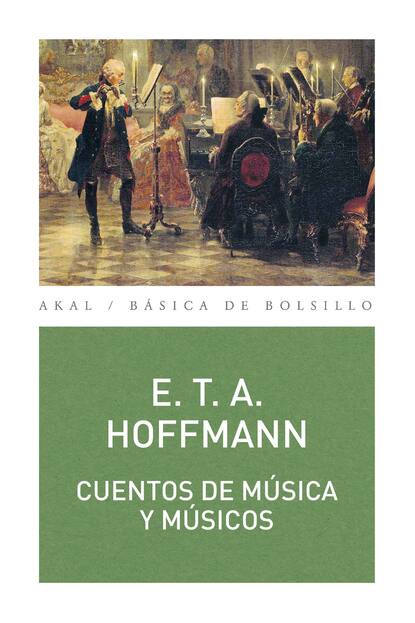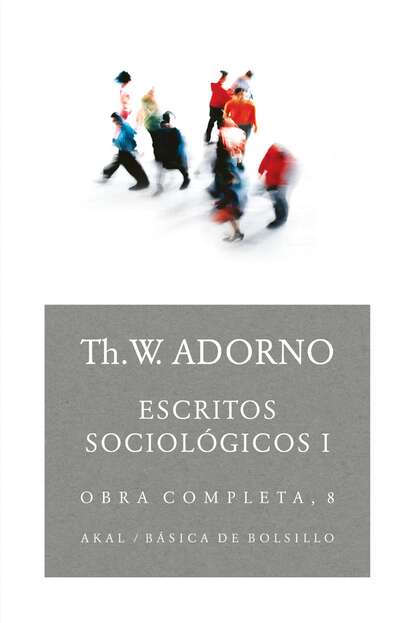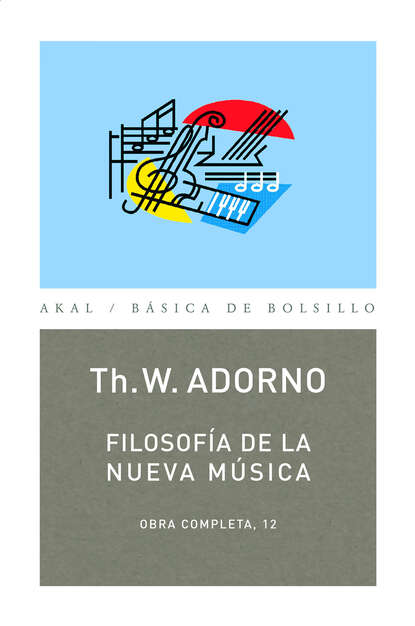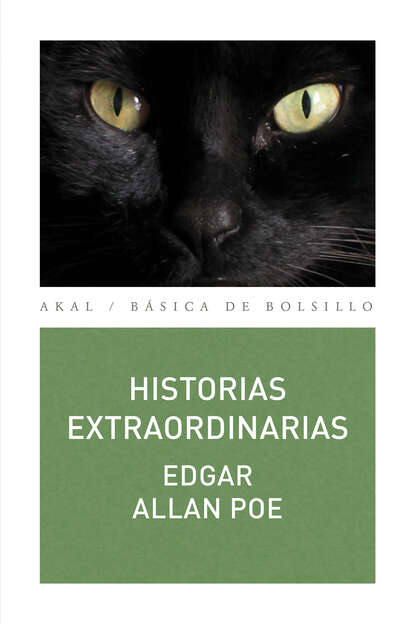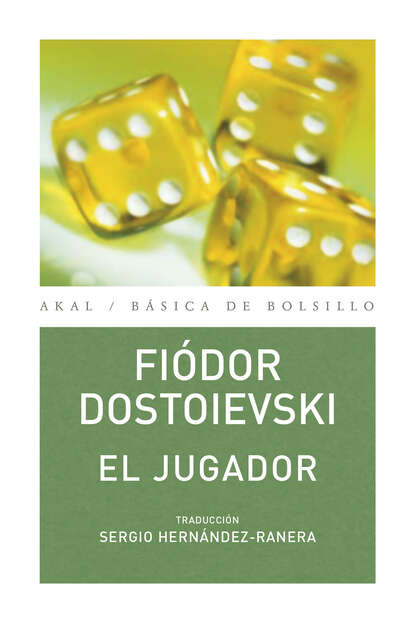- -
- 100%
- +

Akal / Básica de Bolsillo / 222
Max Weber
Sociología de la religión
Traducción y edición de: Enrique Gavilán

La obra de Max Weber (1864-1920) se sitúa en la encrucijada decisiva de la que parte la ciencia social del siglo XX. El sociólogo centró sus investigaciones en el estudio de la religión. Le movían dos tipos de razones: la primera, establecer la influencia recíproca de la religión sobre la sociedad, y de ésta sobre la religión, y establecer las raíces de la peculiaridad occidental. La segunda, analizar el proceso de desarrollo de la racionalidad occidental, cuyas raíces Weber no situaba en la Ilustración, sino en situaciones anteriores, que ciertamente no se reducían a la religión, pero en cuyo surgimiento ésta había desempeñado un papel decisivo. La muerte impidió a Weber culminar su proyecto, y una buena parte de su obra quedó en forma de esbozo, publicado por su viuda.
La presente edición sigue los criterios editoriales propuestos por el profesor Wolfgang Schluchter. Se trata de la edición conjunta de «Sociología de la religión» y los capítulos teóricos de los «Ensayos sobre sociología de la religión», lo que permitirá apreciar mejor el sentido del proyecto de Weber.
Maqueta de portada
Sergio Ramírez
Diseño de cubierta
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Primera edición, Ediciones Istmo, S. A., 1997
© Segunda edición, Ediciones Akal, S. A., 2012
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4988-3
Introducción
Racionalidad y religión. El legado de Max Weber
Entre las razones que justifican la presente edición no está la novedad en sentido estricto. Ciertamente presenta nuevas traducciones, pero de textos que habían aparecido ya en castellano. El propósito fundamental de esta edición es otro. Se trata de iluminar un ángulo clave de la obra del último Weber agrupando dos conjuntos de textos –la Sociología de la religión y algunos ensayos de la Ética económica de las religiones universales– habitualmente publicados por separado y entendidos como partes de proyectos diferentes. La Sociología de la religión es un escrito mal conocido pero clave dentro del legado weberiano. Su relevancia tiende a quedar oscurecida dentro del descomunal conjunto de Economía y sociedad, una obra cuyos perfiles editoriales resultan hoy, cuando menos, discutibles. Para comprender el interés de aquel fragmento es conveniente relacionarlo menos con los escritos incluidos en Economía y sociedad que con los ensayos contemporáneos de la Ética económica.
Como consecuencia de la temprana muerte de Max Weber, en 1920, sus obras finales, de las que proceden todos los escritos aquí agrupados, quedaron truncadas. En los primeros años veinte la viuda editó lo mejor que supo los torsos conservados. El trabajo de Marianne Weber en la divulgación de la obra de su marido resulta de todo punto admirable. Intentó reconstruir el imposible rompecabezas del gigantesco conjunto de manuscritos con la mejor voluntad, pero en algunos casos –tal como la investigación posterior ha puesto de relieve– sin acierto. Esas ediciones de los años veinte sirvieron también de base para las traducciones españolas, que hasta ahora se han limitado a seguir el criterio editorial de Marianne Weber.
Desde entonces el estudio de la obra de Max Weber ha clarificado mejor el sentido de esas obras, mostrando la posibilidad de una ordenación diferente, tal como la que sigue la edición en curso de la obra completa[1].
En las páginas siguientes pasaré revista a algunos rasgos del trabajo intelectual de Weber, analizando las circunstancias en que surgieron los textos de la última etapa de su vida. La importancia y la apertura de las cuestiones han dado origen a inacabables polémicas y a una bibliografía gigantesca. Resulta imposible resumir aquí todos sus aspectos. En este prólogo me limitaré a algunas cuestiones que afectan más directamente a la interpretación de los trabajos de sociología de la religión.
El género de la obra de Weber
Suele considerarse a Weber como uno de los padres fundadores de la sociología, lo que lleva consigo la ubicación de su obra en el ámbito de esa disciplina. Sin embargo, si se considera la cuestión con más atención, las cosas no son tan sencillas. En su etapa como profesor universitario, Weber no ocupó una cátedra de sociología (por entonces todavía no existían; las primeras cátedras de sociología en Alemania sólo se crean en 1919)[2], sino de Nationalökonomie, disciplina intraducible, cuya ambigüedad –entre la economía política «normal», la historia y las «ciencias morales»– refleja en parte la complejidad de la posición de Weber. Sin embargo, el nombramiento de profesor de esa disciplina no culminaba una carrera previa dedicada a la economía; por el contrario, Weber se había orientado al estudio del derecho, y sus investigaciones se habían movido fundamentalmente en el terreno de la historia del derecho. Con todo, a partir de la toma de posesión de la cátedra de Friburgo (1894), sus estudios se desarrollarán dentro del ámbito de la Nationalökonomie. Ocurre que las dimensiones de ese ámbito eran por entonces muy vastas; abarcaban terrenos que más adelante ocuparían, aparte de la propia economía política, la filosofía moral, la sociología, las ciencias políticas, la antropología, la historia social, la epistemología, etcétera.
El gran debate que atormentó la vida intelectual alemana a fines de siglo, la célebre Methodenstreit, giraba en buena medida en torno a los límites de esa disciplina. En ese debate, Menger defendía una concepción de la economía más limitada, más parecida a lo que había sido la economía política clásica o a lo que iba a ser la economía neoclásica, un punto de vista que no consiguió imponerse en Alemania. Por el contrario, se mantuvo el concepto de la disciplina sostenido por Schmoller –y apoyado por el propio Weber– de la Nationalökonomie, que la mantenía dentro de la órbita del historicismo, con un singular planteamiento político de reformismo social apoyado en la confianza en la bondad del estado prusiano y en la capacidad de los economistas para inspirar la política social adecuada, el «socialismo de cátedra»[3].
No resulta fácil traducir la posición académica de Weber a los términos actuales, porque los límites de las disciplinas han variado profundamente (piénsese que, por ejemplo, los historiadores alemanes de comienzos de siglo –y Alemania era el punto de referencia universal de la disciplina por aquel entonces– consideraban herejía –y herejía más en sentido literal que metafórico, como podría testimoniar Karl Lamprecht– cualquier planteamiento que pretendiera desplazar el objeto de la historia fuera de los límites de la historia política).
Si prescindimos del aspecto académico y nos atenemos al significado de la obra de Weber no se simplifica el problema. La ausencia de una presentación sistemática y de un esquema de tipo evolucionista –que derivan del planteamiento epistemológico–, su carácter fragmentario potenciado por tratarse de una obra truncada por la muerte y editada póstumamente con criterios no siempre acertados[4], favorecen la diversidad de interpretaciones, no sólo sobre el significado que quepa atribuirle –volveré más adelante sobre esta cuestión, pero puede indicarse ya aquí que todavía se discute cuál es el tema de la obra de Weber–, sino también respecto al ámbito científico en que debería ubicarse. Ha podido ser situada en campos que van desde la sociología histórica avant la lettre[5], hasta la filosofía de la historia[6]. Se ha visto en ella un antecedente de algunas propuestas del funcionalismo parsoniano, se ha intentado alejarla de cualquier parentesco con las ciencias sociales de nuestro siglo, buscando encuadrarla más en la tradición de la filosofía política y moral que se remonta a Aristóteles (Hennis)[7]. Se la ha situado incluso en el campo del ensayismo en una línea similar a la obra de su amigo Georg Simmel (Käsler)[8], etcétera.
Ahora bien, el hecho de que la obra de Weber sea susceptible de ubicaciones tan diversas es al mismo tiempo un síntoma de su riqueza, una riqueza que puede aprovecharse además desde diversas disciplinas. Los historiadores, por ejemplo, pueden aprovecharla mucho más de lo que lo han hecho. Hay un doble vínculo que une a Weber a la historiografía. Por una parte, el vínculo con la tradición clásica del historicismo alemán, de cuya matriz procede intelectualmente Weber[9]; por otra, la circunstancia de que en su obra se encuentren muchos elementos que anticipan las principales corrientes historiográficas de nuestro siglo.
Desde el punto de vista del conjunto de las ciencias sociales, dos tipos de razones hacen especialmente importante la obra de Weber hoy en día: por un lado, su vínculo con Marx; por otro, su vínculo con Nietzsche. La relación con Marx es importante, tanto desde el campo de la sociología como desde el propio marxismo. Como destaca Bryan S. Turner, aunque la sociología haya experimentado todo tipo de cambios a lo largo del siglo XX, una dimensión permanente ha sido su relación problemática con el legado de Marx, y en particular, desde la publicación de La ética protestante, la relación de conflicto abierto y nunca resuelto del todo entre la economía política de Marx y la sociología interpretativa de Weber[10]. Para el marxismo, el desafío de la obra de Weber ha resultado decisivo. La confrontación con ella ha sido especialmente rica para las formas menos ortodoxas, como la escuela de Frankfurt y el denominado marxismo occidental. Si el conjunto de la obra de Weber puede entenderse como un diálogo constante con la figura de Marx, puede decirse que el marxismo occidental mantiene un permanente diálogo con la obra de Weber; en cierta medida representa un intento de síntesis de ambos legados, cuyas dificultades son tan evidentes como su riqueza potencial[11].
Otra de las raíces de la obra de Weber, la que nace en la filosofía de Nietzsche, la convierte en una referencia de extraordinario interés en el horizonte intelectual de un final de siglo dominado por el posestructuralismo y la deconstrucción, cuando la crisis de las ciencias sociales y la historia vuelve a plantear las mismas cuestiones que le dieron origen.
Etapas de una trayectoria intelectual
La obra de Max Weber (1864-1920) puede dividirse en tres periodos. El primero lleva desde los inicios de sus investigaciones hasta su abandono de la universidad como consecuencia de una depresión, que al coincidir con el final de siglo, acentúa todavía más el carácter emblemático de la figura de Weber. En esa primera etapa su trabajo experimenta continuos cambios de orientación. Weber escribe sobre cuestiones tan diferentes como las sociedades comerciales en la Edad Media, el mundo agrario romano, las condiciones de los trabajadores agrícolas contemporáneos, etcétera.
A partir de 1904 se inicia una segunda etapa en la que el trabajo de Weber sigue dos líneas; la primera está consagrada a problemas epistemológicos de fundamentación, apoyado en la obra de su amigo Heinrich Rickert. La segunda se orienta al estudio de las relaciones entre ética religiosa y actividad económica. Esta última se inicia con la publicación del que se convertiría en el más célebre de los estudios de Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo[12], y se prolonga en la descomunal polémica que la siguió.
A partir de 1910 hay un nuevo giro en la obra de Weber que abre la tercera y última etapa de su trabajo. Ésta coincide con la segunda década de nuestro siglo. En ella, sin abandonar la problemática de la segunda etapa, se amplía decisivamente el cuestionario. Ya no se plantea como un estudio exclusivo de la relación entre economía y religión, sino que el estudio se extenderá a otros ámbitos, hasta convertirse en una sociología general de la cultura. También el ámbito de estudio se extenderá prodigiosamente. El trabajo gira sobre el eje de la contraposición Oriente-Occidente. Ese contraste se analiza ante todo en el terreno de la religión. En este periodo se escriben todos los textos incluidos en la presente edición. Pan entender las características de los trabajos de esta última fase, es preciso partir del estudio que inició el análisis de Weber de las influencias recíprocas entre ideas religiosas y comportamiento económico.
El estudio sobre el protestantismo
La ética protestante y el espíritu del capitalismo es sin ninguna duda la obra más conocida de Weber dentro y fuera de Alemania. Pero además de su relativa popularidad ocupa una posición clave en la trayectoria intelectual de su autor. Es seguramente también la obra sobre la que pesan los principales malentendidos en torno a Weber. Volveré sobre esta última cuestión; antes se hace necesario explicar brevemente su génesis y contenido.
Weber comienza a salir de la depresión en los primeros años de nuestro siglo. Le aterra la vuelta a la universidad. La obligación de dar clase o de realizar trabajos a plazo fijo son para él ideas obsesivas insoportables. Para exorcizarlas decide renunciar definitivamente a su tarea académica, convirtiéndose en simple profesor honorario de la universidad de Heidelberg. Al mismo tiempo reanuda su actividad científica, ahora al margen de la universidad. A partir del año 1903 su interés se orienta a la fundamentación epistemológica del trabajo científico. La obra de su amigo Heinrich Rickert es el punto de partida que le permite desarrollar sus propias fórmulas. Sus reflexiones cristalizan en una serie de artículos capitales publicados a lo largo de la primera década del siglo[13]. Estos trabajos constituyen al mismo tiempo la base teórica de los estudios que se suceden a un ritmo constante a partir de entonces.
En las mismas fechas –1904–, Weber pasa a formar parte del consejo de redacción del Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, junto con Edgar Jaffé y Werner Sombart. El Archiv era una antigua revista que emprende ahora un nuevo rumbo. El nuevo programa se expone en un célebre artículo redactado por Weber. Ese artículo programático, «Die “Objektivität” sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischier Erkenntnis», es la piedra angular de las conclusiones teóricas del propio Weber.
En ese mismo año, Weber realiza un largo viaje a los Estados Unidos. El motivo es una invitación de un antiguo colega a participar en un congreso científico que se celebra en relación con la Exposición Universal de Saint Louis. Weber y su esposa recorren el país entre los meses de agosto y diciembre. El impacto de esa visita es extraordinario[14]. Weber tiene ante sus ojos el fruto más acabado del capitalismo, la cristalización completa de las tendencias que ha visto apuntar en Alemania. Se siente también fascinado por las peculiaridades de las sectas protestantes americanas y su extraordinaria influencia en la sociedad y en la vida económica[15]. Estas impresiones están indudablemente en el origen de la fuerza de La ética protestante, que aparecerá el año siguiente.
Sin embargo, no puede decirse que esta obra fuese algo completamente nuevo. En los escritos anteriores a la depresión, Weber se había ocupado de cuestiones en las que había abordado el tema del impacto del capitalismo (el estudio sobre el Este)[16], o los requisitos jurídico-institucionales para el desarrollo del comercio (el estudio sobre las sociedades comerciales en la Edad Media)[17], o alguna de sus instituciones clave (la bolsa), etc.[18]. Otra incitación a ese trabajo provino de Der moderne Kapitalismus, un libro publicado poco antes por uno de sus compañeros en la redacción del Archiv, Werner Sombart. En esa obra se observaban ya las relaciones entre el capitalismo y algunas sectas calvinistas, aunque el autor se limitaba a afirmar que «era un hecho demasiado conocido para exigir explicación»[19]. Tampoco el trabajo de Sombart había nacido en un vacío. Desde hacía tiempo se discutía en Alemania sobre las relaciones entre el mundo de las ideas y los hechos económicos, en polémica abierta o latente con el materialismo histórico[20].
El contenido básico de la obra es bastante conocido, aunque eso no signifique que se haya comprendido siempre bien. Como se ha señalado, los malentendidos han proliferado desde el mismo momento de su publicación. En la imponente polémica que siguió, Weber hubo de dedicarse fundamentalmente a intentar aclarar algunos de esos malentendidos. La ética protestante trata de mostrar las consecuencias económicas imprevistas de algunos principios teológicos de lo que Weber denomina protestantismo ascético, que incluye a diversas sectas protestantes, en su mayor parte, aunque no todas, vinculadas al calvinismo –puritanos, metodistas, baptistas, etcétera.
El dios del protestantismo ascético es un ser inconmensurable con el mundo; sus designios tienen un carácter absoluto e incomprensible. El creyente no dispone de medio alguno –de carácter mágico, sacerdotal, o derivado de su propio comportamiento, como sus buenas acciones– que le permita alterar la voluntad de dios en un sentido favorable. El creyente está solo frente a dios, sin mediadores, sin una Iglesia que le procure un destino más favorable; su suerte en el más allá está decidida desde la eternidad y él no puede alterarla. Esa situación provoca en el creyente una infinita ansiedad sobre su destino. Estos principios teológicos tendrán como consecuencia un modo de vida característico, que –ésta es la tesis central de la ética protestante– presenta una gran afinidad (Wahlverwandtschaft) con el capitalismo. El creyente busca desesperadamente un signo de predestinación favorable e intenta encontrarlo entregándose al trabajo en la vocación (Beruf) en el mundo. De esta forma, el trabajo en el mundo deja de ser algo indiferente (como en el judaísmo) o nocivo (como en el budismo) desde el punto de vista religioso. El signo de acreditación (Bewährung) como un elegido se convierte en el objetivo que orienta de forma sistemática toda la vida del creyente. Ésta deja de ser un conjunto de acciones valorables individualmente, sobre las que se puede establecer un balance, favorable o desfavorable, según que predominen las buenas o las malas acciones. La vida del creyente se convierte en un todo unificado desde el interior –una personalidad– que expresa la elección del destinado a la salvación. Al no existir la penitencia (como en el catolicismo), una mala acción no puede ser compensada. Puede representar por ello un síntoma insuperable de falta de acreditación de quien la realiza.
La consecuencia más probable del modo frenético de abordar el trabajo en el mundo que deriva de ese modo de vida es el éxito en los negocios. Además, como consecuencia de la devaluación que esa misma teología opera respecto a los bienes mundanos, el empresario que se acredita así en el trabajo, en la vocación no puede gozar de los frutos obtenidos, sino que ha de llevar una existencia frugal. A diferencia de lo que ocurría en formas de capitalismo no asociadas al modo de vida derivado del protestantismo ascético, donde los beneficios acumulados tendían a ser despilfarrados en formas de consumo ostentoso, la sobriedad y frugalidad del modo de vida resultante de la ética del protestantismo ascético favorecen aún más la acumulación de capital, acentuando su afinidad con el capitalismo.
La ética protestante tuvo –y en alguna medida sigue teniendo– un impacto extraordinario. Inmediatamente después de su publicación se desarrolla una polémica que ocupó la primera década del siglo en Alemania y que tuvo más adelante inacabables ecos en el ámbito internacional. La polémica alemana está recogida parcialmente en el segundo volumen de la edición de Winckelmann de La ética protestante[21]. Desde un comienzo, se interpretó este estudio, y en buena parte se ha seguido interpretando, como un alegato en favor de una interpretación idealista de la historia y como refutación del materialismo histórico. Esa interpretación tiene una cierta base. En una carta a Rickert, Weber le anuncia un «ensayo de historia de la cultura [...] una especie de construcción “espiritualista” de la economía moderna»[22]. Esa interpretación de Weber se vio reforzada por su recepción en el mundo anglosajón, en particular americano, a través de Talcott Parsons, que tradujo en 1930 La ética protestante al inglés, favoreciendo a partir de ese momento una lectura que situaba a Weber como una figura clave en la creación de la sociología, y máximo representante de un enfoque idealista y voluntarista[23]. Weber se convirtió en el «Marx burgués», para utilizar la afortunada expresión de Karl Löwith[24], en el gran clásico del estudio de la sociedad, que se esgrimía como legitimador del capitalismo, frente al socialismo, en especial después de la Segunda Guerra Mundial.
Conviene precisar los límites de una lectura antimaterialista de La ética protestante, y más en general de las relaciones entre religión e intereses materiales en el conjunto de la obra de Weber[25]. El planteamiento weberiano es antimaterialista en la medida en que trata de mostrar los límites de la interpretación materialista en el análisis de procesos históricos, pero no en el sentido que trate de sustituir una interpretación unilateralmente materialista por otra simétricamente inversa, unilateralmente espiritualista. Weber reconocía «que el análisis de fenómenos sociales y de hechos culturales desde el punto de vista específico de su condicionamiento económico y de su alcance económico fue un principio científico de fertilidad creadora, y utilizado con prudencia y sin parcialidad dogmática, cabe pensar que debe continuar siéndolo»[26]. Sin embargo, las ideas no son sólo función de los intereses materiales, sino que su evolución sigue también las leyes de su propia lógica (su Eigengesetzlichkeit, otro concepto capital de Weber). Por ello las ideas no sólo sufren el condicionamiento de los intereses materiales, sino que pueden ejercer, y en determinadas circunstancias han ejercido, una influencia decisiva sobre el curso de aquéllos. Años después, Weber resumirá su punto de vista sobre las relaciones entre ideas e intereses en la metáfora del guardagujas, «Intereses (materiales e ideales), no ideas, dominan directamente la acción de los hombres. Sin embargo, las “imágenes del mundo”, que son producidas por “ideas”, con muchísima frecuencia han definido, como guardagujas, las vías en las que empujaba a la acción la dinámica de los intereses»[27].
En La ética protestante Weber trata solamente una de las vertientes del problema: la forma en que las ideas religiosas pueden influir sobre el desarrollo económico, a través de la manera en que condicionan el modo de vida de los individuos. Sin embargo, es plenamente consciente de la existencia de una relación causal inversa. Ocurría que justamente la vertiente del problema analizada en La ética protestante era la que menos se había considerado hasta ese momento, por las grandes dificultades que presentaba su tratamiento. Años más tarde, Weber consideraría la otra vertiente –la influencia de los intereses materiales sobre las ideas religiosas– en la Sociología de la religión y en La ética económica de las religiones universales, textos que forman la presente edición. Lo importante para Weber es la afirmación de que no existe una única dirección de la causalidad, y que de acuerdo con sus principios metodológicos todo depende del interés del investigador en analizar una u otra vertiente del problema en un momento determinado (un interés que no está motivado de forma puramente arbitraria, sino que se articula con los intereses de la cultura del investigador, de su época, de su gremio, etc.). Por tanto, «no hay ya una última instancia»[28], sea ésta el modo de producción, el estado de desarrollo del espíritu universal, u otra. Al final de La ética protestante se afirma que la interpretación materialista y la interpretación espiritualista de la historia son ambas posibles. La ética protestante es unilateral, sólo da una imagen parcial de la «realidad histórica concreta». No hay sólo razones pragmáticas relativas a la investigación para que esto sea así. Esa unilateralidad está determinada también por cuestiones de principio. Según Weber, el conocimiento histórico es siempre conocimiento desde «puntos de vista particulares y unilaterales», con cuya ayuda, «expresa o tácitamente, consciente o inconscientemente», se seleccionan los fenómenos sociales como objeto de investigación, se analizan y se fragmentan para su explicación[29]. Esta unilateralidad marcha en paralelo con su irrealidad. La imagen parcial que dibuja La ética protestante no surgió de una reproducción, sino de una construcción de aspectos concretos de la «realidad histórica concreta». Ambas, unilateralidad e irrealidad, son características del conocimiento histórico, y ningún progreso del conocimiento puede eliminarlas. Las reflexiones metodológicas de Weber sobre una ciencia de la cultura como ciencia histórico-social pueden entenderse como elaboración de esta idea.