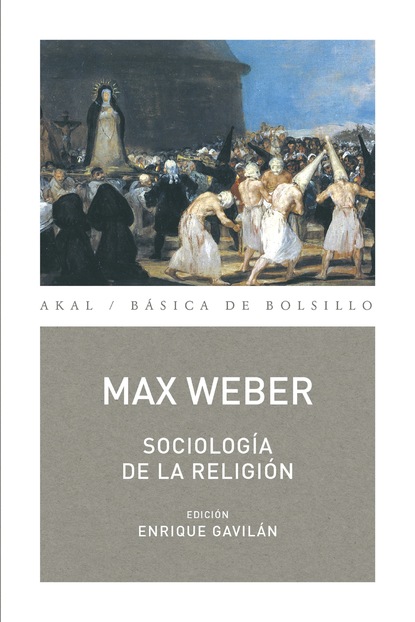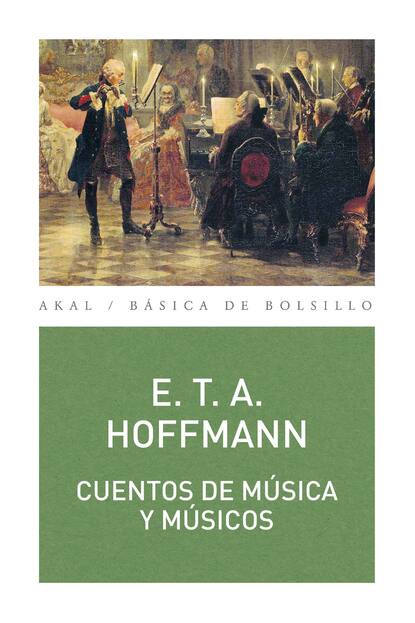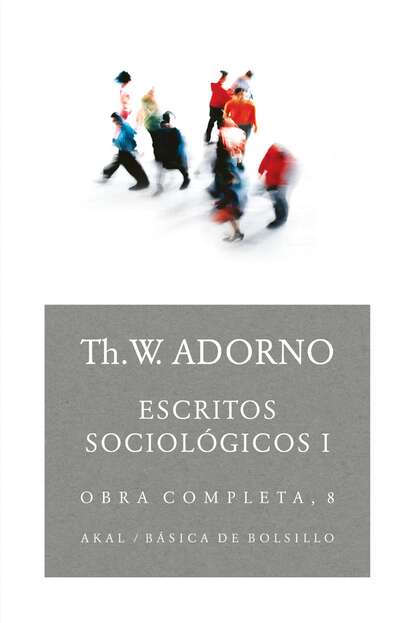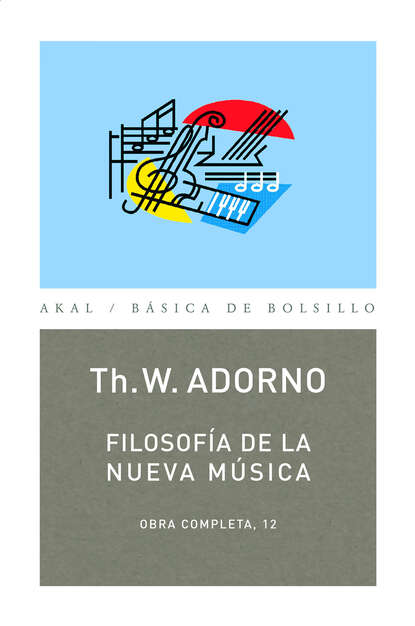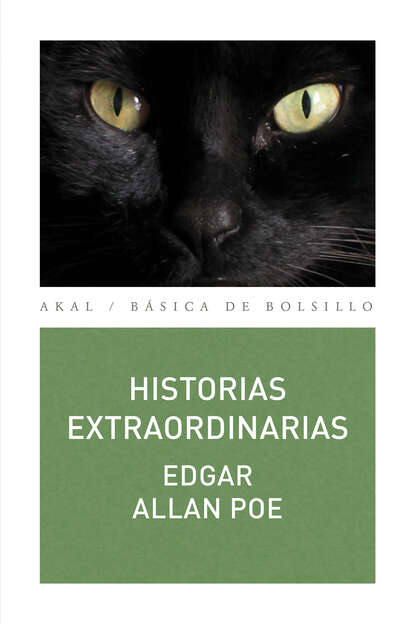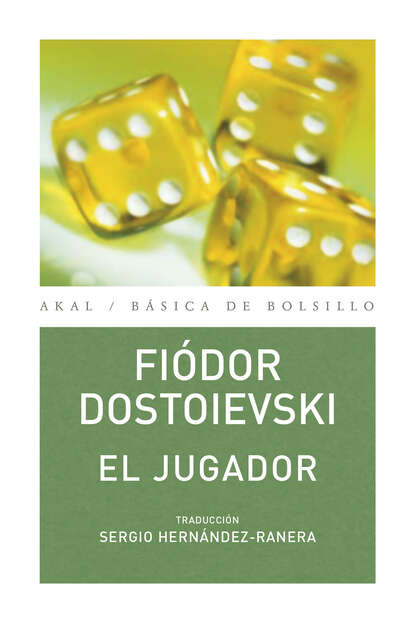- -
- 100%
- +
En plena correspondencia con la realidad de las cosas, el guardián del orden jurídico no es necesariamente el dios más poderoso; no lo fueron ni Varuna en la India, ni Maat en Egipto, ni menos aún Lykos en el Ática, ni Dike ni Themis, ni siquiera Apolo. A todos ellos sólo les caracteriza su autoridad ética, de acuerdo con el sentido de la «verdad» que debe pronunciar el oráculo o el juicio de dios. Pero el dios «ético» no protege el orden jurídico y la moral porque sea un dios –los dioses antropomorfizados tienen poco que ver con la ética, menos incluso {263} que los propios hombres–, sino porque ha puesto bajo su tutela ese tipo particular de actividad.
Las exigencias éticas a los dioses aumentan: 1) con la creciente importancia de la justicia regular dentro de grandes asociaciones políticas pacíficas, y, por tanto, con la exigencia de una mayor calidad; 2) con la expansión de la captación racional del acontecer como un cosmos ordenado con un sentido permanente, condicionada por la orientación de la economía por la meteorología; 3) con la reglamentación creciente, mediante reglas convencionales, de nuevos tipos de relaciones humanas y la importancia cada vez mayor de la dependencia recíproca de los hombres respecto a esas reglas; 4) especialmente, con la importancia económica y social creciente de la confianza en la palabra dada; la palabra del amigo, vasallo, funcionario, socio, deudor, o quienquiera que sea. En una palabra, con la importancia creciente del vínculo ético del individuo a un cosmos de «deberes», que hacen calculable su comportamiento.
También los dioses a los que uno se dirige en busca de protección tienen que estar sometidos a un orden, o bien, como grandes reyes, tienen que haber creado ese orden convirtiéndolo en contenido específico de su voluntad divina. En el primer caso aparece tras ellos un poder impersonal superior que los controla interiormente y que mide el valor de sus hechos, pero que, a su vez, puede ser de distinta índole. Los poderes impersonales universales de tipo supradivino aparecen como fuerzas del «destino». Así la «fatalidad» (moira) de los griegos, una especie de predestinación irracional, en especial, indiferente en lo ético, que determina los grandes rasgos de cada destino individual. Es flexible dentro de ciertos límites, pero su vulneración flagrante con acciones contrarias a la fatalidad es peligrosa (ujpejrmoron) incluso para los dioses superiores.
Junto a otros factores, esto explica la inutilidad de muchas oraciones. De esa índole es la actitud interna normal del héroe guerrero, a quien le resulta particularmente extraña la creencia racionalista en una «providencia» sabia y benévola, con un interés puramente ético, pero neutral. Aflora aquí de nuevo esa profunda tensión, ya brevemente tratada, entre los héroes y todo tipo de racionalismo religioso o incluso puramente ético, que volveremos a encontrar una y otra vez.
El poder impersonal de estratos burocráticos o teocráticos, por ejemplo de la burocracia china o de los brahmines indios, resulta muy diferente. Es un poder providencial del orden armónico y racional del mundo, con un sello social más cósmico o más ético en cada caso, pero normalmente abarcando ambos. El orden supradivino de los confucianos, así como el de los taoístas, tiene un carácter cósmico, pero al mismo tiempo específicamente ético-racional. En ambos casos, poderes providenciales impersonales garantizan la regularidad y el orden propicio del acontecer universal; es la concepción de una burocracia racionalista. De carácter todavía más marcadamente ético es el rita indio, el poder impersonal del orden fijo del ceremonial religioso así como del cosmos y por ello también de la actividad de los hombres en general; es la concepción del sacerdocio védico, que practica una técnica esencialmente empírica, más coactiva que cultual. Lo mismo ocurre con la posterior unidad india supradivina, de un ser único no sometido al cambio sin sentido y a lo perecedero del mundo fenoménico; es la concepción de una especulación intelectual indiferente al movimiento del mundo.
Pero también donde el orden de la naturaleza y de las relaciones sociales equiparadas a aquélla, ante todo del orden jurídico, se considera, no como algo situado por encima de los dioses, sino como su creación (más adelante trataremos las condiciones en que esto ocurre), se presupone que el dios protegerá los órdenes creados por él, frente a las transgresiones. El triunfo intelectual de este postulado tiene decisivas consecuencias para la acción religiosa y la actitud general de los {264} hombres hacia dios. Permite el desarrollo de una ética religiosa, la separación de la exigencia divina a los hombres, de las exigencias de «naturaleza» con frecuencia inadecuada. Junto a las dos formas primitivas de influir en los poderes sobrenaturales –su sometimiento mágico a los fines humanos o su conquista, no a través del ejercicio de alguna virtud ética, sino propiciándolos satisfaciendo sus deseos egoístas– surge ahora, como medio específico de alcanzar la benevolencia del dios, el seguimiento de la ley religiosa.
Pero una ética religiosa no empieza sólo con esta concepción. Al contrario, justamente en las normas de comportamiento por motivos puramente mágicos hay ya una ética religiosa, y además del tipo más eficaz, cuya transgresión se considera una abominación religiosa. En la creencia evolucionada en los espíritus, cualquier proceso vital específico, al menos de tipo no habitual, la enfermedad, el nacimiento, la pubertad, la menstruación, son desencadenados por la entrada de determinado espíritu en la persona. Este espíritu puede considerarse «sagrado» o «impuro» –depende de condiciones cambiantes y con frecuencia casuales, pero el efecto práctico es casi idéntico–. En todo caso no hay que irritar a ese espíritu provocando que entre en el perturbador entrometido o que produzca daños mágicos en el perturbador o en el poseso. Por tanto se evita física y socialmente al afectado y éste tiene que evitar a otros, en determinadas circunstancias, incluso el contacto con su propia persona; por esta razón, en ocasiones se les alimenta con precaución –como a los príncipes carismáticos polinesios– para que no infecten mágicamente sus propios alimentos.
Una vez establecido este tipo de concepción, objetos o personas pueden ser dotados también con la cualidad de «tabú» para otros, a través de las manipulaciones mágicas de individuos que poseen el carisma mágico: su contacto tendría como consecuencia un mal hechizo. Este poder carismático de transferencia de tabú fue ejercido de forma completamente racional y sistemática; en grado máximo, en Indonesia y los mares del sur. Por detrás de la garantía del tabú hay diversos intereses económicos y sociales: protección del bosque y de la caza (a la manera de los bosques reales vedados de la Alta Edad Media), salvaguardia frente a un consumo irracional de reservas en disminución en tiempos de carestía, creación de una defensa de la propiedad, en particular de la propiedad nobiliaria o eclesiástica privilegiada, garantía colectiva del botín de guerra frente al pillaje individual (así por Josué en el caso de Acán[4]), separación sexual y personal de estamentos en interés de la pureza de sangre o la conservación del prestigio estamental. Este primer y muy general ejemplo de sometimiento de la religión a intereses extrareligiosos muestra la peculiarísima lógica propia (Eigengesetzlichkeit) de lo religioso en la casi increíble irracionalidad de sus normas, de una penosa dureza, con frecuencia justamente para los privilegiados por el tabú.
La racionalización del tabú puede conducir a un sistema de normas según las cuales ciertas acciones se consideran abominaciones religiosas, que tienen que recibir alguna expiación; en determinadas circunstancias, la muerte de quien los cometió; caso contrario, el mal hechizo afectaría a todo el pueblo. Surge así un sistema de ética, cuya base última es el tabú: prohibición de alimentos, prohibición del trabajo en días que el tabú hace «funestos» (así ocurría originalmente con el sabbat) o prohibiciones de matrimonio dentro de determinados círculos de personas, en particular, parientes. Ocurre siempre en la forma de que lo que se hace habitual se convierte en «sagrado». Puede deberse a motivos racionales o a determinados motivos irracionales, como experiencias sobre enfermedades y otros malos hechizos.
En determinados círculos sociales se han asociado, de una manera no suficientemente explicada, normas de tipo tabú con el ascendiente de ciertos espíritus que se albergan en un objeto concreto, en particular animales. Egipto es el ejemplo más destacado de cómo las encarnaciones de espíritus en animales sagrados pueden convertirse en centros de culto de asociaciones políticas locales. {265} Éstos y otros objetos o artefactos pueden convertirse también en centros de otras asociaciones sociales, según los casos, más naturales o creadas de forma más artificial.
Entre las instituciones sociales más extendidas, desarrolladas a partir de esa concepción, se encuentra el denominado totemismo: una determinada relación entre un objeto, en la mayoría de los casos un objeto de la naturaleza, en su forma más pura, un animal, y un grupo humano para el que representa un símbolo de fraternidad; en su origen consiste en la posesión del «espíritu» del animal, que se logra comiéndolo colectivamente. El alcance de la fraternización varía, así como la relación de los miembros con el objeto tótem. En el tipo plenamente desarrollado las relaciones del grupo integran todos los deberes de fraternidad de un grupo de parentesco exógamo, las relaciones con el animal totémico suponen la prohibición de matarlo y comerlo fuera de las comidas de culto de la comunidad, posiblemente, en la mayoría de los casos en razón de la creencia habitual (pero no universal) de descender de ese animal.
En torno a la evolución de estas fraternidades totémicas extendidas por toda la tierra, hay una disputa inacabable. Para nosotros tiene que bastar en lo esencial lo siguiente: el tótem, por su función, es el equivalente animista de los dioses de agrupaciones de culto que, como se mencionó, suelen estar unidas a los tipos más diversos de asociación (Verband). El pensamiento «no empírico» no podría prescindir de una «asociación con una finalidad» basada en la fraternización personal y con garantías religiosas, ni siquiera cuando la organización tiene un carácter puramente artificial y empírico. Por ello la reglamentación de la vida sexual en particular, promovida por los grupos de parentesco, atraía siempre la garantía religiosa del tabú, favorecida al máximo en las concepciones del totemismo.
Pero el tótem no se limita a las funciones político-sexuales ni en general al «grupo de parentesco»; tampoco se desarrolló primero en este terreno necesariamente, sino que es un modo general de poner las fraternizaciones bajo garantía mágica. La creencia en la vigencia universal del totemismo en el pasado y, más aún, la derivación a partir del totemismo de casi todas las comunidades sociales y de toda religión, se ha abandonado casi completamente como una enorme exageración[5]. Esos motivos sólo han desempeñado un papel muy importante en la división del trabajo entre clanes, producida y protegida de forma mágica y en la especialización profesional, y de esa forma, en el desarrollo y reglamentación del intercambio como fenómeno regular dentro del grupo (en contraposición al comercio con el exterior).
Los tabúes, en particular las prohibiciones de alimentos por razones mágicas, nos muestran otra fuente de la importancia de la institución de la comunidad de mesa. La primera fuente era, como vimos, la comunidad familiar. La segunda es la limitación de la comunidad de mesa a quienes tienen la misma cualificación mágica, en razón de las ideas de impureza asociadas al tabú. Ambos motivos entran en competencia y conflicto. Por ejemplo, donde la mujer pertenece a otro grupo de parentesco distinto del marido, con muchísima frecuencia no se le permite compartir la mesa con él; en determinadas circunstancias, ni siquiera verle comer. De la misma manera, el rey sujeto a tabú, o los estamentos privilegiados por un tabú (castas), no pueden compartir la mesa con otros, ni exponerse a la mirada de profanos «impuros» en sus comidas de culto o incluso, en determinadas circunstancias, en sus comidas cotidianas. Por otro lado, el establecimiento de la comunidad de mesa suele ser uno de los medios de producir fraternización étnica y política. El primer punto de inflexión decisivo en la evolución del cristianismo fue la comunidad de mesa establecida en Antioquía entre Pedro y los prosélitos no circuncisos, a la que Pablo da importancia decisiva en su polémica con Pedro[6].
Los obstáculos al tráfico y a la formación del mercado, o a otras relaciones sociales, producidos por normas de tipo tabú son extraordinarios. {266} La impureza absoluta del que está fuera de la propia confesión, como en el caso del chiismo en el islam, ha producido obstáculos esenciales para el intercambio, hasta época moderna cuando se remediaba con ficciones de todo tipo. Las prescripciones de tabú de las castas indias han obstaculizado el intercambio entre las personas con una fuerza mucho más poderosa que los impedimentos del sistema Fung Shui[7] de la creencia china en los espíritus. Naturalmente, también en este ámbito se muestran las limitaciones del poder de lo religioso frente a las necesidades elementales de la vida diaria: «La mano de un artesano es siempre pura», según el tabú de casta indio. También son puras minas y talleres y lo que se pone a la venta en la tienda, o lo que un estudiante mendicante (discípulo ascético de los brahmines) toma para comer. Sólo suele quebrarse en un grado elevado el tabú sexual de casta en beneficio de los intereses poligámicos de los propietarios: se permitían las hijas de castas inferiores en una medida limitada, generalmente como mujeres de segunda categoría. De la misma forma que el Fung Shui en China, en la India el tabú de casta se va haciendo ilusorio de forma lenta pero indudable, con el simple triunfo del tráfico ferroviario.
Las prescripciones de casta no habrían hecho imposible formalmente el capitalismo. Pero es evidente que el racionalismo económico no podía encontrar un hogar firme donde las prescripciones del tabú habían alcanzado tal poder. En todo caso, a pesar de todos los paliativos, los obstáculos internos a la integración de trabajadores de oficios diferentes, y eso significa, de castas diferentes, en una empresa, eran demasiado poderosos. El orden de las castas, si no por sus prescripciones positivas, sí al menos por su «espíritu» y sus presupuestos, actúa en la dirección del mantenimiento de una especialización del trabajo de tipo artesanal. El efecto específico de la bendición religiosa de la casta sobre el «espíritu» que dirige la economía es justamente el opuesto al racionalismo.
El orden de las castas convierte las actividades concretas, resultado de la división del trabajo, en tanto las toma como característica diferenciadora de las castas, en una «vocación» (Beruf) establecida por la religión y, por tanto, bendecida por ella. Toda casta de la India, incluso la más despreciada, ve en su oficio –sin exceptuar al oficio de ladrón– una realización vital establecida por dioses específicos o por una voluntad divina específica y otorgada a la casta de forma absolutamente especial, y alimenta el sentimiento de dignidad del cumplimiento acabado técnicamente de esta «tarea vocacional» (Beruf). Pero esta «ética de la vocación» es en cierto sentido específicamente «tradicionalista» y no racional, al menos para la actividad profesional. En el ámbito de la producción artesanal encuentra su realización y su confirmación en la absoluta perfección cualitativa del producto. Le es totalmente ajena la idea de racionalización del modo de operar, que subyace a toda técnica racional moderna, o la sistematización de la empresa en el sentido de una economía racional orientada a la ganancia, que subyace a toda forma de capitalismo moderno. La sanción ética de este racionalismo de la economía, del «empresario», pertenece a la ética del protestantismo ascético. La ética de castas enaltece el «espíritu» del artesano, el orgullo, no por el rendimiento económico evaluable en dinero, ni por las maravillas de la técnica racional que se ponen de manifiesto en el empleo racional del trabajo, sino el orgullo por la virtuosística habilidad manual personal, conforme a su casta, del productor, que se acredita en la belleza y bondad del producto.
Lo decisivo en la efectividad del orden indio de la casta en particular fue ante todo el vínculo –puede mencionarse ya aquí para aclarar esas relaciones– con la creencia en la transmigración, es decir, que sólo es posible la mejora de las perspectivas de renacimiento acreditándose dentro de la actividad profesional prescrita para la propia casta. Toda salida que desborde la propia casta, en particular todo intento de inmiscuirse en las esferas de actividad de castas superiores, acarrea un mal hechizo y la posibilidad de un renacimiento desfavorable. Esto explica que, de acuerdo con muchas observaciones, en la India justamente las castas más bajas –naturalmente las más interesadas en la mejora de sus perspectivas de renacimiento– {267} se aferraran con mayor firmeza a sus castas y sus deberes y –en conjunto– no pensaran nunca en derribar el orden de las castas a través de «reformas» o «revoluciones sociales». El bíblico «mantente en tu vocación»[8] (Beruf), también destacado por Lutero, es elevado aquí a deber religioso central, y sancionado por duras consecuencias religiosas.
Cuando la fe en los espíritus se racionaliza como fe en dioses, y no se trata ya de coaccionar a los espíritus mediante magia, sino de venerar y rezar a los dioses mediante culto, la ética mágica de la fe en los espíritus se transforma en la concepción de que quien infringe las normas queridas por dios se enfrenta al disgusto ético del dios que ha puesto esas regulaciones bajo su especial protección. Entonces, cuando los enemigos lo derrotan o el pueblo sufre cualquier otro infortunio, es plausible la conjetura de que no sea por insuficiencia de poder del propio dios, sino que la ira del dios contra sus partidarios esté provocada por las infracciones de las regulaciones éticas que el dios defiende. En otras palabras, la causa son los propios pecados y el dios ha querido educar y castigar a su amado pueblo con una decisión desfavorable. Sus profetas saben encontrar una y otra vez nuevos pecados de Israel, de la generación contemporánea o de los antepasados, a los que dios responde con su cólera casi insaciable, dejando subyugar a su propio pueblo por otros que ni siquiera le rezan. Esta idea, extendida con todas las variaciones imaginables allí donde la concepción de dios adopta rasgos universalistas, conforma la «ética religiosa» a partir de las prescripciones mágicas que operaban sólo con la concepción del hechizo maligno; la contravención de la voluntad de dios se convierte ahora en «pecado» ético, que pesa en la «conciencia», con total independencia de las consecuencias inmediatas. Los males que afectan al individuo son aflicciones queridas por dios y consecuencias del «pecado», de los que el individuo espera ser liberado, encontrar «redención» a través de un comportamiento grato a dios: la «piedad». Casi exclusivamente en este elemental sentido racional de liberación de males absolutamente concretos, aparece en el Antiguo Testamento la idea, preñada de consecuencias, de «redención».
La ética religiosa comparte con la ética mágica otra propiedad, el hecho de ser un complejo de mandamientos y prohibiciones, generalmente de suma heterogeneidad, surgidos de los motivos y temas más diversos, sin diferenciar lo que para nuestra sensibilidad sería «importante» y «trivial», cuya infracción constituye el «pecado». Sin embargo, puede producirse una sistematización de estas concepciones éticas. A partir del deseo racional de garantizarse ventajas personales externas a través de la actividad grata a dios, se llega a la interpretación del pecado como un poder homogéneo de lo antidivino, en cuyas manos cae el hombre. Sin embargo, el «bien» se interpreta como una capacidad homogénea para el espíritu sagrado y un modo de actuar derivado globalmente de él; la esperanza de redención, como un anhelo irracional de poder ser «bueno», de serlo sola o primordialmente por la mera posesión de la venturosa conciencia de serlo. Una serie continua de gradaciones de las más diversas concepciones, entrecruzadas permanentemente con nociones puramente mágicas, conduce a esas sublimaciones de la piedad muy rara vez alcanzadas en toda su pureza (y sólo de forma ocasional por parte de la religiosidad cotidiana), como fundamento que actúa permanentemente como impulso constante de un modo de vida específico.
Todavía pertenece al ámbito conceptual de lo mágico la concepción de «pecado» y «piedad» como fuerzas homogéneas, como una especie de sustancias materiales. Aquí se interpreta la sustancia del que actúa «mal» o «bien» como especies de veneno o contraveneno, o como una temperatura corporal, tal como ocurre en la India. A ese calor que un hombre tiene en el cuerpo, poder sagrado (obtenido por ascesis), se le denomina primitivamente tapas; es el calor que desarrolla dentro de sí el ave al empollar, el creador del mundo en su creación, el mago en la histeria sagrada producida por mortificación, y permite alcanzar capacidades sobrenaturales. De aquí a las concepciones de que quien actúa bien ha integrado en sí un «alma» particular de origen divino, y de ahí hasta las formas que se tratarán más adelante, de «posesión» íntima de lo divino, hay un largo camino. E igualmente lo hay desde la concepción del «pecado» como un veneno en el cuerpo del inicuo, que se ha de curar de forma mágica, pasando por la concepción de un demonio malo, por el que aquél está poseído, hasta el poder diabólico del «mal radical», con el que el hombre lucha y frente al que está en peligro de perecer.
Desde luego no toda ética religiosa ha recorrido todo el camino hasta esas concepciones. La ética del confucianismo no conoce el mal radical, ni en general un poder antidivino unitario, como «pecado»; ni la ética griega o romana. En ambos casos faltaba, además de un sacerdocio organizado de forma autónoma, ese fenómeno histórico, que no siempre, pero sí normalmente, produce la centralización de la ética desde el punto de vista de la redención religiosa: la profecía. En la India no faltó la profecía, pero –como se tratará– tuvo un carácter muy específico, y por tanto también la ética de redención, allí sublimadísima. Profecía y sacerdocio son los dos sustentadores de la sistematización y racionalización de la ética religiosa. Pero junto a ellos hay que tener en cuenta la influencia del elemento sobre el que, como tercer factor, profetas y sacerdotes tratan de influir éticamente: el «laico». Inmediatamente hemos de tratar en términos absolutamente generales el modo de influencia recíproca de esos tres factores.
[1] II R 19. [N. del T.]
[2] Literalmente, «viento y agua». El arte de establecer los lugares propicios o desfavorables para el trazado de tumbas, altares, templos y otros edificios, según los principios del yin y el yang. [N. del T.]
[3] «Pero como los sacrificios no eran de buen agüero, y al mismo tiempo muchos de ellos caían y muchos más eran heridos [...] entonces, apretados los espartanos y no lográndose los sacrificios, Pausanias alzó los ojos al templo de Hera Platea e invocó a la diosa, rogándole que no quedasen defraudados en sus esperanzas. [...] Y los lacedemonios inmediatamente después de la plegaria de Pausanias lograron sacrificios de buen agüero» (Heródoto, IX, 61-62), y tras ello lanzaron el contraataque y con él los griegos consiguieron la decisiva victoria de Platea sobre los persas en el año 479 a.C. [N. del T.]
[4] Acán había violado el anatema que consagraba a Yahvé todo lo que cayera en manos de los hebreos tras la caída de Jericó, al apropiarse individualmente de una parte del botín. Esa violación acarreó un primer fracaso del ejército israelita. Descubierto a través del juicio de dios, Acán fue lapidado ritualmente por el pueblo; Jos 7, 1-26. [N. del T.]
[5] El defensor del totemismo como estadio universal del desarrollo de la humanidad fue el etnólogo escocés J. F. McLennan (The Worship of Animals and plants, 1869). Esta concepción fue duramente criticada a finales de siglo por E. B. Tylor. [N. del T.]
[6] Gl 2, 11-21. [N. del T.]
[7] Véase supra n. 2.
[8] Eclesiástico 11, 20: «Hijo mío, cumple tu deber, ocúpate de él, envejece en tu tarea». La muy diferente traducción de Lutero de ese párrafo ocupa un papel esencial en las tesis de Weber y en su concepción de la vocación (Beruf), en La ética protestante..., Weber dedicó una extensísima nota a tratar los problemas de traducción de ese versículo (GARS I, pp. 65-69, uno de sus análisis más celebrados).