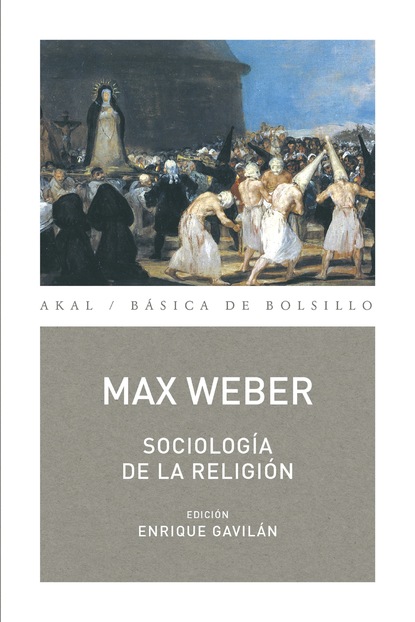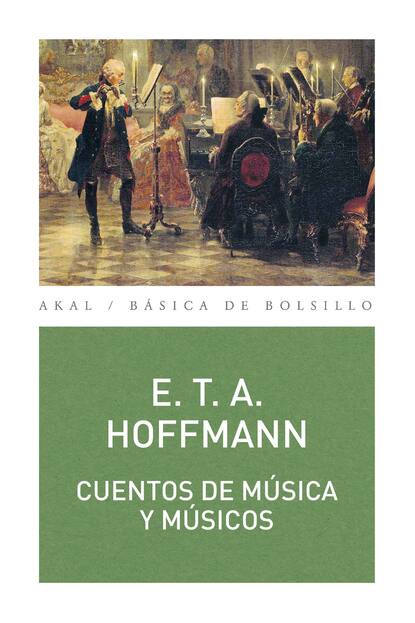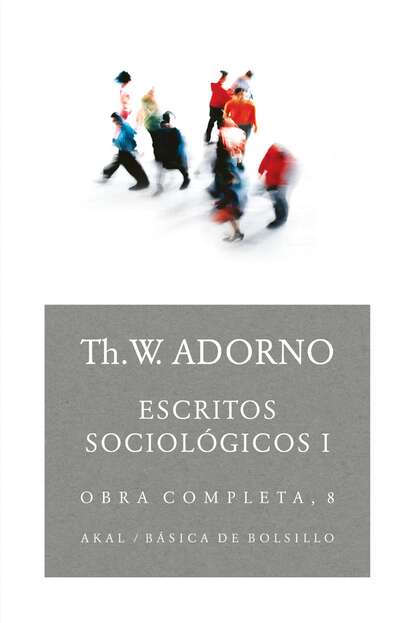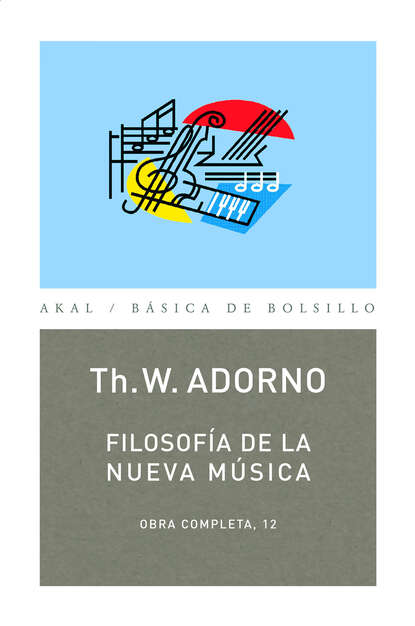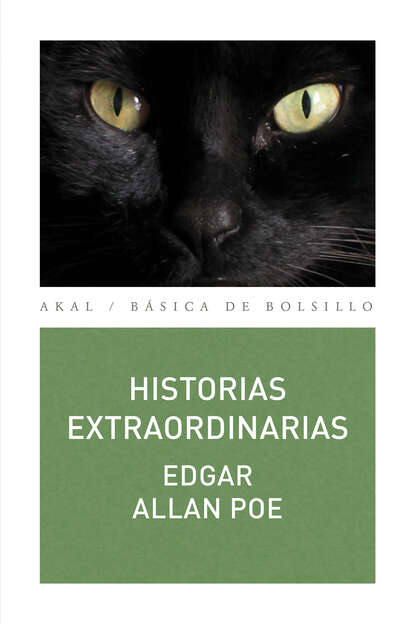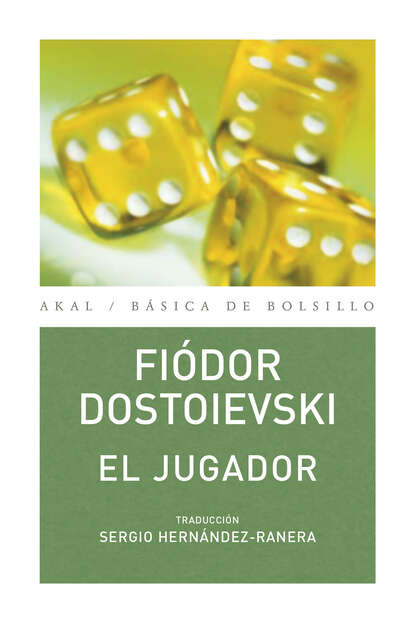- -
- 100%
- +
La doctrina hinduista sobre el particular encuentra expresión canónica en célebre estrofa de la Bhagavad Gita (III, 35): «Mejor la propia ley (dharma) aunque imperfectamente realizada, que la ley de otro realizada perfectamente». [N. del T.]
IV
Profeta
¿Qué es un profeta sociológicamente hablando? Desistimos de tratar aquí la cuestión de los «procuradores de salvación» (Heilbringer), abordada por Breysig en su momento[1]. No todo dios antropomorfo es el procurador divinizado de una salvación externa o interna, y desde luego no todo procurador de salvación se convirtió en dios o en salvador, por muy extendido que haya sido el fenómeno.
Entenderemos como «profeta» al portador de un carisma puramente personal que, en virtud de su misión, anuncia una doctrina religiosa o un mandato divino. No estableceremos ninguna diferencia básica si el profeta anuncia una antigua revelación (real o supuesta) o presenta revelaciones completamente nuevas, es decir, según que aparezca como «renovador» o como «fundador de religión». Pueden transformarse uno en otro, y la intención del profeta en particular no es decisiva en el surgimiento de una nueva comunidad a partir de sus revelaciones; también las doctrinas de reformadores no proféticos pueden prestarse a ello. En este contexto tampoco nos afecta que destaque más la vinculación a la persona, como en el caso de Zaratustra, Jesús o Mahoma, o a la doctrina en sí, como en el caso de Buda o de la profecía israelita.
Lo decisivo para nosotros es la vocación «personal». Ésta le diferencia del sacerdote. En primer lugar y ante todo, porque el sacerdote reivindica su autoridad por el cargo dentro de una tradición sagrada; el profeta, por el contrario, en razón de la revelación personal o en virtud de un carisma. No es casual que, con excepciones sin importancia, ningún profeta haya surgido de la clase sacerdotal. Los maestros de salvación indios no suelen ser brahmines; los profetas israelitas no son sacerdotes; quizá sólo Zaratustra proviniera de la nobleza sacerdotal. A diferencia del profeta, el sacerdote distribuye bienes de salvación en virtud de su oficio. Ciertamente el oficio sacerdotal puede estar vinculado a un carisma personal. Pero en ese caso también el sacerdote sigue estando legitimado por su oficio como miembro de una empresa {269} de salvación organizada, en tanto el profeta, al igual que el hechicero carismático, actúa solamente en virtud de su don personal.
Se diferencia del hechicero por hacer revelaciones precisas; además el núcleo de su misión no consiste en la magia, sino en doctrinas o preceptos. Externamente, la transición es fluida. El hechicero suele ser adivino, y a veces sólo adivino. En este estadio la revelación, en forma de oráculo o de inspiración en el sueño, es algo continuo. No pueden producirse apenas modificaciones de las relaciones comunitarias sin consulta al hechicero. Todavía hoy en algunas regiones de Australia sólo se someten a aprobación de la asamblea de los cabezas de familia las revelaciones de los hechiceros, inspiradas en el sueño. El que esta práctica se haya abandonado en muchos lugares es seguramente una «secularización».
Ningún profeta ha conseguido autoridad sin refrendo carismático, y eso significa normalmente mágico, salvo circunstancias muy particulares. Al menos los portadores de «nuevas» doctrinas lo han necesitado casi siempre. No puede olvidarse ni un momento que Jesús apoyaba enteramente su propia legitimación en el carisma mágico que sentía en sí mismo. En él se apoyaba la pretensión de que él y sólo él conocía al padre, de que sólo la fe en él era el camino hacia dios. Sin duda más que ninguna otra cosa era la conciencia de ese poder lo que le llevaba a seguir el camino de la profecía. El profeta errante es conocido como fenómeno regular en la cristiandad de época apostólica y posapostólica. Una y otra vez se le exige la prueba de poseer los dones específicos del espíritu, determinadas capacidades mágicas o estáticas. Con mucha frecuencia se practica «profesionalmente» la adivinación, así como la curación mágica y el consejo. Así ocurre con los «profetas» (nabi, nebî’îm) frecuentísimos en el Antiguo Testamento, en particular en las Crónicas y los libros proféticos. Pero el profeta en el sentido aquí empleado se diferencia justamente de éstos por un aspecto puramente económico: el carácter gratuito de su profecía. Iracundo se defiende Amós de que se le llame «nabi»[2].
La misma diferencia existe también respecto a los sacerdotes. El profeta típico propaga la «idea» por sí misma, no por una remuneración –al menos no de forma apreciable y regular–. La gratuidad de la propaganda profética, por ejemplo, el principio expresamente establecido de que el apóstol, profeta, maestro del antiguo cristianismo no haga de su proclamación religiosa un oficio, de que recurra sólo por poco tiempo a la hospitalidad de sus fieles, de que viva del trabajo de sus manos o (como el budista) de lo recibido sin petición expresa[3], se acentúa una y otra vez en las epístolas de Pablo (y, en otro tono, en las reglas monásticas budistas) con el máximo énfasis («quien no trabaja no debe comer»[4] es válido para los misioneros) y naturalmente es también uno de los secretos básicos del éxito mismo de la propaganda de la profecía.
La época de la profecía israelita más antigua, por ejemplo la de Elías, fue en todo Oriente Próximo y en Grecia una época de fuerte propaganda profética. El comienzo de la profecía en todas sus formas está asociado quizás a la nueva formación de grandes imperios universales en Asia y a la intensidad del tráfico internacional, de nuevo en ascenso tras una larga interrupción, en particular en Oriente Próximo. Grecia estuvo entonces expuesta a la invasión del culto tracio de Dioniso, así como a las profecías más diversas. Junto a los reformadores sociales semiproféticos, movimientos puramente religiosos se interfirieron en el sencillo oficio mágico y ritual de los sacerdotes homéricos. Cultos emocionales, profecía emocional, basada en la glosolalia, y la consideración del éxtasis de la embriaguez quebraron el desarrollo de un racionalismo teológico (Hesíodo) y los inicios de las especulaciones cosmogónicas y filosóficas, de las doctrinas filosóficas secretas y de las religiones de redención. Marcharon en paralelo con la colonización ultramarina y sobre todo con la formación de la polis y su transformación sobre la base del ejército de ciudadanos. {270} No vamos a tratar aquí estos acontecimientos de los siglos VII y VIII, que alcanzan en parte los siglos V y VI, brillantemente analizados por Rohde[5]; se corresponden temporalmente con la profecía judía, así como con la persa e india, probablemente también con los frutos preconfucianos de la ética china, hoy desconocidos para nosotros. Tanto en lo que se refiere a los rasgos económicos diferenciadores –profesionalización o no–, como en lo tocante a la existencia de una «doctrina», estos «profetas» griegos son muy diferentes entre sí. También el griego (Sócrates) diferenciaba enseñanza profesional y propaganda de ideas sin remuneración. Y también en Grecia la única religiosidad congregacional efectiva era la órfica; su redención se diferenciaba de toda otra forma de profecía y técnica de redención, en particular de las de misterios, por la presencia de una doctrina de salvación auténtica. Ante todo tenemos que separar aquí los tipos de profecía de los de los otros procuradores de salvación religiosos o de otro tipo.
La transición de «profeta» a «legislador» es fluida, incluso en época histórica. Se entiende por «legislador» una personalidad a quien en un caso concreto se confía la tarea de constituir u ordenar sistemáticamente un derecho, como los aisymnetas griegos (Solón, Carondas, etc.)[6]. No hay ningún caso en que estos legisladores o su obra no recibieran la sanción divina, al menos retroactivamente. Un «legislador» es algo distinto que un podestà italiano, que se traía de fuera, no para crear un nuevo orden social, sino para tener un señor imparcial al margen de las camarillas, es decir, en caso de conflicto entre clanes dentro del mismo estrato. Por el contrario, los legisladores son nombrados en su cargo, si no siempre, sí por regla general, cuando existen tensiones sociales. Sobre todo cuando surgía la siempre típica ocasión inicial para una «política social» planificada: la diferenciación económica dentro de los guerreros, con la nueva riqueza monetaria de los unos y la servilización por deudas de los otros. Posiblemente, a su lado, las aspiraciones políticas desproporcionadas de los estratos enriquecidos con la actividad económica frente a la antigua nobleza militar. El aisymneta debe conseguir el equilibrio estamental y crear un nuevo derecho «sagrado» definitivamente válido y darle credibilidad divina.
Es muy verosímil que Moisés fuese una figura histórica. Si es así, pertenece por su función a los aisymnetas. Las disposiciones del derecho sagrado israelita más antiguo presuponen la economía monetaria y por tanto la aparición o al menos la amenaza de agudas contradicciones. El remedio de esas contradicciones o el intento de prevenirlas (por ejemplo, la seisachtheia del Año de Remisión)[7] y la organización de la confederación israelita con un dios nacional unitario son su obra. Por su carácter, está a mitad de camino entre la obra de Mahoma y las de los antiguos aisymnetas. Exactamente igual que el compromiso entre estamentos en tantos otros casos (sobre todo en Roma y Atenas), esta ley se vincula también al periodo de expansión exterior del pueblo ahora unificado. Y después de Moisés no hubo en Israel «ningún profeta igual a él»[8]; lo que significa ningún aisymneta.
Los profetas no sólo no son todos ellos aisymnetas en ese sentido, sino que además lo que habitualmente se denomina profecía no pertenece a ese ámbito. Sin duda los profetas israelitas posteriores parecen interesados en lo relativo a la «política social». Se oye el «¡ay de aquellos!» que oprimen y esclavizan a los pobres, que añaden un campo a otro, que hacen inclinarse a la justicia a cambio de regalos –las típicas formas en que se manifiesta toda diferenciación de clases en la Antigüedad, agudizada, como en todas partes, por la formación de la polis de Jerusalén, surgida por entonces–. No puede suprimirse ese rasgo de la imagen de la mayoría de los profetas israelitas. Tanto menos cuando la profecía India, por ejemplo, carece de tal rasgo, aunque la situación de la India en la época de Buda pueda considerarse bastante similar a la de Grecia en el siglo VI. La diferencia deriva de motivos religiosos que se tratarán más adelante. Pero tampoco puede negarse {271} que para la profecía israelita esas argumentaciones de política social son sólo medios para un fin. A los profetas les interesa en primer lugar la política internacional como teatro de la actividad de su dios. La injusticia, incluida la injusticia social, que vulnera el espíritu de la ley mosaica, entra en consideración para ellos sólo como motivo de la cólera de dios, pero no como fundamento de un programa de reforma social. Es característico que justamente el único teórico de la reforma social, Ezequiel, sea un teórico sacerdotal al que apenas puede denominársele profeta[9]. Jesús no se interesó en absoluto en la reforma social como tal. Zaratustra comparte el odio de su pueblo de ganaderos contra los nómadas saqueadores, pero se interesa básicamente en lo religioso, en la lucha contra el culto extático mágico y en la fe en su propia misión divina, cuyas consecuencias son la única vertiente económica de su profecía. Esa idea se ajusta exactamente al caso de Mahoma, cuya política social, desarrollada por Omar, depende casi totalmente del interés en la unidad interna de los creyentes para la lucha exterior, con el fin de obtener un máximo de combatientes de dios.
Lo específico de los profetas no es que asuman su misión en virtud de un encargo de los hombres, sino que la usurpen. Eso hacen también los «tiranos» de las polis helénicas, con frecuencia muy próximos funcionalmente a los aisymnetas legales. Los tiranos tienen también su política religiosa específica (con frecuencia, el fomento del culto emocional de Dioniso, popular entre las masas, y no entre la nobleza). Pero los profetas usurpan su poder en virtud de revelación divina y con fines esencialmente religiosos, y su propaganda religiosa típica se dirige en el sentido opuesto a la política religiosa típica de los tiranos helénicos: a la lucha contra el culto extático. La religión de Mahoma, con una orientación radicalmente política, y la posición de aquél en Medina, a mitad de camino entre la de un podestà italiano y la de Calvino en Ginebra, se desarrolla sin embargo a partir de una misión en su esencia puramente profética; él, el comerciante, era ante todo un guía de conventículos pietistas burgueses en La Meca, basta que empezó a advertir que la instrumentación del interés de los clanes guerreros en el botín podía ser el fundamento externo de su misión.
Por otra parte, el profeta está vinculado a través de estadios intermedios al maestro ético, en particular, al maestro ético-social, que, lleno de nueva o de renovada comprensión de la antigua sabiduría, agrupa a discípulos a su alrededor, aconseja a personas particulares en cuestiones privadas, a príncipes en asuntos públicos y en ocasiones trata de influir en la creación de órdenes éticos. En los códigos sagrados asiáticos en particular la posición del maestro de sabiduría religiosa o filosófica respecto al discípulo está regulada de forma extraordinariamente firme y autoritaria, y siempre está entre las relaciones de respeto más sólidas que pueden existir. El aprendizaje mágico, como el de los héroes, se suele organizar de tal forma que el novicio es asignado a un único maestro experimentado; también puede escogerlo –como el novato elige al padrino veterano en las fraternidades estudiantiles alemanas–; queda unido así en una relación de respeto personal al maestro que supervisa su formación. Toda la poesía de la pederastia griega procede de esta relación de respeto; suele ocurrir algo similar en el budismo y el confucianismo, así como en toda educación monástica.
Ese modelo se realiza con la máxima coherencia en el derecho sagrado indio, en la condición del «gurú», el maestro brahmánico, a cuya doctrina y dirección en la vida tiene que entregarse sin reservas durante años todo individuo perteneciente a la sociedad distinguida. Tiene poder soberano y la relación de obediencia, que corresponde aproximadamente a la posición de un famulus occidental respecto a su magister[10], se antepone al respeto a la familia. De la misma forma la posición oficial del brahmín de corte (purohita) se fija de tal manera que su poder es muy superior al de los más poderosos confesores de Occidente. Pero el gurú es solamente un maestro, que transmite saber adquirido, no exclusivamente saber revelado {272}, y no enseña en virtud de su propia autoridad, sino como encargo.
Tampoco el filósofo ético y reformador social es un profeta en nuestro sentido, por próximo que pueda estarlo. Los más antiguos sabios griegos envueltos en leyendas, Empédocles y similares, Pitágoras, ante todo, están más próximos a los profetas y han dejado tras ellos comunidades con doctrina de salvación y modo de vida propio y han pretendido, al menos en parte, la condición de salvadores. Son maestros de salvación intelectuales de un tipo comparable al de los casos indios paralelos, pero no han alcanzado ni con mucho su coherencia en la adecuación de vida y doctrina a la «redención». Aún menos pueden ser entendidos como «profetas» en nuestro sentido los fundadores y principales representantes de las «escuelas filosóficas» propiamente dichas, por cercanos que estuvieran en ocasiones. Transiciones progresivas llevan de Confucio, en cuyo templo se humilla el emperador, a Platón. Ambos eran solamente filósofos que enseñaban de forma académica, separados por la inclinación, central en Confucio, ocasional en Platón, a influir sobre príncipes, con fines de reforma social. Sin embargo, a ambos les separa del profeta la falta de predicación emocional palpitante propia de éste, realizada a través de discursos o panfletos o revelaciones escritas, a la manera de las suras de Mahoma. El profeta está siempre más cercano al demagogo o al publicista político que a la «empresa» del maestro.
Por otra parte, la actividad, por ejemplo, de Sócrates, que se siente en desacuerdo con el ejercicio profesional de la sabiduría, se diferencia conceptualmente de la profecía por la falta de una misión religiosa con carácter de revelación. En el caso de Sócrates, el «daimónion»[11] reacciona ante situaciones concretas, fundamentalmente disuadiendo y aconsejando. Se encuentra en él como limitación de su racionalismo ético, fuertemente utilitarista, en la misma posición que, por ejemplo, en Confucio ocupa la adivinación mágica. Por esa razón no es ni siquiera equiparable a la «conciencia» de la ética religiosa propiamente dicha, y mucho menos puede considerarse un instrumento profético. Y así ocurre, desde una consideración sociológica, con todos los filósofos y sus escuelas, como se han conocido en China, la India, la Antigüedad griega, la Edad Media judía, árabe y cristiana, con rasgos bastante similares. Pueden estar más cercanos en el modo de vida creado y difundido por ellos a la profecía de salvación mistagógico-ritual, como en el caso de los pitagóricos, o a la profecía ejemplar (en sentido que se tratará inmediatamente), como en el caso de los cínicos. Pueden mostrar un parentesco interno y externo con sectas ascéticas indias y orientales, como los cínicos en su protesta contra la civilización mundana y contra la gracia sacramental de los misterios.
El profeta en el sentido aquí establecido falta allí donde falta la proclamación de una verdad de salvación en virtud de una revelación personal. Este elemento será la característica definitoria del profeta. Los reformadores religiosos indios del tipo de Shankara y Rāmānuja[12] y los reformadores del tipo de Lutero, Zwinglio, Calvino, Wesley se alejan del conjunto de los profetas porque no pretenden hablar ni en virtud de una nueva revelación interior, ni menos aún de una misión especial de dios, como sí hicieron, por ejemplo, el fundador de la Iglesia mormona –que desde el punto de vista técnico muestra también similitudes con Mahoma–, y sobre todo los profetas judíos, pero igualmente, por ejemplo, Montano y Novaciano[13] y con un fuerte tono didáctico-racional, Mani y Manu[14], con un tono más emocional, George Fox.
Si se prescinde de todas las formas hasta ahora mencionadas, con frecuencia muy próximos al concepto de profeta siguen quedando otros tipos.
En primer lugar, el mistagogo. El mistagogo practica sacramentos, es decir, ceremonias mágicas que proporcionan bienes de salvación. En todo el mundo ha habido redentores de este tipo. La diferencia con el hechicero usual es gradual y radica en agrupar en torno a sí a una congregación particular. Con muchísima frecuencia se han desarrollado dinastías de mistagogos sobre la base de un carisma sacramental {273} considerado hereditario. Mantenían su prestigio durante siglos, conferían poderes a discípulos y asumían así una posición de jerarcas. En particular en la India, donde el título de gurú se aplicaba también a este tipo de dispensadores de salvación y a sus representantes. Lo mismo ocurría en China, donde por ejemplo el jerarca de los taoístas y algunos dirigentes secretos de la secta desempeñaban su papel de forma hereditaria. Habitualmente el tipo de profecía ejemplar al que acabamos de referirnos se transforma en la segunda generación en mistagogia. Esas dinastías de mistagogos fueron numerosísimas también en todo Oriente Próximo y en la época profética antes mencionada pasaron a Grecia. Pero también las familias nobiliarias mucho más antiguas, que dirigían hereditariamente los misterios eleusinos, siguen representando al menos un caso límite más allá de los simples linajes sacerdotales hereditarios. El mistagogo dispensa salvación mágica, pero le falta todavía la doctrina ética, o ésta constituye un elemento subordinado. En su lugar posee un arte mágico transmitido esencialmente de forma hereditaria. También suele mantenerse de su muy codiciado arte. Por ello lo diferenciaremos del concepto de profeta, aun cuando anuncie nuevos caminos de salvación.
Nos quedan todavía dos tipos de profeta en nuestro sentido; el uno está representado de forma diáfana por Buda; el otro, con particular nitidez, por Zaratustra y Mahoma. El profeta es o bien, como en estos dos últimos casos, un instrumento que por encargo de un dios proclama la existencia y la voluntad de ese dios –sea ésta una orden concreta o una norma abstracta–, y en virtud del encargo el profeta exige obediencia como deber ético (profecía ética). O bien es un hombre ejemplar, que muestra a otros con su propio ejemplo el camino hacia la salvación religiosa, como Buda, cuya predicación no sabe ni de un encargo divino, ni de un deber ético de obediencia, sino que se dirige al propio interés del necesitado de salvación en seguir el mismo camino (profecía ejemplar). Este segundo tipo es peculiar de la profecía india en particular; en casos aislados, también de la china (Lao Zi) y de la del Oriente Próximo. La primera, sin embargo, es exclusiva del Oriente Próximo, sin distinción de razas.
Tanto los Vedas como los libros clásicos chinos, cuyos elementos más antiguos consisten en ambos casos en cantos de alabanza y reconocimiento de los cantores sagrados, y de ritos y ceremonias mágicas, ponen de manifiesto que no habría sido posible una profecía de tipo ético del estilo de la de Irán y Oriente Próximo. La razón decisiva radica en la falta del dios ético, trascendente y personal; éste sólo enraizó en la India en forma mágico-sacramental dentro de la religiosidad hinduista popular tardía; sin embargo, en las creencias de los estratos sociales en cuyo seno cuajaron las decisivas concepciones proféticas de Mahāvīra y Buda, sólo apareció de forma intermitente y siempre con un significado opuesto, de tipo panteísta. Estaba totalmente ausente en la ética del estrato chino socialmente decisivo. Más adelante se tratará cómo esto dependió probablemente de las características intelectuales de esos estratos, socialmente condicionadas. En tanto concurrieron motivos propios de la religión, fue decisivo para la India y para China que la concepción de un mundo racionalmente regulado arrancara del orden ceremonial de los sacrificios, de cuya inalterable regularidad dependía todo. En particular, la indispensable regularidad de los fenómenos meteorológicos; en términos animistas: el normal funcionamiento y la paz de espíritus y demonios, obtenida –tanto en la concepción china clásica como en la heterodoxa– a través de un gobierno conducido de forma éticamente correcta, como correspondía a la genuina senda de la virtud (tao), y sin la cual, también según la doctrina védica, se frustra todo. Rita y tao son así en India o en China poderes impersonales supradivinos.
El dios ético personal y trascendente es por el contrario una concepción del Oriente Próximo. Corresponde hasta tal punto a la de un rey todopoderoso en la tierra, con su gobierno racional-burocrático, {274} que no es fácil rechazar una relación causal. En todo el mundo el hechicero es ante todo hacedor de lluvia, pues la cosecha depende de la lluvia en su tiempo, suficiente y no excesiva. El emperador-pontífice chino se ha mantenido hasta el presente como hacedor de lluvia, pues al menos en el norte de China la relevancia del tiempo irregular es mayor que la de los dispositivos de regadío, hasta tal punto es allí grande su importancia. Todavía más importantes eran las construcciones defensivas y de canales para el tráfico fluvial, la auténtica fuente de la burocracia imperial. El emperador trata de evitar perturbaciones meteorológicas mediante sacrificios, penitencias y ejercicios públicos de virtud, por ejemplo, mediante supresión de abusos en la administración, mediante razzias contra delincuentes impunes, porque la causa de la inquietud de los espíritus y la perturbación del orden cósmico se atribuye siempre o a faltas del monarca o a desarreglo social.
Entre las cosas que, en las partes más antiguas de la tradición, promete Yahvé como recompensa a sus fieles, todavía esencialmente campesinos, está la lluvia. No promete ni insuficiente ni excesiva (diluvio). Pero en las cercanías, en Mesopotamia y en Arabia, no era la lluvia la que producía la cosecha, sino la irrigación artificial. En Mesopotamia, como en Egipto, la regulación de la corriente es la fuente exclusiva del absoluto dominio del rey, que obtiene sus ingresos haciendo construir canales y ciudades a sus orillas, con los súbditos capturados. En las áreas desérticas y semidesérticas de Oriente Próximo fue ésta una de las fuentes de la concepción de un dios que no engendró la tierra y los hombres, sino que los «hizo» de la nada; también la economía hidráulica del rey crea de la nada la cosecha en la arena del desierto. El rey crea incluso el derecho a través de leyes y codificaciones racionales –algo que el mundo conoció en Mesopotamia por primera vez. De esta forma, con independencia de la falta de esos estratos muy característicos, sustentadores de la ética india y china y creadores de una ética religiosa «atea», resulta completamente lógico que bajo aquella impresión el orden del mundo pudiera concebirse como la ley de un señor personal trascendente, que actúa libremente. En Egipto, donde originalmente el faraón era incluso dios, el intento de Akhnatón de un monoteísmo astral fracasó más tarde ante el ya invencible poder de los sacerdotes, que habían sistematizado el animismo popular. En Mesopotamia el antiguo panteón sistematizado políticamente por los sacerdotes y el sólido orden del estado dificultaban el camino al monoteísmo, así como hacia toda profecía demagógica.