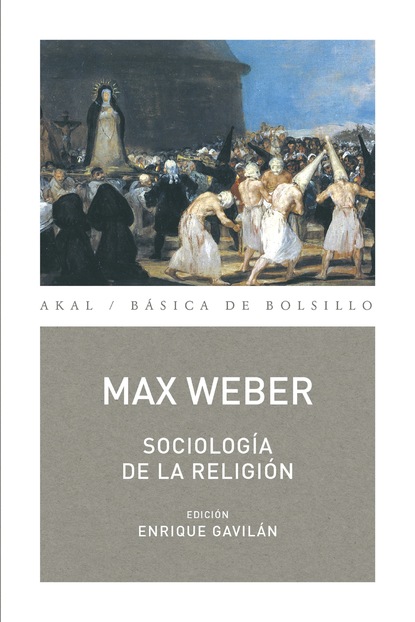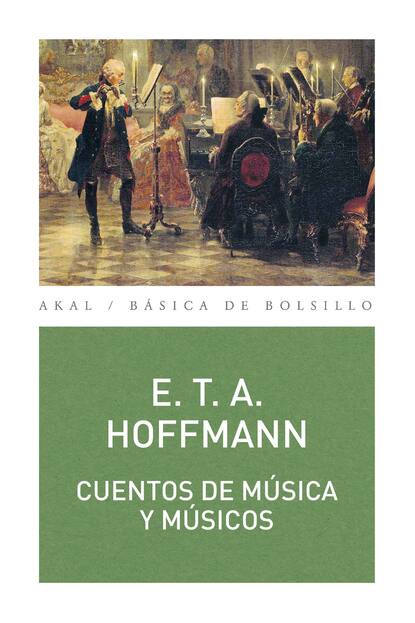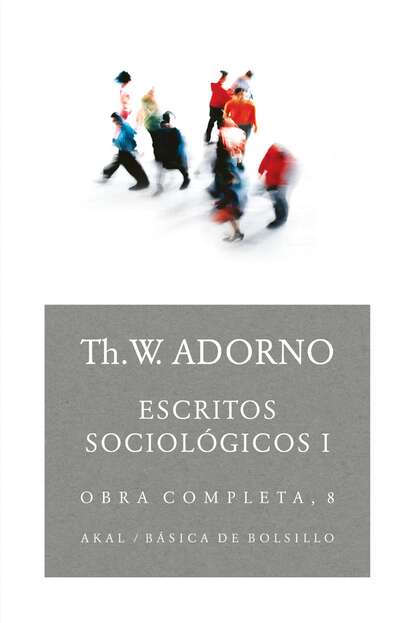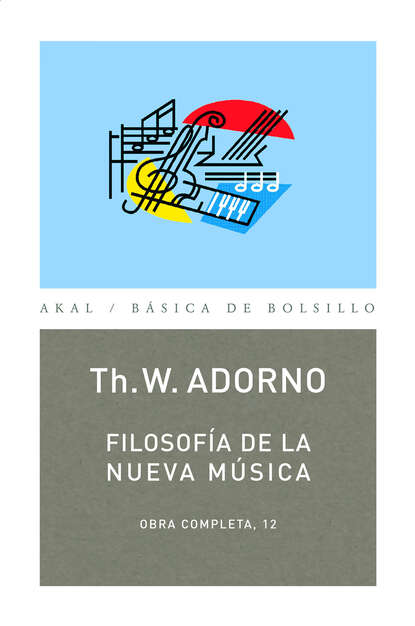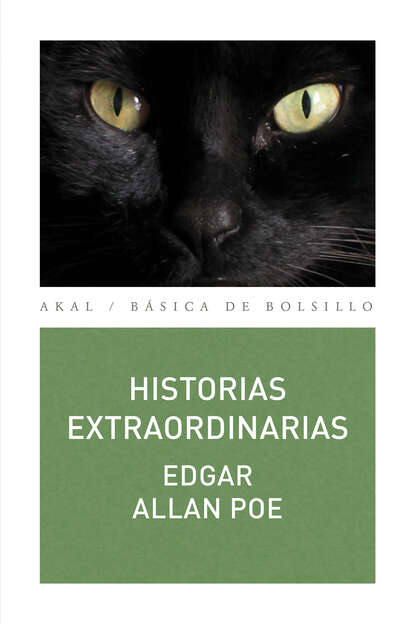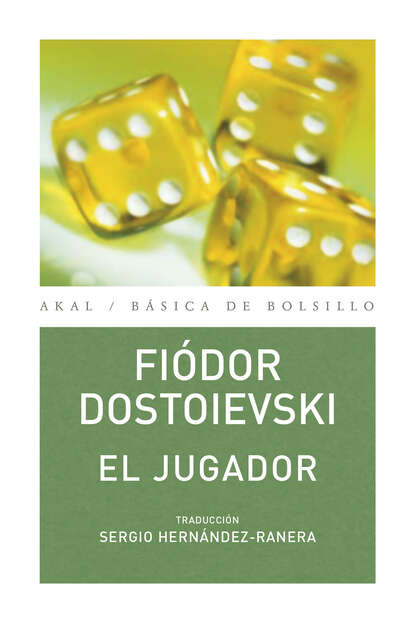- -
- 100%
- +
Otra grave y frecuente incomprensión –mucho menos justificable que la anterior, porque Weber reiteradamente rechaza en su obra ese tipo de interpretación– es entender que para Weber la ética protestante sería la causa última de la aparición del capitalismo en Occidente. El capitalismo sería en esa errónea lectura de Weber la consecuencia del espíritu capitalista, y éste sería un producto del calvinismo. Esta interpretación pasa por alto que el propósito del libro no es establecer el origen del capitalismo, sino analizar un factor importante en la génesis del racionalismo occidental, cuyo papel es decisivo en el desarrollo del capitalismo. En todo momento, Weber es consciente, y así lo manifiesta, de que fueron necesarios además otros factores de carácter económico, jurídico y político para que surgiera el capitalismo occidental moderno. La intención de Weber no es en absoluto sostener la tesis de que la ética del protestantismo ascético por sí sola produzca el capitalismo, sino que el pleno desarrollo del capitalismo se ve favorecido por un modo de vida caracterizado por la entrega sin restricciones al trabajo en el negocio, y la frugalidad en el gasto, cuando además esto se realiza con la mejor conciencia posible, como una vocación, y que ese modo de vida es una consecuencia imprevista de determinados postulados teológicos del protestantismo ascético.
Un fenómeno de la importancia cultural de la ética económica capitalista no puede atribuirse a un solo factor, es consecuencia de una pluralidad de factores; no puede concebirse como consecuencia de un desarrollo unidimensional y rectilíneo. Las múltiples «líneas» de ese desarrollo no discurren ni paralelas ni «rectas». Más bien obedecen al principio de desfase y al de la paradoja del efecto frente a lo que se quiere, que suelen existir entre intención y consecuencia[30].
De la ética protestante a las religiones universales
Entre 1905 (año de la publicación de La ética protestante) y 1910 (año del «Antikritisches Schlußwort zum “Geist des Kapitalismus”», el estudio que cierra la polémica desencadenada por aquella obra), Weber tendrá que intervenir una y otra vez en ese debate. Aunque intenta cerrarlo definitivamente con el artículo de 1910, todavía en el último año de su vida publicará una nueva versión de la obra fetiche.
En la segunda década del siglo vuelve con nuevos bríos a las relaciones entre ideas religiosas e intereses materiales, pero situándolas ahora en un marco diferente, mucho más amplio que el de La ética protestante, y dentro de un planteamiento que, aunque continuador de esa obra, es mucho más ambicioso. Los primeros trabajos de ese nuevo enfoque –lo que Schluchter denomina «programa desarrollado»– no aparecen a la luz pública hasta 1915, pero Weber venía elaborándolos desde años atrás, y, según su propio testimonio, los había discutido ya con algunos amigos (entre los que se contaba Georg Lukács)[31].
Entre los estudios relacionados con La ética protestante y los dedicados a Las religiones universales se produjeron algunos acontecimientos en la trayectoria personal e intelectual de Max Weber que ayudan a explicar las metamorfosis del estudio sobre las religiones.
Cuando Weber escribió La ética protestante, no había desarrollado todavía su teoría de la dominación, ni su sociología del derecho o su estudio sobre la ciudad. Estos trabajos fueron realizados en los primeros años de la segunda década de nuestro siglo y tuvieron una influencia decisiva en el nuevo enfoque. Ya en 1909 había aparecido el estudio sobre Las relaciones agrarias en la Antigüedad, que pudo constituir un importante eslabón intermedio[32]. El conjunto de los estudios de sociología del poder, del derecho y la ciudad facilitarían una perspectiva más amplia sobre los fenómenos religiosos. En la última fase de su actividad científica, Weber no sólo abordará la religión desde la vertiente que había dejado intacta en La ética protestante –el modo en que las formas religiosas se ven condicionadas por los intereses materiales–, sino que incluirá todo esto en un cuadro mucho más amplio que abarca también las relaciones con el poder político, así como el papel decisivo de las ciudades.
Otras circunstancias personales favorecieron la nueva perspectiva. A raíz de la Revolución rusa de 1905, Weber se siente cada vez más atraído por el mundo eslavo. Le interesa sobre todo el elemento místico que percibe en las grandes novelas rusas, que él atribuye a ciertas peculiaridades del cristianismo del este. Su admiración por los grandes novelistas rusos viene de lejos, pero a la fascinación estética se une cada vez más el interés científico por las raíces de la diversidad entre el racionalismo occidental y el misticismo ruso. Su interés llega a tal punto que hacia 1912 acaricia la posibilidad de escribir un libro sobre Tolstoi[33]. Ese interés se pone de manifiesto por ejemplo en su intervención en la primera reunión de la Soziologische Gesellschaft en 1910, en relación con la ponencia de Ernst Troeltsch sobre «El derecho natural estoico-cristiano»[34]. Allí apuntan algunos de los rasgos de la nueva perspectiva comparativa sobre la religión que cristalizará en los trabajos de los años siguientes. Por otra parte, la intervención de Weber ofrece una indicación del modo en que empieza a relacionar la singularidad de la racionalidad occidental con las manifestaciones artísticas y no sólo, como había hecho en La ética protestante, con los comportamientos económicos. En este caso, el contrapunto de Occidente es solamente el mundo del cristianismo oriental; a Weber le interesa poner de relieve cómo en algunas manifestaciones artísticas –en este caso, la novela– se expresa una diversidad cultural esencial.
Mientras la Iglesia calvinista está penetrada por las sectas, la Iglesia griega está penetrada en buena medida por un antiguo misticismo muy peculiar. En la Iglesia ortodoxa pervive una creencia específicamente mística, inextricablemente vinculada al este, de que el amor fraternal, el amor al prójimo, esas singulares relaciones humanas, tan pálidas para nosotros, glorificadas por las grandes religiones de salvación, constituyen una vía [...] hacia la percepción del sentido del mundo, a una relación mística con Dios. [...] Si ustedes quieren comprender la literatura rusa, lo más grande de ella, tienen que tener siempre presente que ése es uno de sus pilares...[35].
La nueva apreciación del arte está asociada a episodios personales en los que no podemos detenernos aquí. Entre ellos, tienen especial relevancia las relaciones con el George-Kreis, el grupo de intelectuales que giraba en la órbita de Stefan George, uno de cuyos centros se encontraba en Heidelberg. En aquel grupo la poesía aparecía como la instancia redentora de la degradante prosa del mundo. Otro factor que debió de empujar en la misma dirección son sus intensos contactos intelectuales con algunos de los jóvenes que frecuentan su casa, en especial Georg Lukács, que contribuyen decisivamente a animar el interés de Weber por los problemas del arte y la cultura. Por los mismos años se inicia el vínculo sentimental con la pianista Mina Tobler[36], que tuvo un efecto decisivo en la orientación del trabajo científico de Weber. A través de esa experiencia se abría una nueva perspectiva sobre el debate de comienzos de siglo en torno a las ideas de libertad sexual que venían de Viena, un debate por el que Weber había manifestado ya antes un extraordinario interés, aunque hasta la aparición de Mina la actitud de Weber había sido más bien hostil. La esfera artística y la esfera erótica aparecen entonces como dos modos de volver a dotar de significado a un mundo desencantado, dos ámbitos de redención no religiosa, un tema que sería explorado en la Sociología de la religión y en la Zwischenbetrachtung. Por otra parte, la relación con Mina Tobler debió de contribuir a dirigir la atención de Weber hacia la música. Desde su juventud había sido un buen aficionado, pero en estos años la música pasó a ocupar una posición esencial en su universo intelectual, hasta el punto de que en la última década de su vida su trabajo intelectual se reparte entre tres proyectos absorbentes, todos ellos inacabados: Economía y sociedad, La ética económica de las religiones universales y la Sociología de la música. ¿Cuál es la razón de que la música y las otras manifestaciones artísticas ocupen su horizonte intelectual de forma tan central, y no sólo sus preocupaciones vitales, estéticas, etc.? La causa es un descubrimiento de esos años, que altera decisivamente la perspectiva de La ética protestante. Reducido a una fórmula sintética, el descubrimiento consiste en que «no sólo la economía, sino el conjunto de la cultura occidental moderna está penetrado de un racionalismo específico»[37]. En la época de La ética protestante la afinidad entre racionalismo económico capitalista y racionalismo científico era algo claro para Weber. La base técnica del racionalismo económico moderno hacía imprescindible la aportación científica. Weber había tratado de mostrar la afinidad de ambos elementos con el racionalismo religioso del protestantismo ascético. Sin embargo, en la época en que redactaba aquella obra, no sospechaba que pudiera descubrirse ese mismo tipo de racionalismo en otros ámbitos. Éste fue el descubrimiento de aquellos años decisivos. Tal como expondrá de forma paradigmática en la Vorbemerkung, la evolución de la cultura occidental no sólo había producido el capitalismo y la ciencia moderna, como formas de racionalismo con una relevancia universal, sino también formas equivalentes en el ámbito de la política, la administración, el derecho, la música, la arquitectura, la pintura, etcétera.
Ese descubrimiento es la base del programa de investigación «desarrollado» que preside el trabajo científico de Weber en la segunda década del siglo XX. En suma, explicar la peculiaridad del racionalismo occidental. No se trata, como creen algunos intérpretes de la obra weberiana, de una ruptura con las tesis de La ética protestante, sino de una ampliación del marco del estudio realizado en esa obra. Allí se había tratado un aspecto de la configuración del racionalismo occidental, estableciendo las relaciones de afinidad de una economía racionalizada –el capitalismo– con ciertas formas de una religión racional –el protestantismo ascético–. Ahora se trata de delimitar mejor las características de ese racionalismo que se expresa en muchos más ámbitos que en la economía, y de encontrar las raíces históricas de ese racionalismo. Para ello, Weber emprende un gigantesco trabajo de comparación con otros tipos de racionalismo desarrollados en el Oriente Próximo y Lejano.
El triple proyecto
A lo largo de la segunda década del siglo, Weber trabaja fundamentalmente en una serie de obras –Economía y sociedad, La ética económica de las religiones universales y la Sociología de la música– que giran en torno a un tema común. El propio Weber caracteriza inicialmente ese tema como sociología de la cultura. A medida que el estudio avanza y se precisa, aparece cada vez más como un estudio sobre el racionalismo occidental, desarrollado a partir de una metodología ya establecida en la década anterior, pero que ahora incluye como novedad decisiva una dimensión comparativa que recurre de modo sistemático al contraste entre Oriente y Occidente. Esas obras constituyen seguramente la parte más importante del legado weberiano, pero plantean dificilísimos problemas de interpretación. En torno a dichos problemas se han encendido polémicas que todavía hoy, más de tres cuartos de siglo después de la muerte del autor, no están en absoluto zanjadas, y probablemente en algunos aspectos seguirán siendo cuestiones abiertas a las que no sea posible dar solución definitiva.
Las dificultades derivan en parte de los problemas filológicos de una obra inacabada, en buena medida inédita a la muerte de su autor, y que en cierto grado no debía de estar destinada a la publicación en la forma en que se ha conservado. En todo caso, el legado weberiano no contenía instrucciones precisas sobre qué partes constituían simples borradores y cuáles estaban concebidas para ser publicadas con un grado mayor o menor de elaboración, en qué secuencia debían ordenarse, y sobre todo se carece casi completamente de las fechas en que fueron escritas (en este aspecto, se han señalado momentos muy diferentes que han hecho posibles interpretaciones opuestas del sentido de esas obras). Hoy en día no se dispone de elementos documentales o de testigos que permitan resolver cuestiones como éstas –en qué orden y cuándo fueron escritas, qué partes estaban destinadas a la publicación, qué grado de elaboración les esperaba todavía–. Dado el carácter y la extensión deseable de este prólogo no intentaré siquiera dar cuenta de todos los argumentos que han surgido en este debate, sino que me limitaré a seguir la hipótesis de reconstrucción más convincentes, y que naturalmente han guiado también la selección de textos de esta edición. Se trata de los criterios propuestos por Wolfgang Schluchter[38], que parecen suscitar hoy en día cierto consenso sobre el complejo estatus de los textos que Weber elaboró en la última etapa de su vida. En lo que sigue me limito pues a seguir esa propuesta, con alguna referencia ocasional a otras hipótesis.
Entre 1910 y 1913, Weber trabaja simultáneamente en tres proyectos: una sociología del arte, cuyo primer eslabón es la sociología de la música, el estudio comparativo de la ética económica de las religiones universales y el estudio de las relaciones entre economía y órdenes sociales, que es la parte que le ha correspondido en el nuevo manual de economía política que proyecta el editor Siebeck. Todos ellos se encuadran dentro del análisis de las relaciones entre cultura e intereses materiales, es decir, forman parte de la sociología de la cultura, continuación de lo que en una escala y un ámbito reducido había tratado Weber en La ética protestante.
La Sociología de la música («Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik»)[39] responde ya al denominado gran descubrimiento del año 1910: la idea de que el racionalismo occidental no sólo se manifiesta en la economía, sino también y de modo decisivo en otros ámbitos; de manera paradigmática, la música. A diferencia del resto de las músicas no occidentales, la música occidental se caracterizaba por un componente racional dominante. Ese componente se manifestaba ante todo en dos rasgos singulares de la música europea: el uso de la armonía como elemento estructural y la invención de una escritura musical. Con la Sociología de la música, Weber pretendía mostrar cómo también en el ámbito del arte, y en particular en el arte aparentemente más dominado por elementos emocionales irracionales, podía seguirse el mismo proceso de racionalización observable en otros ámbitos. También aquí volvía a plantearse –ahora en términos musicales– la pregunta clave: «¿Por qué a partir de la polifonía, que es algo bastante extendido, sólo se había desarrollado el sistema tonal moderno en un determinado punto de la tierra... a diferencia de otras regiones con una cultura musical al menos de la misma intensidad?».
Este escrito de Weber es una de sus obras menos conocidas, en parte por lo difíciles que resultan al profano unos análisis muy técnicos en lo musical. En parte también porque no tiene nada que ver con la «Sociología de la música» al uso: la sociología de la vida musical en todas sus formas tiene aquí un papel puramente marginal. Por su concepto, esta obra de Weber está mucho más próxima a los trabajos de Adorno que a los de los sociólogos de la música más orientados a lo empírico. Sin embargo, las ideas matrices de la obra son muy familiares para todo lector de Weber, por ocupar una posición clave en la Vorbemerkung, uno de sus escritos más conocidos.
El segundo proyecto que ocupa a Weber en esos años es La ética económica de las religiones universales. A diferencia de lo ocurrido con la Sociología de la música, que quedó inédita, partes de este trabajo fueron publicadas por el propio Weber; incluso llegó a publicar varias versiones de algunas partes. Sin embargo, al igual que la Sociología de la música, el trabajo quedó finalmente truncado por la muerte de Weber aunque, a diferencia de aquella obra, se dispone de planes precisos sobre el conjunto del proyecto. Respecto a esos planes quedaron sin escribir partes importantes, y otras ya escritas debían haber sido reelaboradas cuando la muerte impuso un prematuro final al trabajo. De los cuatro volúmenes que lo integrarían, Weber sólo dejó uno completamente listo, y otro parcialmente[40].
El estudio abordaba el mismo tema que la Sociología de la música, pero aquí se consideraba un elemento central en el proceso de racionalización. En la Sociología de la música, Weber intentaba explorar un mundo a primera vista dominado por lo irracional y, por tanto, nada apto para confirmar sus tesis sobre la racionalidad occidental; eso hacía su análisis tanto más concluyente. No obstante, la música no representaba la contribución decisiva al proceso racionalizador; era más bien un síntoma de éste. En La ética económica de las religiones universales se consideraban sistemas de ideas y comportamientos que, a juicio de Weber, habían tenido un papel decisivo –tal como ya había analizado en La ética protestante– el desencantamiento del mundo y la racionalización consiguiente.
De los tres proyectos en los que trabaja Weber, el estudio sobre Las religiones universales es el que presenta una continuidad más perceptible con La ética protestante. De hecho, Weber incluirá este último trabajo en el primer volumen –el único que llegó a publicar personalmente– de Ensayos sobre sociología de la religión, junto a los primeros estudios de La ética económica. De esta forma, Weber pone de manifiesto la continuidad del trabajo: tanto los estudios de la década anterior (La ética protestante, Las sectas protestantes), como los de la segunda década del siglo (La ética económica) forman parte de un proyecto único, que además está presidido por un prólogo general (la Vorbemerkung) donde expone la tesis sobre la que gira el conjunto de los ensayos sobre sociología de la religión: la peculiaridad de la racionalidad occidental y sus raíces. La diferencia más evidente entre los antiguos y los nuevos trabajos es el papel esencial que desempeña en los últimos el elemento comparativo. Se trata de analizar la peculiaridad del modo de vida derivado del protestantismo ascético comparándolo con los modos de vida derivados de las religiones universales (confucianismo, hinduismo, budismo, judaísmo, islam).
Por otro lado, en estos estudios, Weber ya no se limita a analizar una de las vertientes de los vínculos que unen ideas religiosas e intereses materiales –en La ética protestante había considerado solamente el papel causal de las primeras–, sino de estudiar ambas vertientes, y de relacionarlas al mismo tiempo con otros ámbitos: el estado, la ciudad, el derecho, la familia, etc. Otro cambio importante respecto a La ética protestante es la acentuación de la relevancia del judaísmo antiguo para explicar el origen de la racionalidad occidental. El protestantismo ascético sigue siendo para Weber un momento decisivo del proceso, pero en la comparación con las religiones asiáticas el punto de inflexión occidental retrocede muchos siglos. La profecía judía tiene ahora un papel trascendental en el esquema histórico weberiano, aún más decisivo si cabe que el de la ética protestante.
El tercer ámbito de trabajo es el conjunto de textos englobado en Economía y sociedad. Es el que presenta mayores dificultades interpretativas, en buena medida derivadas de los casi insolubles problemas filológicos que encierra. Por ello, conviene explicar estos problemas antes de entrar a analizar sus vínculos con los otros estudios. El origen es ligeramente anterior a las otras obras. En 1909 el editor de Tubinga Paul Siebeck (también editor del Archiv für Sozialwissenschaft) concibió la idea de un nuevo manual de economía política que sustituyera al clásico de Gustav von Schönberg, ya bastante anticuado (la primera edición databa de 1882). De acuerdo con la concepción alemana de la Nationalökonomie, se trataba de escribir una gran obra en varios volúmenes que abarcara los muy diversos campos de la disciplina. En su concepción, el manual se parecía más a lo que hoy sería una especie de enciclopedia de ciencias sociales vertebrada por la economía que a un manual de economía política en sentido estricto. Siebeck encargó a Weber la dirección del trabajo. Debía fijar la estructura definitiva de la obra, elegir a los colaboradores y distribuir entre ellos los diversos apartados, además naturalmente de escribir personalmente algunos capítulos.
En 1909 queda fijada la estructura de la obra, que se titula entonces Handbuch der politischen Ökonomie (más tarde pasará a denominarse Grundriß der Sozialökonomik). La obra tendría cinco partes; en las dos primeras se abordarían las cuestiones generales, y en las tres últimas, las particulares. En la primera de las cinco partes, que lleva el título «Economía y ciencia de la economía», Weber se reserva la redacción de cinco apartados; tres de ellos forman un conjunto encabezado bajo el epígrafe «Economía y sociedad». Son:
I. «Economía y derecho (1. Relación básica; 2. Épocas en el desarrollo del estado actual)»;
II. «Economía y grupos sociales (Familia y comunidades, estamentos y clases, estado)», y
III. «Economía y cultura (Crítica del materialismo histórico)».
Los otros dos apartados de la primera parte cuya redacción queda también reservada para el director de la obra son «Economía y raza» y «Objeto y naturaleza lógica de las cuestiones». En las otras cuatro partes, Weber se reserva también algún capítulo. En la segunda, el titulado «El estado moderno y el capitalismo», y en la quinta el titulado «Formas y alcance de los obstáculos, efectos reflejos y reacciones del desarrollo capitalista». El editor preveía una publicación escalonada del manual, de manera que irían apareciendo tomos cuando todavía otros no hubieran sido completamente elaborados (como de hecho iba a ocurrir; los volúmenes aparecidos se publicaron entre los años 1914 y 1930).
Antes de seguir con la enrevesada historia de esta obra, conviene subrayar algunos hechos. «Economía y sociedad» es inicialmente el título de un subapartado de la primera parte del manual. En segundo lugar, de los apartados que debe redactar Weber en el tercer epígrafe de «Economía y sociedad», «Economía y cultura (Crítica del materialismo histórico)» puede adivinarse una conexión con la problemática de las otras dos obras en las que Weber trabaja en la segunda década del siglo (Sociología de la música y Ética económica), y en particular sobre las relaciones entre economía y ética religiosa. Hay que tener en cuenta que el momento de trazar el plan para el manual es ligeramente anterior y entonces –ésta es la tesis de Schluchter– Weber todavía no había establecido con claridad el tema central sobre el que giraría su obra en la última década.
El plan de 1909 iba a verse alterado drásticamente pocos años después. En 1914, Weber expone un nuevo plan para el conjunto del manual, así como para su propia contribución, en la que ha venido trabajando en los años transcurridos. Los principales cambios no se refieren a la primera de las cinco partes, la que agrupa el grueso de lo que debía escribir Weber. En la explicación ofrecida los cambios son atribuidos a la circunstancia de que no se hubiera podido disponer de algunas contribuciones especialmente importantes para las que no se había encontrado una sustitución satisfactoria. Esta situación habría llevado a Weber a tomar la decisión de ampliar el apartado «Economía y sociedad» hasta convertirlo en un amplio análisis sociológico. Las razones reales son diferentes. Por una parte, la escasa talla de algunas contribuciones de las que Weber se queja en privado[41], y sobre todo la evolución de su propio trabajo, que para esas fechas ha alcanzado un desarrollo extraordinario, desbordando el marco trazado en el esquema de 1909[42]. De los tres apartados de «Economía y sociedad» establecidos en el esquema inicial, el segundo, «Economía y grupos sociales», se había desarrollado mucho más que los otros, dominándolos claramente.
En el nuevo esquema de la primera parte se producen además otros cambios. De los dos capítulos de Weber no integrados en el apartado «Economía y sociedad», uno –«Objeto y naturaleza lógica de las cuestiones»– es suprimido, y el otro –«Economía y raza»– es adjudicado a otro autor (Michels). El apartado «Economía y sociedad» es radicalmente transformado. En primer lugar queda dividido en dos subapartados: