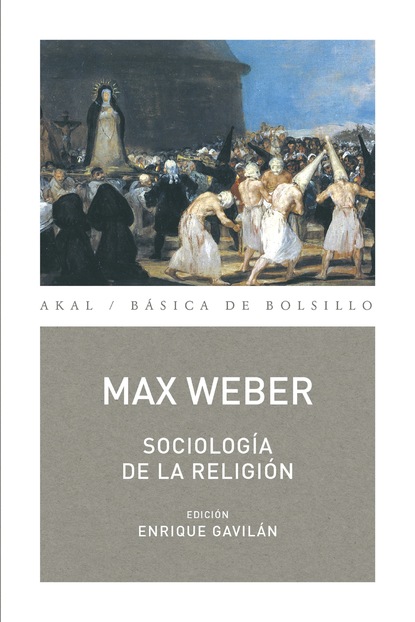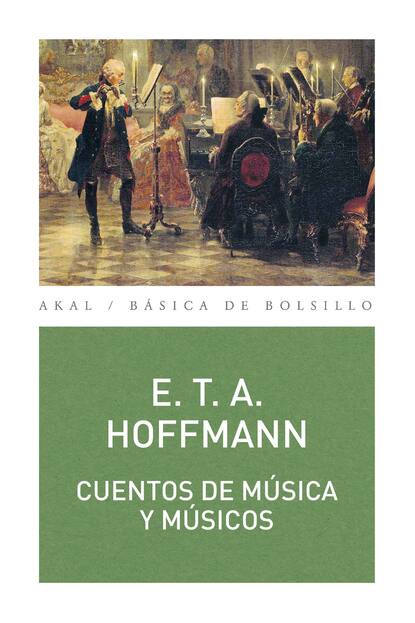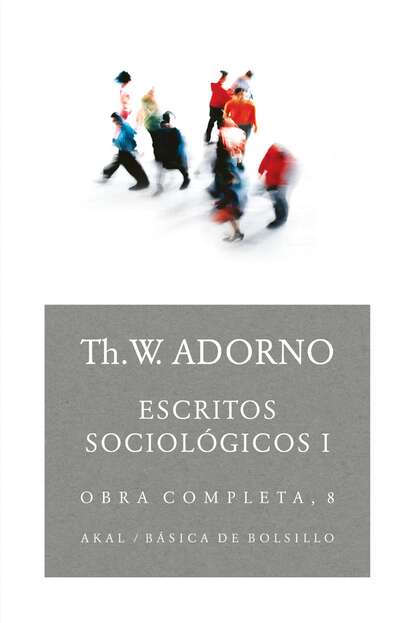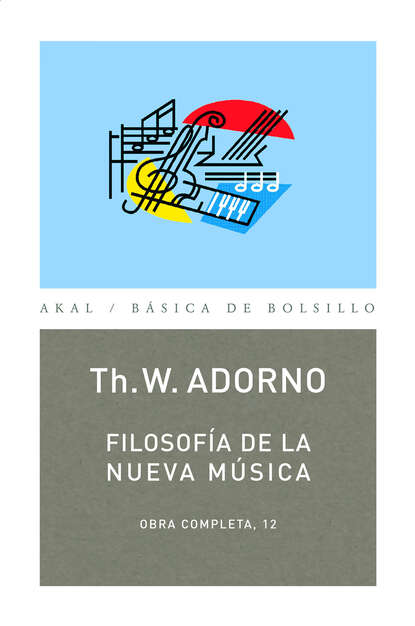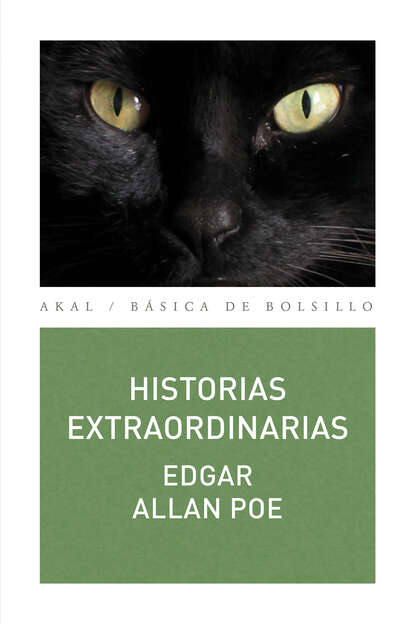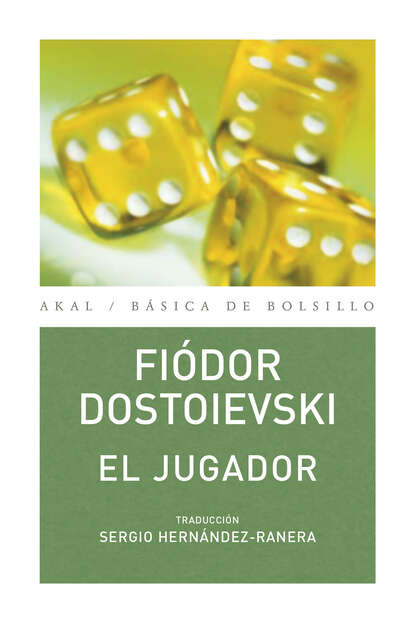- -
- 100%
- +
A) La economía y los poderes y los órdenes sociales (del que se encarga Max Weber) y
B) Evolución de los ideales y de los sistemas económicos y sociopolíticos (del que se encarga E. von Philippovich).
El subapartado de Weber queda dividido a su vez en los siguientes epígrafes:
1. Categorías de los órdenes sociales. Economía y derecho en su relación básica
Relaciones económicas de las asociaciones en general
2. Comunidad familiar, Oikos y taller
3. Asociación de vecindad, grupo familiar, comunidad local
4. Relaciones de comunidad de carácter étnico
5. Comunidades religiosas
Condicionamiento de clase de las religiones
Culturas religiosas y mentalidad económica
6. La socialización a través del mercado
7. La asociación política
Las condiciones de desarrollo del derecho
Estamentos, clases, partidos
La nación
8. La dominación
a) Los tres tipos de dominio legítimo
b) Dominio político y hierocrático
c) El dominio no legítimo
Tipología de la ciudad
d) El desarrollo del estado moderno
e) Los partidos políticos modernos
La ampliación de la contribución de Weber y el cambio de título obedecen a importantes diferencias de planteamiento respecto a 1909. En el centro del estudio están ahora las relaciones entre la economía y las estructuras sociales fundamentales. Todo ello se considera desde el punto de vista del proceso de racionalización y socialización. Aparece integrado en una teoría sobre la que Weber trabaja también desde otros ángulos (Sociología de la música y Ética económica). En el prólogo general que Weber antepone al conjunto del manual, cuyas dos primeras entregas –obra de otros autores– aparecen en 1914, afirma: «Se ha partido del parecer de que el desarrollo de la economía tiene que ser investigado ante todo como un fenómeno parcial específico de la racionalización general de la vida» (subrayados E. G.). En una carta al editor del 30 de diciembre de 1913, Weber resumía así lo realizado personalmente por él:
He elaborado una teoría y descripción completa que pone en relación con la economía a las grandes formas de comunidad, desde la familia y la comunidad doméstica a la empresa, el linaje, la comunidad étnica, la religión (abarcando todas las religiones de la tierra: sociología de las doctrinas de redención y de las éticas religiosas –lo que hizo Troeltsch ahora para todas las religiones, sólo que esencialmente más resumido), finalmente una teoría sociológica que abarca el estado y la dominación–. Me atrevo a decir que no hay nada parecido, ni tampoco «modelo» alguno[43].
Dos hechos distintos ponen sobre aviso de los cambios que se están operando en el trabajo de Weber. Uno es el cambio de título de su contribución al manual (de Economía y sociedad a La economía y los poderes y los órdenes sociales). El otro es la publicación por separado de lo que habría sido el capítulo inicial de esa contribución. En 1913, Weber publica en la revista Logos el artículo conocido como Kategorienaufsatz, donde expone los conceptos y los principios teóricos fundamentales que guían su contribución al manual[44]. El ensayo, además, no sólo desarrolla la fundamentación teórica que guía ese trabajo, sino también los otros estudios en los que trabaja simultáneamente, la Sociología de la música y La ética económica, en el estadio que se encuentran en vísperas del estallido de la guerra.
El cambio de título de su contribución al manual, ahora «La economía y los poderes y los órdenes sociales» –Economía y sociedad queda como un marco más general que abarca también la parte de Philippovich– expresa el nuevo planteamiento. El título del apartado que escribe Weber requiere algunas consideraciones, entre otras cosas por las dificultades para traducirlo al español. Anticipando algo que tendría cabida más exacta en el glosario de conceptos, hay que explicar el significado que adquiere en el estudio weberiano el concepto de «orden» –la traducción que he preferido para el término alemán Ordnung–. En su espléndida traducción americana de Economía y sociedad[45], Günther Roth y Claus Wittich traducen alternativamente el término como «Regulation», «Moral order», «Order», «Institutions», «Structure institutional» y «Rule» (este último es el término utilizado en la traducción –fragmentaria– del Kategorienaufsatz, incluida como apéndice en la edición americana). Por lo que se refiere al nuevo título, traducen Ordnung como «normative power», con lo que aquél queda «The Economy and the Arena of normative and de facto powers». Esta enumeración de equivalentes del Ordnung alemán en la que sin ninguna duda es una traducción magistral permite hacerse una idea de la complejidad del concepto weberiano. En el Kategorienaufsatz, Weber lo define como un requerimiento (Aufforderung) unilateral o recíproco de unos hombres a otros con el propósito de producir un determinado tipo de comportamiento. Años después lo redefinirá en los «Conceptos sociológicos fundamentales»[46] como el contenido de una relación social en que el comportamiento se orienta por determinadas máximas o principios. Los órdenes weberianos son, por tanto, los distintos códigos (escritos o no, institucionalizados o no, etc.) por los que se regulan implícita (o explícitamente) las relaciones sociales. Constituyen por ello el elemento normativo que otorga legitimidad a las acciones que se ajustan a su contenido. Por tanto, volviendo al nuevo título, puede observarse que el interés se dirige ahora fundamentalmente a las relaciones entre la economía y, por una parte, las fuerzas sociales (Mächte) y, por otra, las normas (órdenes) que regulan las relaciones sociales.
Antes de continuar con las peripecias de la redacción de ésta y las otras obras, aprovechando la cesura que la Guerra Mundial supuso en este proceso[47], ha llegado el momento de tratar, al menos someramente, las líneas en las que se mueven La ética económica de las religiones universales y La economía y los poderes y los órdenes sociales.
No resulta nada sencillo resumir el contenido de la obra de Weber, no sólo por las dificultades derivadas de su estilo y de su carácter fragmentario. Es complicado no verse atrapado además en el malentendido propiciado por una obra en la que fácilmente la multiplicación de ejemplos hace olvidar el grado de abstracción en que realmente se mueve el discurso. Pero las principales dificultades de esa tarea derivan más bien de la posición que ocupa el pensamiento de Weber, situado en medio de las más diversas encrucijadas. Kässler considera que justamente el principal mérito de Weber es su papel de mediador intelectual; el principal valor de su obra está en su capacidad para tender puentes entre enfoques muy distintos. Intenta así reconciliar erklären y verstehen, establecimiento de las causas y establecimiento del sentido, sentido subjetivo supuesto y orden normativo, presupuestos y consecuencias materiales y presupuestos y consecuencias inmateriales, racionalización y carisma, extracotidiano y rutinización, ética de convicción y ética de responsabilidad[48]. En este sentido su oposición al materialismo histórico, por ejemplo, no es tanto un rechazo de sus tesis como del intento de presentarlas como tesis últimas. La obra de Marx era para Weber una obra genial siempre y cuando se entendiera como un conjunto de ideal tipos, y no como la captación de la esencia última de la realidad. La explicación materialista de la historia es perfectamente válida, siempre y cuando se entienda como un punto de vista posible que selecciona ciertos problemas y ciertas perspectivas, de acuerdo con determinados valores de una determinada época. Sin embargo, ese permanente intento de mediación, propio del pensamiento de Weber, dificulta extraordinariamente la captación de su sentido, y hace prácticamente estéril cualquier intento de resumirlo adecuadamente. Si siempre es difícil sintetizar el sentido de una tesis intelectual, lo es aún más intentar hacerlo con aquellas tesis que, como ocurre en el presente ejemplo, tratan de situarse entre tesis opuestas.
Por otra parte, en Weber no existe un esquema de desarrollo histórico de tipo hegeliano o simplemente evolucionista, como expresión de un sentido histórico que se despliega a lo largo de un conjunto de fases o como manifestación de una cierta forma de progreso que atraviesa diversos estadios. Su obra no se estructura de acuerdo con un esquema de ese tipo, que indudablemente facilitaría su comprensión. Ello hace que su orden resulte muy difícil de captar. Ciertamente, Weber estudia el proceso de racionalización que se produce en Occidente, pero no lo entiende como un sentido, como una dirección objetiva de la historia, sino como un resultado de esa historia, como un proceso azaroso con múltiples hiatos, retrocesos, avances, etc., cuya resultante ha sido en Occidente un tipo de racionalidad singular. Para Weber la racionalización no es en absoluto un proceso unilineal que transcurra conforme a leyes[49]. No existe un hilo de continuidad entre el momento histórico donde Weber sitúa su inicio –la obra de los profetas judíos– y las formas en que se manifiesta la racionalidad en el Occidente moderno (la música tonal, la burocracia moderna, la perspectiva en pintura, el capitalismo, etc.), aunque el investigador pueda encontrar su más antigua raíz en la obra de aquéllos. Sin el derecho romano, sin el monaquismo medieval, sin las ciudades europeas, sin el protestantismo ascético, etc., la aparición de ese tipo de racionalidad no habría sido posible. Todos esos factores que contribuyen al surgimiento de la racionalidad moderna no forman parte de un único proceso histórico, son relativamente independientes entre sí; siguen su propia lógica, lo que Weber denomina su Eigengesetzlichkeit. Al mismo tiempo se producen toda clase de elementos que entorpecen el desarrollo del racionalismo occidental o que lo hacen retroceder, como el cristianismo primitivo, etc. Esta concepción weberiana de la historia como un proceso sin un sentido objetivo hace mucho más difícil su propio análisis, y también nuestra comprensión de su obra. En su caso le empuja a utilizar la comparación de modo sistemático en las obras de su última etapa. Al no existir un sentido inmanente en nuestra historia que pueda captarse mediante un método dialéctico o de otro tipo, el modo de comprender las características de la peculiaridad occidental es a través de la comparación de los procesos que se han producido en otras culturas.
La ausencia de un esquema de desarrollo histórico y el recurso sistemático a la comparación en las obras del último periodo han provocado otro tipo de malentendido sobre su carácter. Se ha dicho que en la última década de la vida de Weber su obra gira desde la historia a la sociología. Weber habría abandonado el estudio de casos concretos del pasado –como los orígenes del espíritu capitalista– para dedicarse a tratar las cuestiones de forma general, con una perspectiva sociológica y comparativa y ya no histórica e individualizadora. Sin embargo, y de acuerdo con las afirmaciones reiteradas del propio Weber, él entiende la tarea de formación de conceptos emprendida en La economía y los poderes y los órdenes sociales como un trabajo articulado con el estudio histórico, y en última instancia subordinado a éste. El fin último de las ciencias de la cultura sigue siendo para Weber el estudio de lo individual; sucede que para que ese estudio pueda desarrollarse con un rigor análogo al de las ciencias de la naturaleza son necesarias herramientas conceptuales rigurosas –fundamentalmente, ideal tipos–, y no la mera entrega irracional a la empatía y la intuición. Este es el criterio que había desarrollado en sus escritos epistemológicos, y el que siguió guiando los trabajos de su última etapa, como él mismo se encargaba de repetir siempre que tenía oportunidad. En una carta de 1914 a uno de los más destacados historiadores alemanes del momento, Georg von Below, que en su defensa del historicismo había llegado hasta los tribunales de justicia, en la disputa contra el positivismo de Karl Lamprecht, pero al mismo tiempo convencido partidario de las ideas epistemológicas de Weber, le dice sobre el particular:
Probablemente este invierno daré a la imprenta una contribución muy voluminosa al Manual de economía. Trato la estructura de las organizaciones políticas de una forma comparativa y sistemática a riesgo de caer bajo el anatema: «los diletantes comparan». Estamos absolutamente de acuerdo en que la historia debe establecer lo que es específico de, digamos, la ciudad medieval; pero esto sólo es posible si encontramos antes qué es lo que falta en otras ciudades (antigua, china, islámica). Y lo mismo ocurre con todo lo demás. Posteriormente la tarea de la historia es encontrar una explicación causal de estos rasgos específicos. [...] La sociología, tal como yo la entiendo, puede realizar este modestísimo trabajo preparatorio[50].
La diferencia de planteamientos teóricos entre la segunda y la tercera etapas del trabajo de Weber radica menos en la que opondría un enfoque individualizador y otro generalizador que en la clase de ideal tipos que se consideran necesarios en el trabajo histórico. En la época de La ética protestante, Weber utilizaba sólo ideal tipos específicos, construcciones ad hoc, a la medida de cada investigación concreta, como espíritu capitalista o protestantismo ascético. A partir de 1910, Weber comprende la necesidad de disponer también de ideal tipos de carácter general (dominación racional legal, profecía ejemplar, etc.) que le permitan comparar situaciones históricas diversas. Ya no basta con construir el ideal tipo del protestantismo ascético, sino que conviene disponer también de un ideal tipo de las religiones de redención con propósitos comparativos, como los que guían La ética económica. Pero esta tarea de construcción de tipos generales, desarrollada en Economía y sociedad, no se agota en sí misma, sino que se concibe como instrumento para ser aplicado al estudio de lo individual, función que corresponde fundamentalmente a la historia.
En La ética económica, Weber elige como contrapunto comparativo de Occidente a otras culturas que han desarrollado formas de racionalidad diferentes a partir de sus religiones. Por su propia dinámica, las religiones de salvación son para Weber un elemento racionalizador de primer orden. La necesidad en que se encuentran de captar el mundo como un cosmos con sentido, de ofrecer una explicación racional del sufrimiento –una teodicea–, les impone una lógica propia en la conformación de su visión del mundo, y esa lógica tiene una proyección sobre la cultura que conforman. Esa lógica (su Eigengesetzlichkeit en lenguaje weberiano) es un factor de evolución de las religiones al menos tan importante como la presión de los intereses materiales de aquellos estratos sociales que las sustentan. Esa dinámica relativamente autónoma de la evolución de las religiones puede tener consecuencias imprevisibles en el modo de vida de esos estratos, y en la evolución del conjunto de la cultura en la que se integran. A la inversa, también los intereses de esos estratos tienen una influencia transformadora en la adopción y la transmisión de esas religiones.
El título de su otra gran obra, La economía y los poderes y los órdenes sociales, pone de manifiesto otro aspecto capital de su proyecto, que representa ese intento de establecer mediaciones al que aludía Käsler. En este caso el análisis se mueve en medio de la oposición entre las leyes y convenciones –los órdenes–, por una parte, y por otra, los poderes que los sostienen, legitimados a su vez por aquéllos. La relación entre lo normativo y lo coercitivo, entre legitimidad y fuerza, es el elemento que guía ese trabajo de Weber. Ningún orden legítimo se sostiene sin el respaldo en última instancia de la coerción, pero la simple fuerza es insostenible a medio plazo sin que quienes la ejercen o la padecen la perciban como legítima en alguna medida. Dentro de ese campo de fuerzas, el análisis de Weber persigue la captación del proceso de racionalización y con él de las condiciones que hicieron posible el desarrollo del capitalismo en Occidente.
Para llevar a cabo ese trabajo, Weber elige una metodología singularmente compleja. Parte de la acción social, considerando las motivaciones de las acciones individuales en relación a otros individuos; parte así del establecimiento del sentido que los individuos atribuyen a sus acciones, entendiéndolo siempre como algo mediatizado por los órdenes que codifican los comportamientos y por los poderes que los condicionan. Sin embargo, el estudio no se detiene en ese nivel, sino que se dirige al análisis de las resultantes de esas acciones. Por ello, aunque el punto de partida del análisis es el sentido que los individuos atribuyen a sus acciones, el objetivo es el estudio de su interacción. Aquí se encuentra el centro de gravedad del estudio weberiano, en el análisis de las relaciones sociales y de las instituciones surgidas de las acciones y en el estudio de los órdenes normativos que regulan esas acciones y de los intereses que las empujan. Esto vuelve a situar la obra de Weber en otra encrucijada, en la que se cruzan subjetivismo y objetivismo. El planteamiento de Weber no es subjetivista, aunque parta del intento de explicar las relaciones sociales desde las motivaciones de las acciones de los individuos. Para Weber, que excluye la existencia de un sentido objetivo en la historia, el único sentido que existe es el que los individuos atribuyen a sus acciones. Sin embargo, Weber explica ese sentido y esas acciones teniendo en cuenta el peso de los intereses materiales e ideales sobre ellas. En este último aspecto se sitúa también en el cruce del materialismo y el funcionalismo. Ambos elementos, normativo y material, son tenidos en cuenta en la explicación weberiana. Pero su análisis no termina en el establecimiento del sentido de la acción, sino que pretende explicar sus resultados. Lo que le interesa justamente son los efectos contradictorios, a menudo imprevisibles, de las interacciones de esas fuerzas.
El estallido de la guerra interrumpirá la redacción del manual y los otros trabajos. Sin embargo, Siebeck necesita ir publicando algo de lo que Weber ha anunciado. La parte redactada de «La economía y los poderes y los órdenes sociales» está demasiado verde para la imprenta. La parte más elaborada, el Kategorienaufsatz, ha aparecido ya en 1913. Weber opta entonces por publicar las primeras entregas del estudio sobre la ética económica de las religiones universales. Esas partes estaban acabadas en 1913, aunque requerían una cierta elaboración, en particular en lo relativo a su aparato crítico[51]. Su publicación en ese estadio de semiacabado es la solución más cómoda para Weber, que no dispone del tiempo ni de la tranquilidad para abordar el manual o reelaborar La ética protestante, otra posibilidad sugerida por el editor[52]. A partir de 1915 va entregando a la imprenta los estudios sobre las religiones universales, que aparecen escalonadamente en el Archiv. En ese año se publican la Einleltung, los cuatro capítulos del estudio sobre el confucianismo y la Zwischenbetrachtung. Entre 1916 y 1917 aparece el estudio sobre hinduismo y budismo repartido en tres números de la revista. A diferencia de lo que había ocurrido con las partes anteriores, éstas fueron reelaboradas para la publicación (para entonces Weber había abandonado su actividad en el hospital militar). Finalmente el trabajo sobre el judaísmo antiguo se publica entre 1917 y 1919 en seis números del Archiv. Como en el caso de Hinduismo y budismo, el Judaísmo antiguo fue reelaborado para esa edición, en relación al borrador de 1913.
A partir de 1918, Weber puede retomar también el trabajo en el manual. Sin embargo, no opta por la solución más sencilla: pulir lo ya escrito y completar los apartados que faltaban de «La economía y los poderes y los órdenes sociales». Por el contrario, una vez más vuelve a reescribir su contribución. Cambia el esquema y modifica el enfoque. El trabajo se elabora ahora de forma más académica y más sintética, con un grado de abstracción superior, sin la multiplicación de ejemplos que hacen mucho más asequible la primera versión (en cierta medida esa facilidad constituye un espejismo, pues los ejemplos tienden a engañar sobre el grado de abstracción real del trabajo). Sin embargo, las partes redactadas dan la impresión de que pretende tener una perspectiva más amplia. Weber parece planear aquí una sociología sistemática del derecho, la religión, el estado. De esta nueva redacción sólo se han conservado los tres primeros capítulos y el inicio del cuarto. A diferencia de lo que ocurre con la redacción anterior a la guerra, no se dispone de un plan de conjunto que permita conocer la estructura final de la nueva versión, ni siquiera el número de capítulos. La comparación de los capítulos escritos con la disposición y la redacción de la versión anterior a la guerra hace posible especular sobre la estructura final.
Los cuatro primeros capítulos son:
1. «Conceptos sociológicos fundamentales»
2. «Categorías sociológicas de lo económico»
3. «Los tipos de dominación»
4. «Estamentos y clases» (sólo empezado)
A ellos podrían añadirse:
¿5. «Las grandes formas de comunidad (desde la comunidad doméstica y la asociación vecinal al estado)?
• ¿«Sociología de la religión»?
• ¿«Sociología del derecho»?
• ¿«Sociología del Estado»?
De esta forma existen dos versiones de la contribución de Max Weber al manual de Siebeck; una anterior a la guerra y otra redactada en 1918-1819. Ambas están incompletas, aunque mucho más la segunda. Por lo que se refiere a la primera, es posible que –con excepción del Kategorienaufsatz– no estuviera redactada para ser publicada, sino que al menos en parte constituyera un borrador, a partir del cual Weber debería redactar una versión apta para la publicación (de hecho, parece que eso es lo que estaba ocurriendo cuando la muerte lo interrumpió).
Sin embargo, la forma de publicación póstuma del trabajo ha respondido a criterios muy diferentes a los hasta aquí expuestos. A la muerte de Weber, su viuda hubo de enfrentarse al gigantesco legado inédito, cuya parte cuantitativamente más importante la constituían los escritos destinados al manual. Marianne decidió integrarlo todo en un solo libro. Para darle forma interpretó que los dos conjuntos conservados no eran dos versiones distintas, una de ellas –la de posguerra– completamente truncada, la otra –la de preguerra– más acabada, sino dos partes de una misma versión. En razón de su carácter más conceptual y sistemático, interpretó la segunda versión fragmentaria como primera parte teórica de la obra, y la versión de preguerra como segunda parte práctica, como una aplicación de los conceptos de la primera[53]. Para las subdivisiones se orientó por el plan de 1914, por las referencias internas y por el sentido de los escritos.
Por lo que se refiere al título, el criterio de Marianne tampoco resultó afortunado. El título elegido no fue el que Weber había adoptado en la versión de preguerra, «La economía y los poderes y los órdenes sociales» (o incluso el que podría especularse que habría dado a la nueva versión de posguerra: ¿«Sociología general»?), sino el título del plan de 1909, «Economía y sociedad», que no correspondía ya a lo realmente redactado por Weber en ninguna de las dos versiones, puesto que desde el plan de 1914 ese rótulo abarcaba no sólo la contribución de Weber, sino también la parte de Philippovich[54]. Johannes Winckelmann, encargado de las ediciones posteriores, mantuvo los criterios editoriales de Marianne, perfeccionando el estilo de edición[55].
Ha habido cambios en las distintas ediciones, en la estructura de la «segunda» parte y en cuanto a los materiales incluidos. Trabajos como la Sociología de la música o La tipología de la ciudad han aparecido (como apéndices, la primera, o en el cuerpo del texto, la segunda) y desaparecido en sucesivas ediciones, se ha añadido una «Sociología del Estado» inventada, pero, a la espera de la edición crítica[56] dentro de la obra completa, nada se ha alterado básicamente en un criterio editorial hoy en día manifiestamente obsoleto.
Tras la guerra, Weber vuelve también al estudio sobre La ética económica de las religiones universales. Decide reelaborar todos los trabajos aparecidos hasta el momento en el Archiv, publicándolos conjuntamente en un libro con el título de Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie (GARS, «Ensayos completos sobre sociología de la religión»)[57]. Además proyecta escribir los ensayos que completarían su estudio comparativo de las relaciones entre ética religiosa, mentalidad económica y modo de vida, a partir de sus tesis sobre la racionalización, la peculiaridad de Occidente, etc. Sin embargo, la muerte truncaría el proyecto, dejándolo también incompleto. Weber sólo pudo preparar y publicar el primero de los cuatro tomos previstos. Éste, aparecido en 1920, contiene un prólogo general al conjunto de los GARS, la Vorbemerkung, escrita para la ocasión; se trata paradójicamente del último escrito de Weber sobre la cuestión. La tesis básica de su enunciado –la singularidad de la racionalidad occidental– engloba todos los estudios sobre sociología de la religión que se iban a incluir en los volúmenes, tanto los de la primera década del siglo como los estudios de La ética económica. La ética protestante aparece en una nueva versión, renovada en particular en las notas, en las que tiene en cuenta toda la polémica. En tercer lugar, se incluye el artículo sobre las sectas protestantes. Tras estos tres escritos aparece la Einleitung, escrita en 1913 y publicada en 1915, sin grandes modificaciones, y los trabajos sobre el confucianismo, pero estos últimos profundamente modificados respecto a la versión aparecida en el Archiv –prácticamente se dobla su número de páginas–. El volumen se cierra con la Zwischenbetrachtung de 1913 en una versión poco transformada respecto a la publicada en el Archiv[58].