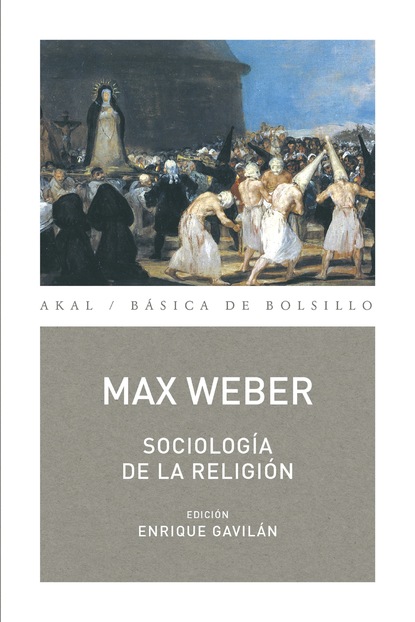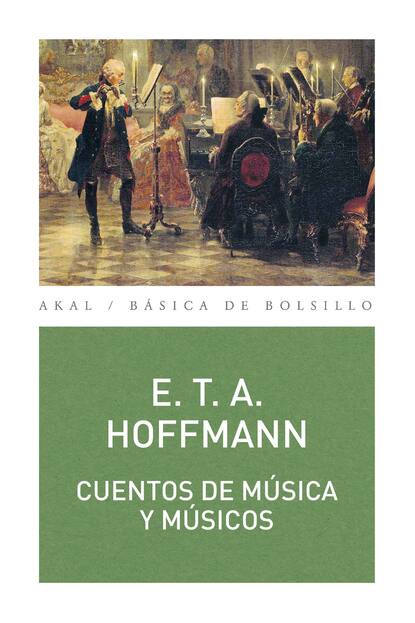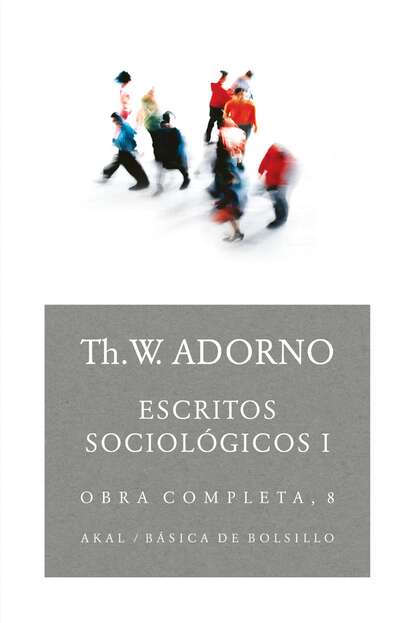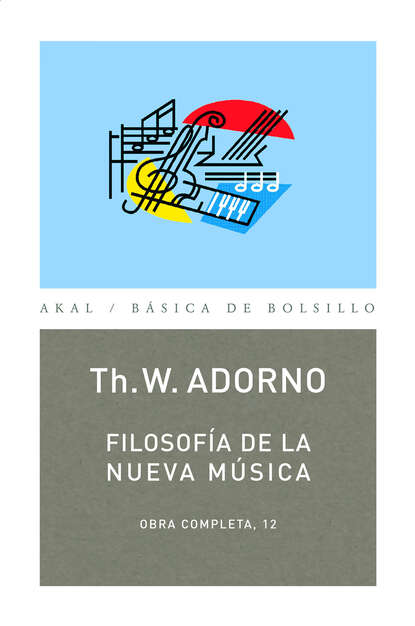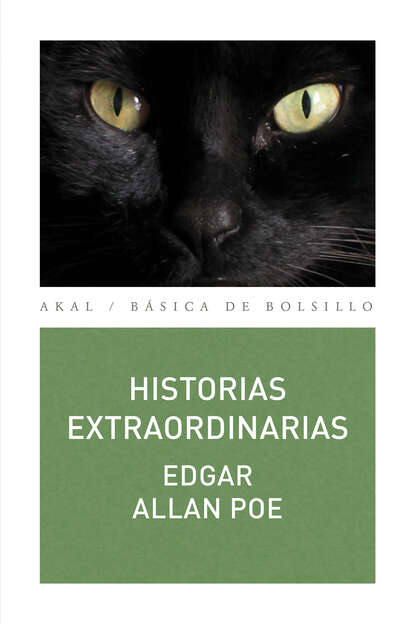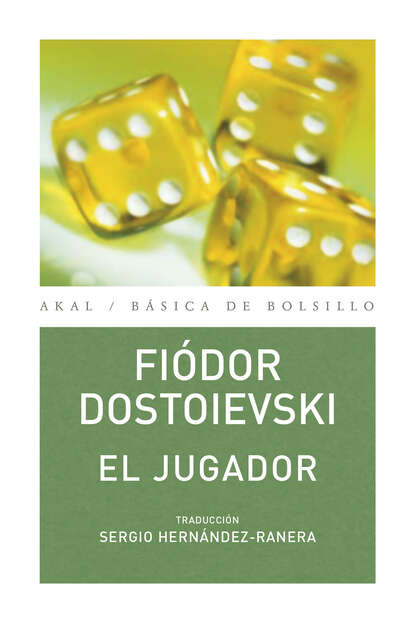- -
- 100%
- +
En este caso se dispone del plan relativamente preciso de lo que hubieran sido los restantes volúmenes; además se tienen los otros trabajos sobre hinduismo y budismo y sobre el judaísmo antiguo ya aparecidos en el Archiv. A diferencia de lo ocurrido en el caso del confucianismo, aquellos trabajos habían sido ampliamente corregidos para su primera publicación, por lo que puede suponerse que no habría habido grandes diferencias entre la versión conocida y la que Weber habría dado en los GARS. Se dispone además de un estudio inédito sobre «Los fariseos» que habría aparecido en la parte del judaísmo. Con todos estos materiales, Marianne Weber publicó otros dos volúmenes de GARS que contenían respectivamente los estudios sobre hinduismo y budismo (segundo volumen) y los relativos al judaísmo antiguo, a los que se añadió el fragmento sobre los fariseos (tercer volumen).
De acuerdo con el plan de 1919, anunciado por la editorial en octubre de aquel año, faltaban por escribirse las partes que se indican a continuación. Del segundo volumen: Fundamentos generales del desarrollo particular de Occidente (el desarrollo de la burguesía europea en la Antigüedad y en la Edad Media)[59], La situación egipcia, babilónica y persa (la ética egipcia, mesopotámica y zoroástrica). Además, los estudios sobre el judaísmo antiguo aparecidos en el Archiv debían completarse con un estudio de los Salmos y del Libro de Job –aparte del trabajo sobre los fariseos, ya redactado pero no publicado en el Archiv–. El tercer volumen debía incluir estudios sobre el judaísmo talmúdico, el cristianismo primitivo, el cristianismo ortodoxo y el islam. Finalmente el cuarto volumen se consagraría íntegramente al cristianismo occidental. En él debía analizarse no sólo la peculiaridad occidental en la historia de las religiones, sino también los estadios de su evolución, como la ética cristiana de la Edad Media y la ética cristiana posterior a la Reforma. La nota editorial en la que se anuncian esos trabajos, que nunca se realizarían, termina así: «El objeto de todo ello es el análisis de la cuestión: en qué se basa la peculiaridad social y económica de Occidente, cómo surgió, y, en particular, cuál es su relación con el desarrollo de la ética religiosa»[60].
La sociología de la religión
Sólo han quedado torsos de las obras en las que Weber trabajó en los últimos diez años de su vida, que son la parte más importante de su legado. Precisamente por ello uno de esos escritos fragmentarios adquiere una importancia especial. Se trata de la Sociología de la religión, actualmente integrado en Economía y sociedad como capítulo 5.º de la «segunda parte». En este texto, Weber analiza diversas cuestiones relacionadas con las religiones: sus raíces antropológicas, sus diferencias con la magia, el papel de profetas y sacerdotes, la tipología de las religiones, las relaciones con los diversos grupos sociales, con la política, con el arte, etc. Se diferencia de los estudios de La ética económica por su carácter sistemático, que apunta sobre todo a fijar los ideal tipos que utilizaba en los ensayos. Es un texto redactado antes de la guerra, al menos en su mayor parte, e incompleto, como el conjunto de la primera versión de Economía y sociedad. Está dividido en 12 apartados, que parecen redactados en dos momentos diferentes. Los seis primeros serían los más antiguos. Cabe pensar que, con toda probabilidad, de haber dispuesto de tiempo, Weber lo hubiera rehecho en la nueva versión de Economía y sociedad, como había ocurrido, por ejemplo, con la sociología de la dominación, y probablemente la reelaboración se habría producido en una dirección análoga, de mayor abstracción y sistematización. En cualquier caso, no llegó a hacerlo, y hoy en día sólo disponemos de la versión de preguerra.
La importancia del texto no está sólo en el considerable interés que pueda tener por sí mismo, sino que el estado fragmentario en que se han conservado las últimas obras de Weber y, en particular, el otro estudio de las religiones lo convierte en una pieza básica para comprender mejor el significado de esas obras. Sin embargo, es un trabajo que no ha recibido toda la atención que esas circunstancias le otorgan, probablemente por la doble sombra que sobre él proyectan el conjunto del edificio de Economía y sociedad, y la competencia de la colección mucho más accesible de los GARS.
Conviene diferenciar dos aspectos en las relaciones que unen la Sociología de la religión y La ética económica de las religiones universales, aunque sólo sea a efectos expositivos. Por una parte, las relaciones que derivan del vínculo general que une Economía y sociedad (del que la Sociología de la religión es solamente un capítulo) y La ética económica. Por otra parte, las relaciones específicas entre la Sociología de la religión y La ética económica. De acuerdo con la interpretación de Schluchter, al que una vez más sigo en este prólogo, Economía y sociedad y La ética económica estarían no sólo en una relación de afinidad derivada de que se escriben al tiempo, y parten de hipótesis análogas, sino también en una relación de complementariedad[61]. No parece necesario insistir en lo primero.
La relación de complementariedad entre los dos trabajos deriva de la división de funciones que rige estos escritos. En Economía y sociedad, Weber desarrolla los conceptos y categorías generales; en La ética económica aplica esos conceptos y categorías para explicar un material específico –las relaciones entre ética religiosa y mentalidad económica en las religiones universales–. Ambos forman parte de un proyecto único desarrollado por Weber en los últimos diez años de su vida. Se trata de una sociología comparativa de las diferentes culturas religiosas[62]. Este estudio se despliega simultáneamente en tres planos. En el primer plano se encuentra el estudio comparativo de las religiones. Ese estudio exige el desarrollo de un nuevo aparato de conceptos sociológicos e ideal tipos –tarea que se lleva a cabo en un segundo plano, en Economía y sociedad–. A su vez ese trabajo debe realizarse a partir de la perspectiva de una teoría del conocimiento que el propio Weber ha venido refinando desde el ensayo sobre Roscher y Knies, y que en la última década encuentra una exposición paradigmática en el Kategorienaufsatz. En este sentido la idea de Marianne de que en Economía y sociedad existía una división entre una parte abstracta, destinada a la formación de conceptos –la primera parte de las ediciones actuales– y otra de aplicación de esos conceptos a un material empírico (no con un criterio descriptivo, sino desde la concepción weberiana de los ideal tipos) –la segunda parte–[63], idea que ha presidido las ediciones de la obra, es una observación certera, pero aplicada no a las dos versiones de Economía y sociedad, sino, por una parte, al conjunto de esta obra –la parte dedicada a la formación de conceptos–, y por otra, a los estudios de La ética económica de las religiones universales –la parte dedicada a la aplicación de aquellos conceptos.
Las relaciones generales de contigüidad temporal, identidad de tesis y complementariedad entre formación y aplicación de conceptos se acentúan, lógicamente, en el caso de la Sociología de la religión. Aquí se trabaja sobre idéntico material. Como ocurre en el caso de La ética económica, y a diferencia del procedimiento unilateral seguido en La ética protestante, Weber pretende analizar el doble vínculo causal entre ideas religiosas e intereses materiales. Al igual que en La ética económica, en la Sociología de la religión el trabajo está presidido por la comparación sistemática Oriente/Occidente (para ser más precisos: Lejano Oriente/Oriente Próximo/Occidente). Idénticos conceptos y oposiciones estructuran uno y otro trabajo (ascética/mística, mundano/ultramundano, huida del mundo/orientación al mundo, etc.). En este sentido, conviene recordar lo que afirmaba el propio Weber al comienzo de la Einleitung:
[…] estos ensayos [La ética económica...] estaban destinados a aparecer al mismo tiempo que el tratado sobre «Economía y sociedad» que forma parte del «Manual de economía política», interpretando y completando el apartado de sociología de la religión (también para ser interpretados a través de él en muchos puntos)[64].
Las circunstancias en que se ha conservado el legado weberiano han hecho más ciertas estas palabras de lo que su propio autor pudo suponer. El estado fragmentario de la obra convierte la Sociología de la religión en pieza clave para comprender las ideas de Weber, pero también para adivinar el perfil de algunas de las partes de su obra no escritas. La Sociología de la religión no sólo representa en relación a La ética económica el tratado sistemático en el que se desarrollan los ideal tipos que se utilizan allí. Contiene también primeras versiones de algunos apartados de La ética económica. Por ejemplo, el apartado undécimo, «Ética religiosa y “Mundo”», es una primera versión de la Zwischenbetractung. En el caso de la Einleitung, aunque no exista en la Sociología de la religión un apartado específico del que derive estrictamente, todas las partes que la componen tienen también una primera versión en diversos epígrafes de la Sociología de la religión. Finalmente, el duodécimo de estos epígrafes, «Las culturas religiosas y el mundo», debió de utilizarse como base para la redacción de los trabajos sobre La ética económica[65]; así debió de ocurrir con el confucianismo y el hinduismo, y no hay muchas dudas de que algo similar habría ocurrido con las partes de La ética económica no escritas, como la relativa al islam, de las que sin embargo existe una primera versión en la Sociología de la religión.
Criterios de edición
El criterio de selección de los textos que componen la presente edición deriva de lo hasta aquí expuesto. Parto de la idea de que la obra final de Weber gira en torno a la sociología de la religión, entendida como terreno clave de la sociología de la cultura, tal como concibe esta última Weber. Ahora bien, el estado incompleto y fragmentario de los escritos finales abre la posibilidad de agruparlos de muy diversas formas, de acuerdo con las distintas interpretaciones posibles de su significado. Como he expuesto, me inclino por interpretar los escritos de La ética económica como parte de un mismo proyecto que incluye a las otras obras (una sociología de la cultura articulada en tres planos, que corresponden a las diferentes obras). Entre ellas existe una relación de complementariedad que aconseja una lectura paralela. Por otra parte, el estado fragmentario de uno y otro grupo de escritos refuerza esa conveniencia.
De acuerdo con todo lo anterior, la Sociología de la religión debe ocupar una posición central por el doble vínculo que la une a los ensayos de La ética económica. Por una parte, en cuanto tratado sistemático donde Weber desarrolló los tipos que utiliza en los ensayos; por otra parte, por la ventaja circunstancial que le otorga el constituir el único texto de donde Weber desarrolla aspectos clave de su proyecto que no llegaron a incluirse en La ética económica. A la inversa, como indicaba el propio Weber en la nota inicial de la Einleitung, la Sociología de la religión queda iluminada por su empleo en La ética económica. En este sentido, me parece completamente justa la tesis de Schluchter ya mencionada de que entre Economía y sociedad y La ética económica no existen relaciones de sucesión temporal o de prioridad, sino que tanto desde el punto de vista de la historia de la obra como del sistema se encuentran en una relación de complementariedad e interpretación recíproca[66].
Ahora bien, la Sociología de la religión forma parte del conjunto de escritos integrado en Economía y sociedad. ¿Es legítimo separarlo de ese conjunto para asociarlo a los ensayos de La ética económica? No insistiré en la segunda parte de la cuestión –la afinidad con los ensayos–, puesto que a estas alturas debe resultar clara mi opinión sobre el particular. Me limitaré a explicar las razones que justifican la publicación de la Sociología de la religión fuera del marco en el que fue concebida. En cualquier caso, no hay que perder de vista que incluso los textos hoy encuadrados en lo que se denomina Economía y sociedad se concibieron a su vez como un apartado de una obra mucho más amplia –el manual de economía de Siebeck–. Por tanto, cualquier objeción a publicar por separado la Sociología de la religión teóricamente podría extenderse al conjunto de Economía y sociedad, lo cual es manifiestamente absurdo. Sin embargo, hay que tener siempre presente que los escritos integrados hoy allí no fueron concebidos en ningún momento como una obra autónoma, sino como una parte de un manual más amplio.
Actualmente el principal problema de Economía y sociedad es la falta de una edición crítica que solucione las innumerables dificultades de todas las ediciones existentes, cuyos criterios resultan hoy en día completamente obsoletos. En el mejor de los casos todavía habrá que esperar algún tiempo para contar con una edición que se ajuste a criterios de edición que respondan al estado actual de los estudios sobre la obra de Weber. Incluso entonces sólo dispondremos de una colección de fragmentos, eso sí, agrupados y ordenados con mayor rigor respecto a las intenciones de su autor. En todo caso, de existir una edición de ese tipo, la publicación del texto dentro o fuera del resto de la obra plantearía un dilema mucho menos sencillo. Por ahora, y a falta de edición crítica, mantener la Sociología de la religión dentro de la edición de Winckelmann de Economía y sociedad oscurece su significado.
En segundo lugar, la primera versión de Economía y sociedad –de la que forma parte la Sociología de la religión– estaba siendo profundamente transformada; parece dudoso incluso que la versión de preguerra estuviera destinada a la publicación. La Sociología de la religión habría sido muy alterada, en el sentido de una mayor sistematización y estilización, del tipo que puede observarse comparando por ejemplo las dos versiones de la Sociología de la dominación. En este sentido, parece más ilustrativo publicar la Sociología de la religión en compañía de los otros textos contemporáneos, y posteriores, sobre las mismas cuestiones, que proporcionan claves de la orientación en la que trabajaba Weber.
En último lugar, parecía conveniente una edición de la Sociología de la religión independiente de Economía y sociedad, para dirigir la atención hacia aquel texto, tradicionalmente oscurecido por una doble sombra. Por una parte, el gigantesco edificio del conjunto de escritos agrupados en Economía y sociedad la desdibujaba considerablemente, perdida en ese océano de conceptos e ideal tipos. Por otra parte, los GARS contribuían también a ese oscurecimiento. Resultaban mucho más conocidos por razones obvias. Constituían un texto independiente, y mucho más accesible que el conjunto de Economía y sociedad. Aquí, el volumen, la oscuridad conceptual y sobre todo las dificultades para percibir su estructura –derivadas en buena medida de los errores de edición–, y con ella su hilo argumental, resultan difíciles de superar. Mientras que los GARS representan un discurso de perfiles nítidos y carecen de buena parte de los obstáculos conceptuales y de los problemas de acceso de Economía y sociedad, obstáculos y problemas reforzados por el criterio de edición de la obra que ha prevalecido hasta ahora.
Una vez establecida la conveniencia de una edición de la Sociología de la religión independiente del conjunto de Economía y sociedad quedaban por determinar los otros textos que debían acompañarla. Esta cuestión me ha planteado las decisiones más dificiles de este trabajo[67]. El propósito era conseguir una edición de unas dimensiones abarcables. Por ello parecía conveniente elegir aquellos ensayos de La ética económica más generales. Eran indiscutibles Vorbemerkung, Einleitung y Zwischenbetrachtung; a ellos decidí añadir el capítulo final del estudio sobre el confucianismo –«Balance» (Resultat)–, donde Weber realiza la modélica contraposición entre las éticas económicas del confucianismo y el protestantismo ascético; elegí también el apartado final del estudio sobre hinduismo y budismo –«Carácter general de la religiosidad asiática»–, donde se sintetizan los rasgos esenciales de las religiosidades asiáticas, y sus consecuencias sobre el modo de vida; finalmente se han incluido las primeras páginas del estudio sobre el judaísmo antiguo –«El problema sociológico de la historia de la religión judía»–, donde Weber fija el tipo de religiosidad paria. Representaba una selección muy característica de La ética económica, que sin duda incluía sus fragmentos más relevantes.
Pero aquí no se cerraba la lista de textos que por su afinidad con la Sociología de la religión o por su contribución a explicar su carácter podían incluirse en esta edición. Tuve que desechar otros trabajos de Weber que además de su afinidad con la Sociología de la religión presentan gran interés por su contraste, o por la posición que ocupan en la historia de la obra. Durante un tiempo acaricié la idea de incluir como apéndice la intervención de Weber en la reunión de la Soziologische Gesellschaft de 1910 en torno a las sectas y la peculiaridad del cristianismo ruso, a la que me he referido ya en este prólogo. Pensé también en la última intervención weberiana en el debate en torno a La ética económica, también de 1910 –«Antikritisches Schlußwort zum “Geist des Kapitalismus”»–. Estaba también el apartado de Economía y sociedad sobre el dominio hierocrático (epígrafe sexto del capítulo noveno –«Sociología de la dominación»– de la segunda parte de la edición de Winckelmann). Pero siguiendo por esa pendiente, ¿por qué no incluir también el Kategorienaufsatz, texto crucial para entender la Sociología de la religión, por representar la fundamentación teórica de ésta? Era evidente que, a pesar de su interés, no podía incluir todo aquello que en la obra de Weber se relacionaba con el tema, porque el resultado sería un libro de dimensiones excesivas, que dificultarían además uno de los propósitos de esta edición: la presentación de la Sociología de la religión como texto independiente de Economía y sociedad, y asociado a los ensayos de La ética económica. Por ello, al final me he limitado a acompañarla de los ensayos indicados.
Para la disposición de los textos he descartado la posibilidad de ordenarlos temáticamente, situando por ejemplo junto a la Zwischenbetrachtung el apartado correspondiente (XI) de la Sociología de la religión, etc. El resultado hubiera sido demasiado confuso. He optado por la solución más simple, pero que creo que también es la más clara. He situado al principio el conjunto de los 12 epígrafes de la Sociología de la religión, y después los trabajos de los GARS siguiendo el orden en el que aparecieron publicados (Vorbemerkung, Einleitung, «Balance», Zwischenbetrachtung, «Carácter general de la religiosidad asiática» y «El problema sociológico de la historia de la religión judía»).
Dado que la Sociología de la religión se ha conservado como un borrador sin notas, me ha parecido necesario añadir algunas para aclarar las muchas referencias que aparecen en los textos. Se indican como «[N. del T.]». Las notas de Weber se señalan como «[N. del A.]».
En la Sociología de la religión he suprimido los títulos incluidos al principio de cada capítulo en la edición de Economía y sociedad. No son obra de Weber, sino que se trata de añadidos de los editores que no siempre contribuyen a clarificar el texto. He renunciado a incluir títulos propios en su lugar, como hacen por ejemplo Wittich y Roth en la traducción americana, porque en muchos casos podrían suponer una interpretación discutible de lo escrito por Weber.
Me ha parecido útil conservar la numeración entre llaves de las ediciones alemanas, dado que la gran mayoría de las referencias a la obra de Weber en la bibliografía internacional citan según esa paginación.
La traducción
De todos los textos contenidos en esta edición existían traducciones españolas, pero, con independencia de los méritos o deméritos de esas versiones, me parecía aconsejable realizar una nueva traducción de todos ellos con un criterio homogéneo, y sobre todo una traducción que trajera y atrajera la obra de Weber al lector español. Max Weber es un autor de características muy peculiares, en buena parte intraducibles, un autor al que idealmente sólo debería leerse en alemán, pero Weber es también un clásico y una referencia insoslayable en este final de siglo. Por ello, a la espera de que el progreso educativo desemboque en una situación cultural en que las traducciones sean innecesarias, sigue siendo conveniente revisarlo en nuestra lengua. Para esa tarea el traductor debe armarse no sólo de paciencia y tenacidad para resolver lo insoluble, sino que debe establecer también unos criterios homogéneos, criterios sobre los que escribiré a continuación.
Las dificultades de la traducción de Weber son de dos tipos. En primer lugar, dificultades derivadas del endemoniado estilo del autor. En segundo lugar, dificultades en la búsqueda de equivalentes españoles de sus conceptos. Ambos escollos son extremadamente complicados, pero seguramente es aún más difícil resolver los problemas conceptuales que los propiamente lingüísticos.
En el prólogo a su antología inglesa de textos de Weber, C. Wright Mills y H. H. Gerth[68] observaban que el genio de la lengua alemana ha hecho posible una doble tradición estilística. Una corresponde a la tendencia, propia también del inglés, a frases sencillas y gramaticalmente claras, algunos de cuyos más brillantes representantes son Nietzsche, Lichtenberg y Kafka. Los autores de esa tradición parecen dirigirse al oído del lector. La otra tradición, sin un equivalente inglés –ni, por supuesto, español–, es imponente, como saben los lectores de Hegel, Jean Paul, Thomas Mann y Tönnies. Sus textos no pueden leerse fácilmente en voz alta, pues parecen dirigirse, no al oído, sino a la vista del lector. Utilizan paréntesis, cláusulas subordinadas, inversiones y complejos dispositivos rítmicos en sus frases polifónicas. Weber sería, por su escritura, uno de los más insignes (y oscuros) integrantes de esta segunda tradición[69]. A ello se une en su caso una acusada tendencia estilística, que los autores del citado prólogo denominan platonizante, «un tributo al estilo de la filosofía alemana, del pensamiento jurídico, del púlpito y de la burocracia», tendencia que complica bastante las cosas a quien desea traducir los textos a otra lengua, menos propicia a esos giros.
Ante ese panorama, al traductor se le plantean las dos vías tradicionales que Ortega y Gasset resumía como traer el autor a la lengua del lector o, a la inversa, trasladar a éste a la lengua del autor. Desde luego, éste es un dilema al que no se debe dar una respuesta general (que Ortega sí daba, defendiendo la segunda vía), pero al que todo traductor debe responder, y la diferencia entre las respuestas será tanto mayor cuanto mayor sea la distancia que separa las características de ambas lenguas, o cuando, como en el caso de Weber, el uso que el autor hace de su lengua le aleja tanto de los usos posibles de la lengua a la que se quiere traducir. En general, quienes han traducido obras de Weber al español se han inclinado por la alternativa defendida por Ortega[70]. Mi criterio en el caso de esta traducción ha sido el opuesto. Leer a Weber en alemán y entenderlo es bastante difícil (incluso para un nativo); leer a Weber traducido al español en una traducción que intente retener las líneas de la sintaxis original, y entenderlo, es imposible. A mi juicio, el único modo de ser fiel a las intenciones del autor en alemán es ser bastante infiel a las líneas de su prosa en una traducción española. Los ejemplos pueden multiplicarse ad nauseam, pero me limitaré a un breve fragmento ilustrativo procedente de la Sociología de la religión[71]. Puede compararse lo que sería una traducción, lo más fiel posible al original, que trata de respetar el complejísimo encadenamiento sintáctico y la traducción más libre por la que me he decidido.
La esperanza de venganza, para el judío piadoso inevitablemente asociada al moralismo de la ley, pues penetraba casi todos los escritos sagrados exílicos y postexílicos, que a lo largo de dos milenios y medio, consciente o inconscientemente, tuvo que recibir nuevo alimento en casi cualquier servicio religioso del pueblo atado a dos indestructibles cadenas, la separación consagrada religiosamente respecto al resto del mundo y las promesas de su dios para este mundo, como el Mesías se hacía esperar, retrocedió naturalmente y de forma continua en la conciencia religiosa del estrato intelectual en favor del valor del puro fervor a dios como tal o de una moderada confianza llena de ternura en la bondad divina y la disposición a la paz con todo pueblo.