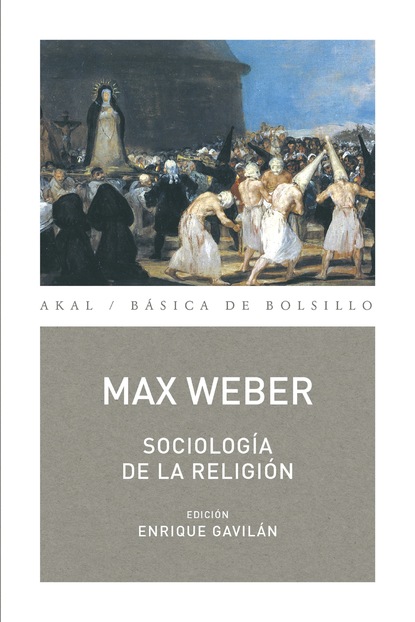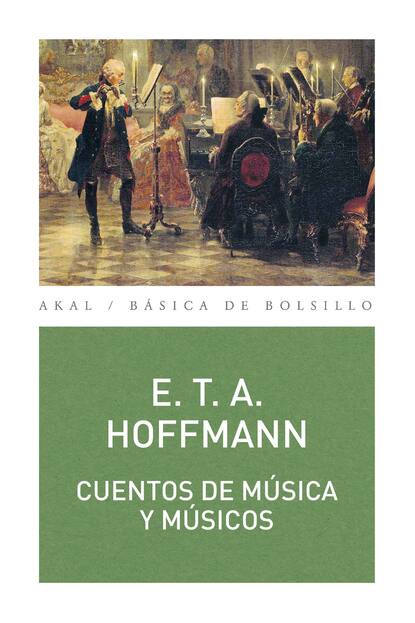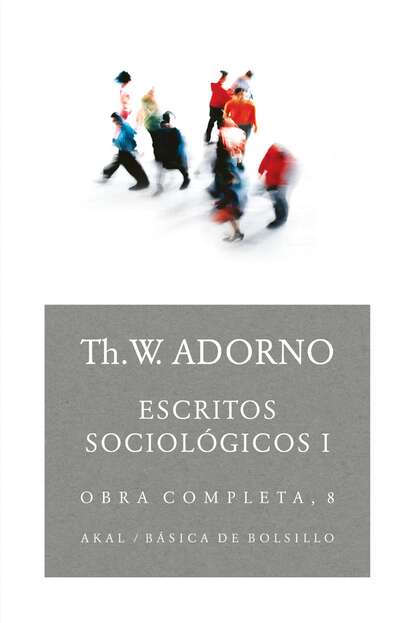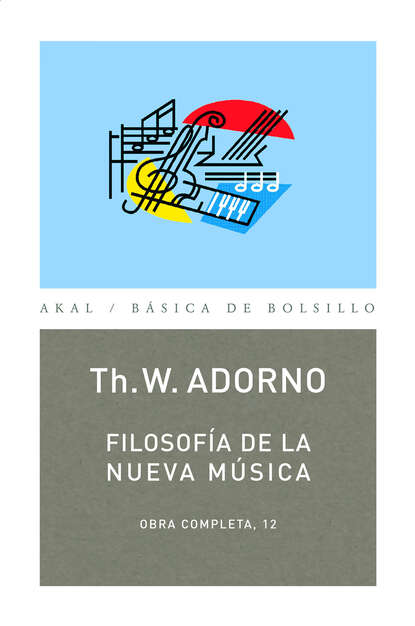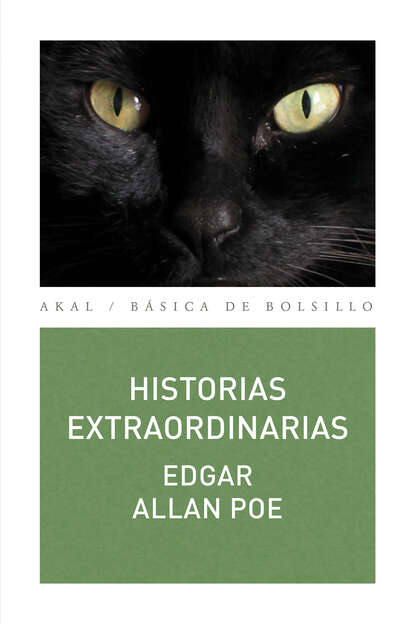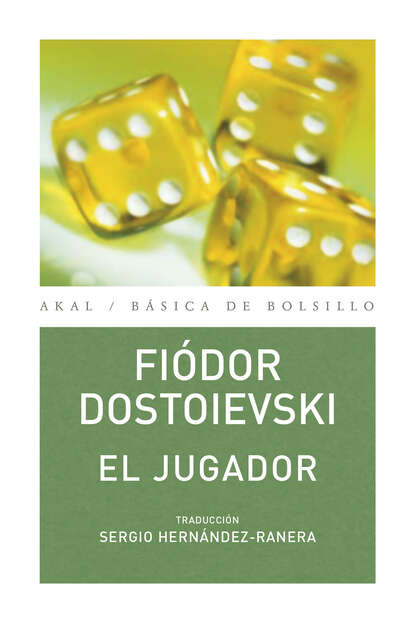- -
- 100%
- +
Puedo asegurar que no es fácil entender esto en alemán, pero desde luego no hay muchas posibilidades de entenderlo así en español. Por ello la línea de traducción que he seguido introduce fracturas, cláusulas, suprime partículas, etc., siempre que me ha parecido necesario. En el ejemplo anterior:
Para el judío piadoso, la esperanza de venganza estaba inevitablemente asociada al moralismo de la ley, pues aquel sentimiento penetraba todos los escritos sagrados exílicos y postexílicos. Además, a lo largo de dos milenios y medio esa esperanza tuvo que recibir, consciente o inconscientemente, nuevo alimento en la mayoría de los servicios litúrgicos de un pueblo atado por dos indestructibles cadenas, la separación consagrada religiosamente respecto al resto del mundo y las promesas de su dios para este mundo. Sin embargo, como el Mesías se hacía esperar, aquella esperanza retrocedió continuamente en la conciencia religiosa del estrato intelectual, en favor del puro fervor a dios o de una moderada confianza llena de ternura en la bondad divina y la disposición a la paz con todo pueblo.
Sin embargo, los problemas de estilo no terminan en la atormentada sintaxis. Hay también problemas derivados del uso sumamente creativo del lenguaje, que a veces produce imágenes por completo intraducibles. A diferencia de la cierta libertad que me he tomado con la sintaxis weberiana, aquí he intentado proceder con más respeto a la letra del original, tratando de respetar no sólo el sentido, sino también de aproximarme al máximo en el significado de esas imágenes, en algunos casos indisolublemente ligadas al pensamiento de Weber. Aquí también me limitaré a un ejemplo.
En la página 239 de la Einleitung, Weber expresa lo inabarcable de un estudio que pretendiera tratar todas las peculiaridades de las interrelaciones entre religión y sociedad: «Es wäre ein Steuern ins Uferlose, wollte man diese Abhängigkeiten in allen ihren Einzelheiten vorführen». Gerth-Mills dan la siguiente traducción: «We should lose ourselves in these discussions if we tried to demonstrate these dependencies in all their singularities»[72]. Por su parte, los traductores de la edición española: «Sería una tarea interminable la de exponer estas dependencias en todas sus peculiaridades»[73]. Lo interesante aquí es lo que ocurre con la metáfora del Steuern ins Uferlose, que queda reducida a la posibilidad de «perderse en estas discusiones» en Gerth-Mills o, todavía más pobre, a una «tarea interminable». Pero lo genuino de la metáfora, su expresividad, han empalidecido. Ciertamente no hay un equivalente en español de ese –literalmente– «pilotar a lo sin costas» (no me atrevo a negar la posibilidad de un equivalente inglés), pero es necesario que la traducción conserve algo de la imagen, no sólo por su expresividad, sino por las alusiones que en este caso se hacen al presupuesto epistemológico rickertiano del que parte Weber –la imposibilidad de captar una presunta esencia de la realidad, la infinitud inabarcable de lo real, y la necesidad en que se encuentra toda ciencia de seleccionar fragmentos de esa realidad; bien aquello que se repite (las ciencias de la naturaleza), bien lo singular irrepetible, seleccionado de acuerdo con los valores de los que parte el investigador (las ciencias de la cultura)–. He intentado conservar todo lo posible de la imagen traduciendo: «Si se quisieran presentar estas dependencias en todas sus particularidades, se adentraría uno en un océano sin límites».
Los problemas de traducción de conceptos no aparecen prima facie tan enrevesados como los que derivan del estilo, pero en última instancia resultan mucho más complicados. Ello deriva de la propia concepción que Weber tenía de su trabajo intelectual. Buena parte de la obra de Weber, y en particular la de la última década, estuvo dedicada a la «formación de conceptos».
Los conceptos weberianos son conceptos conscientemente construidos, elaborados y no simplemente tomados de una tradición científica que los pone a su disposición. Incluso cuando así ocurre, Weber se esfuerza siempre por redefinirlos y ajustarlos a su concepción científica y a los propósitos de su obra. Esta actitud se asocia al modo de concebir el trabajo científico de Weber. En las «ciencias de la cultura» el investigador parte de unos determinados valores (de una Wertbeziehung, no de una valoración –Wertung–, distinción crucial en la epistemología de Weber), de acuerdo con la cual selecciona determinados aspectos de la realidad, y los considera en relación con esos valores, es decir, desde un cierto punto de vista. Para llevar a cabo esa labor, el científico debe construir ideal tipos que le permitan ordenar la realidad, de acuerdo con los intereses desde los que la está tratando. No insistiré en esa vía; solamente quiero llamar la atención sobre el hecho de que el planteamiento epistemológico weberiano tiene una plasmación terminológica muy particular. Sus términos adquieren siempre un significado peculiar, muy preciso, esencial además en el conjunto de su pensamiento, y ese significado no coincide necesariamente con el que habitualmente se otorga a ese término. Esto es así hasta tal punto que justamente en aquellos casos en que un ideal tipo weberiano tiene una traducción «natural», por ejemplo, «Kapitalismus», la obviedad de la traducción puede resultar a veces una trampa. Max Weber utiliza «Kapitalismus» en un sentido muy específico, diferente por ejemplo al de Marx. Por otra parte, lo define de forma muy cuidadosa; por ello es importante tener en cuenta que, cuando aparece en español el «capitalismo» weberiano, no se está hablando exactamente de lo que habitualmente se entiende por ese término.
En el caso del «capitalismo», quizá se plantea un problema conceptual, pero no un problema de traducción. Sin embargo, ese ejemplo permite comprender los problemas de traducción que se plantean en otros casos. Buena parte de los conceptos utilizados por Weber son construcciones lingüísticas originales –algo a lo que el alemán es mucho más propicio que el español–, también muy precisas en su significado, y carentes de equivalentes mínimamente eufónicos en español. Términos tan decisivos en la Sociología de la religión como Lebensführung, Wirtschaftsgesinnung, Wahlverwandtschaft, etc., presentan grandes dificultades para ser traducidos de una forma que no despiste al lector. En este caso no existe sólo el problema de incomprensión que podía suscitarse en el ejemplo de «capitalismo». A ese problema que, naturalmente, también se da en este caso, se une el de encontrar un equivalente español que no desoriente aún más al lector. En principio cabía el recurso de buscar una traducción aproximada y mantener entre paréntesis el término alemán. Pronto me vi obligado a desechar esta solución como expediente universal porque la multiplicación de ese recurso haría la lectura muy pesada; el texto se convertiría en una especie de edición bilingüe, pero sin disponer siquiera del recurso de la doble página para aliviar la lectura. He limitado todo lo posible el uso del paréntesis con el original alemán, reducido a unos pocos casos, que me han parecido especialmente importantes y difíciles. En el resto de los casos, he elegido –con desigual fortuna, supongo– un equivalente (a veces más de uno) español y lo he mantenido en el conjunto de la edición[74]. He añadido un glosario conceptual donde intento explicar el significado de los principales conceptos que Weber utiliza en estos textos. Sin duda, no es una solución brillante, pero me temo que traduciendo a Weber no existen soluciones brillantes, aunque hay una excepción a esta regla.
No debo terminar este prólogo sin referirme a la gran ayuda de la traducción americana de G. Roth y C. Wittich de la 4.ª edición de Economía y sociedad. De su importancia y su calidad da idea lo que dice en el prólogo de la 5.ª edición alemana de Economía y sociedad su editor, J. Winckelmann. ¡Éste reconoce allí la contribución decisiva de aquella traducción para mejorar la nueva edición alemana![75]. Es imposible un elogio más relevante de una traducción, por lo que no me extenderé en loas de trabajo tan magistral. Sí quiero dejar constancia de su influencia sobre mi propio trabajo. Esta influencia ha estado menos en seguir las soluciones concretas que Roth y Wittich daban al texto –en la mayoría de los casos en que he consultado su traducción he adoptado al final soluciones diferentes, a veces muy diferentes–, como, en primer lugar, en la luz que muchas veces proyectan sobre pasajes particularmente oscuros del texto original, revelando matices muy difíciles de percibir. En segundo lugar, y esto ha sido para mí lo decisivo, por el estímulo que he recibido de su texto. Pocas veces se puede contemplar una mezcla tan genial de desparpajo y precisión como la que se encuentra en la traducción americana de Economía y sociedad. Sobre todo al principio, da realmente vértigo comprobar hasta qué punto pueden unos traductores separarse tanto del tenor literal del original y, sin embargo, pocas veces se encuentra una traducción que sea tan rigurosa en su fidelidad al sentido del texto[76]. Sólo un conocimiento exhaustivo y profundísimo de una obra puede permitir ese desapego y ese acierto simultáneos. Aquí ha estado para mi el principal valor de ese trabajo: proporcionar un ejemplo deslumbrante de cómo en una situación tan difícil, tan llena de peligros, no es necesario aferrarse al texto para encontrar sus claves en otra lengua, sino todo lo contrario.
Por lo que a mi traducción se refiere, desgraciadamente mi conocimiento de la obra de Weber es incomparable con el que tenían los traductores americanos, y seguramente por ello no me he sentido tan libre. Sin embargo, si en algunos momentos consigo levantar mi torpe vuelo por encima del duro trabajo en las oscuras trincheras de la batalla con la prosa weberiana, para conseguir algo parecido en español a la magnífica traducción de Roth y Wittich en americano, es en buena parte como consecuencia del valor que ha despertado en mí su atrevimiento.
Quisiera cerrar este prólogo con una dedicatoria. Durante el tiempo que he trabajado en este libro me ha acompañado el recuerdo de mi tío Carlos Gavilán. Sin él, el mundo ha empeorado mucho. En su memoria, en especial en recuerdo de aquella conversación en el valle de Ladakh.
[1] Max Weber-Gesamtausgabe, Tubinga, 1984 ss.
[2] V. B. von Brocke, «Kurt Breysig», Deutsche Historiker 5 (1972), Gotinga, p. 99. Inicialmente, Weber mantenía cierta distancia respecto a lo que a comienzos de siglo se incluía dentro de la rúbrica de la «sociología» (Comte, Spencer, Tönnies). La sociología había sido una invención de August Comte, y desde su nacimiento estaba estrechamente asociada al positivismo. Weber procedía de la tradición opuesta –el historicismo alemán–. En su última etapa, Weber aceptará la etiqueta sociológica, pero redefiniendo considerablemente su contenido. V. W. Schluchter, RL II, p. 25. Cuando en 1919 acepta la invitación a convertirse en profesor de la universidad de Múnich, ocupando la cátedra de Lujo Brentano, exige como condición que el objeto de sus clases no sea la economía –en la tradición histórica alemana–, sino la sociología (véase Lebensbild, p. 657).
[3] El debate se inició con la publicación del tratado de Carl Menger, Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschraften und der politischen Ökonomie insbesondere, 1883; la respuesta de Gustav Schmoller apareció en un artículo del mismo año, «Zur Methodologie der Staats- und Sozialwissenschaften», Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche 7, pp. 975-994. A partir de aquí la Methodenstreit se extendió de forma imparable a todos los ámbitos de lo que más adelante se denominarían ciencias sociales. Los temas sobre los que giraba la disputa fueron modificándose con el tiempo. En nuestro siglo, el debate, en el que Weber tuvo una activa participación, se centró más bien en la cuestión de la conveniencia (o posibilidad) de la objetividad en ciencias sociales, o de una actitud políticamente beligerante. Sobre las posiciones de Weber en la Methodenstreit resulta inapreciable la obra colectiva: Wolfgang J. Mommsen y Wolfgang Schwentker (eds.), Max Weber und seine Zeitgenossen, Gotinga, 1988. Sobre el mismo tema es excelente el artículo de Thomas Burger, «Deutsche Geschichtstheorie und Webersche Soziologie», Max Weber Wissenschafislebre, Frankfurt del Main, 1994, pp. 29-104.
[4] Hoy todavía no existe una edición definitiva del conjunto de escritos de Weber. Ciertamente, como se ha indicado, está en curso una edición crítica de la obra completa, aunque dista bastante de su final. Contra lo que alguien pudiera pensar, ese vacío no afecta sólo a la correspondencia o a otros escritos de ocasión, inéditos y de carácter relativamente marginal, o sólo relevantes para el especialista en el mundo weberiano. La obra capital, Economía y sociedad, de la que, como se verá, hasta el título es inexacto, carece de edición definitiva. En una conversación en junio de 1995, Wolfgang Schluchter, uno de los editores de la Max Weber-Gesamtausgabe, encargado precisamente de Economía y sociedad, no podía anticipar una fecha para la aparición de su edición, aunque deseaba tenerla lista «antes del próximo milenio».
[5] Stephen Kalberg (Max Weber’s Comparative Historical Sociology, The University of Chicago Press, 1994) sostiene que hay un Weber real que no coincide con el Weber programático, que se expresa en sus análisis concretos en WG o en los GARS, que es en realidad un sociólogo histórico cuyas ideas y procedimientos podrían ser utilísimos para la sociología histórica actual.
[6] Wolfgang Mommsen sostiene que el trabajo científico de Weber deriva de una idea de la esencia de la historia en cuyo centro está la idea del papel dirigente del gran individuo orientado por ideales puramente personales, «Universalgeschichtliches und politisches Denken bei Max Weber», Historische Zeitschrift 201 (1965), p. 611.
[7] Wilhelm Hennis, Max Weber Fragestellung, Tubinga, 1987.
[8] Dirk Käsler, Max Weber. Eine Eiuführung in Leben, Werk und Wirkung, Frankfurt del Main, 1995.
[9] A lo que había que unir la diversidad y riqueza de vínculos personales de Weber con algunos historiadores contemporáneos. Georg Gottfried Gervinus, íntimo de su abuelo materno, había sido tutor y pretendiente de su madre. La hermana de ésta, Ida, estaba casada con Hermann Baumgartner, personaje decisivo en la formación de Weber. Heinrich Treitschke era íntimo amigo del padre y asiduo visitante de su casa. La influencia de las elocuentes clases de Treitschke en la universidad de Berlín fue decisiva en el odio de Max a la demagogia de la cátedra. Su hermana Klara se había casado con el hijo de Theodor Mommsen, que sentía una gran admiración por Max, a quien, cuando su destino académico estaba todavía indeciso, veía como su sucesor en el trono de la historia alemana, tal como expresó públicamente en la tesis de disertación de Max (este episodio se relata con detalle en Lebensbild, p. 121).
[10] Bryan S. Turner ha dedicado trabajos de gran interés a Weber. Entre ellos los dos libros For Weber. Essays in the Sociology of Fate, Londres, 1981, y Max Weber. From History to Modernity, Londres, 1992. La cita procede de otro escrito de Turner, el prólogo a la reedición de la traducción inglesa del estudio de Löwith sobre Weber: Max Weber and Karl Marx, Londres, 1993, pp. 1-2.
[11] Ésta es, por ejemplo, la tesis de Val Burris, «La síntesis neomarxista de Marx y Weber sobre las clases», Zona abierta 59-60 (1992), pp. 127-156.
[12] «Die protestantische Ethik und den “Geist” des Kapitalismus» apareció en el Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vols. 20 y 21 en 1905. Al final de su vida, Weber la incluyó con modificaciones en el primer volumen de GARS, pp. 17-207. Se tradujo al español como La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Barcelona, Península, 1969; esta misma traducción se incluye en los Ensayos sobre sociología de la religión, Madrid, Taurus, 1984.
[13] Los principales trabajos epistemológicos que realiza en esa época son los siguientes: «Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen Nationalökonomie», aparecido en tres números del Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltuntg und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, en los años 1903, 1905 y 1906, GAWL, pp. 1-145 (traducción española: «Roscher y Knies y los problemas lógicos de la escuela histórica de Economía», incluida en El problema de la irracionalidad en las ciencias sociales, Madrid, Tecnos, 1985); «Die “Objektivität” sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis», Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 19 (1904), GAWL, pp. 146-214 (ed. cast.: «La “objetividad” cognoscitiva de la ciencia social y de la política social»; se incluye en el volumen Max Weber, Sobre la teoría de las ciencias sociales, Barcelona, Península, 1971); «Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik», Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 22 (1906), GAWL, pp. 215-290 (ed. cast.: «Estudio crítico sobre la lógica de las ciencias de la cultura», en Ensayos sobre metodología sociológica, Buenos Aires, Amorrortu, 1973).
[14] Tienen gran interés las anotaciones de Weber sobre sus impresiones recogidas en Lebensbild, pp. 292 ss.
[15] Sobre el particular publicó un artículo en dos números del Frankfurter Zeitung de abril de 1906, donde recogía algunas de las intensas impresiones recibidas. Más tarde lo amplió considerablemente, y finalmente lo incluyó en 1920 en el primer volumen de ensayos de sociología de la religión: «Die protestantischen Sekten und der Geits des Kapitalismus», GARS I, pp. 207-236.
[16] Weber realizó diversos trabajos sobre la situación agraria contemporánea. Están recogidos en parte en los GASW, «Die ländliche Arbeitsverfassung», pp. 444-469 (inicialmente publicada en 1893 en Schriften des Vereins für Socialpolitik) y «Entwickelungstendenzen in der Lage der ostelbischen Landarbeiter», pp.470-507 (inicialmente publicado en 1894 en Archiv für Soziale Gesetzgebung und Statistik).
[17] Fue su tesis doctoral. Está incluido en GASW, pp. 312-443: «Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Nach südeuropäischen Quellen», publicado inicialmente en 1889. Curiosamente se trata de uno de los dos únicos escritos publicados en forma de libros en vida de Weber.
[18] En relación con el proyecto estatal de reforma de la bolsa, Weber publicó diversas intervenciones en la última década del XIX. Su trabajo sistemático sobre la bolsa, aunque de carácter fundamentalmente divulgativo, es «Die Börse», publicado en dos partes, en 1894 y 1896, en la Göttinger Aribeiterbibliothek, que dirigía el político cristiano de orientación social Friedrich Naumann, con quien Weber colaboró asiduamente en aquella época; está recogido en GASS, pp. 256-322.
[19] Der moderne Kapitalismus, Leipzig, 1902, I, p. 381.
[20] El antecedente más importante de un estudio histórico sobre la influencia de las ideas religiosas en otros ámbitos era el trabajo del amigo de Weber, Georg Jellinek, sobre el origen de los derechos del hombre y del ciudadano, Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, Leipzig, 1895. El propio Weber reconocía años después el estímulo que le supuso el libro para su propio trabajo, en la medida en que en él se detectaban influencias religiosas «allí donde no se buscarían en principio», Lebensbild, p. 484. Sobre el ambiente intelectual en el que surge La ética protestante, véase R. Bendix, «The Protestant Ethic Revisited», Comparative Studies in Society and History 9, H. 3 (1967), pp. 266-273. (La edición de las Críticas y contracríticas a la ética protestante –véase infra nota 21– incluye una traducción alemana de este artículo.) La tesis marxista sobre las relaciones entre capitalismo y protestantismo era la opuesta a la que sostendría Weber. La obra de Lutero era una necesidad de la burguesía, que en su enfrentamiento con el feudalismo necesitaba liquidar el poder de la Iglesia, principal sostén de aquél. Franz Mehring, el más importante historiador marxista alemán de la época, había tratado el tema con detalle en Die Lessing-Legende. Eine Rettung, Stuttgart, 1892, un estudio de gran interés sobre el uso y abuso de la crítica burguesa de la figura de Lessing, y un intento de establecer su posición histórica real. A pesar de la calidad del libro, elogiado incluso desde la Historische Zeitschrift el órgano de la historia académica, rabiosamente hostil al marxismo, la comparación de los análisis de Mehring sobre la reforma con La ética protestante, resulta sonrojante.
[21] Max Weber, Die protestantische Ethik II. Kritiken und Antikritiken, J. Winckelmann (ed.), Gütersloh, 19956. Este volumen recoge algunas de las principales intervenciones públicas que se ocuparon del libro. Los antagonistas de Weber en este volumen son Karl Fischer, Felix Rachfahl y Ernst Troeltsch. Hubo también múltiples intervenciones de otros contemporáneos con los más diversos pronunciamientos sobre el contenido del libro (quedan fuera por ejemplo las intervenciones de Werner Sombart, Jakob Strieder y Lujo Brentano). La bibliografía completa de lo publicado hasta el presente sobre la cuestión llena 35 páginas, ibidem, pp. 395-429. Aunque las principales intervenciones del propio Weber en la polémica se produjeron en la primera década del siglo, siguió envuelto en esos debates hasta el final de su vida. En 1920 preparó una nueva edición de la obra para incluirla en el primer volumen de sus ensayos sobre sociología de la religión. En ella, los principales cambios se producen en las notas, que pretenden dar respuesta a lo publicado hasta ese momento.
[22] Lebensbild, p. 359.
[23] En realidad, no fue ésta la primera obra de Weber traducida al inglés, que iba a ser el vehículo principal de la resonancia internacional de Weber. El honor le cupo a la Wirtschaftsgeschichte (un texto construido a partir de las clases en Múnich del semestre de invierno de 1919-1920), que apareció en inglés en 1927 (General Economic History, Nueva York y Londres, 1927), sólo cuatro años después de su publicación en alemán (Wirtschaftsgeschichte. Abriß der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Múnich y Leipzig, 1923; ed. cast.: Historia económica general, México, FCE, 1942). Sin embargo, hay un lapso de tiempo considerable entre la traducción al inglés de estas dos obras y el resto de los escritos de Weber, que sólo empiezan a conocerse en los años cincuenta. De manera que durante largo tiempo el Weber anglosajón es exclusivamente el Weber de La ética protestante «parsonizada». Sólo la publicación de una antología de escritos por Hans H. Gerth y C. Wright Mills, en 1946, alterará esa situación (From Max Weber, Londres, 1991). Aunque éste suele ser un libro universalmente elogiado, las traducciones que contiene son a mi juicio bastante deficientes; las razones del elogio estarían más bien en la posición que ocupa el libro en la historia de la recepción weberiana. Aparte de este libro y de los escritos de Parsons, la principal fuente para el conocimiento de Weber en el mundo anglosajón fue el libro de Reinhard Bendix, publicado en 1960, que constituía un competente resumen del conjunto de la producción weberiana (Max Weber: An Intelectual portrait, University of California Press, 1984). Para valorar en su justa medida estos datos se ha de tener presente el peso de la sociología anglosajona sobre las ciencias sociales, unido a un hecho bastante singular: el escaso interés por la figura de Weber en el mundo de habla francesa –a pesar de insignes weberianos, como Julien Freund, y sobre todo Raymond Aron. Si se consideran las enormes dificultades (casi podría hablarse de imposibilidad) de traducir a Weber a otras lenguas, se entenderá mejor la fuerza que ha podido tener durante bastante tiempo la imagen «parsonizada» de Weber.
[24] «Max Weber und Karl Marx», Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. LXVI (1932), pp. 53-99 y 175-214. Recogido en K. Löwith, Gesammelte Abhandlungen. Zur Kritik der geschichtlichen Existenz, Stuttgart, pp. 1 ss.
[25] En esta cuestión sigo los excelentes análisis de Wolfgang Schluchter, en particular en Die Entwicklung des okzidentalen Rationalismus. Eine analyse von Max Weber Gesellschaftsgeschichte, Tubinga, 1979, pp. 204 ss.
[26] «Die Objektivität…», GAWL, p. 166.
[27] Esta célebre imagen procede de la Einleitung, GARS I, p. 252.
[28] V. Schluchter, Die Entwicklung..., p. 206.
[29] «Die Objektivität», GAWL, p. 170.
[30] W. Schluchter, Die Entwicklung, p. 212.