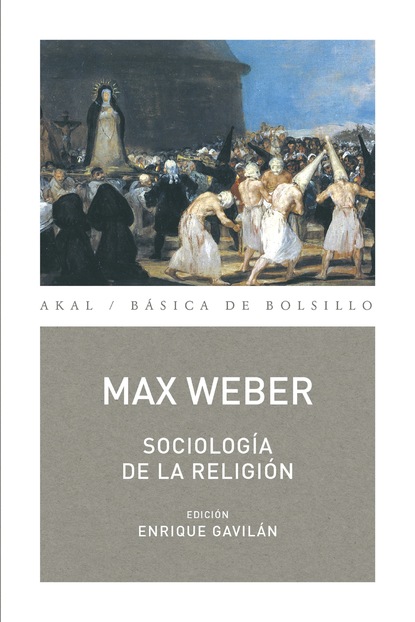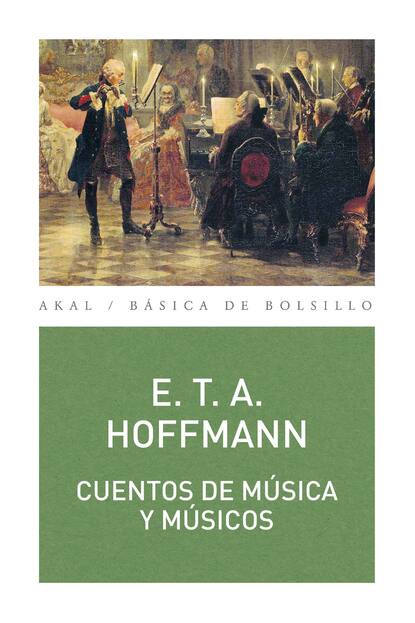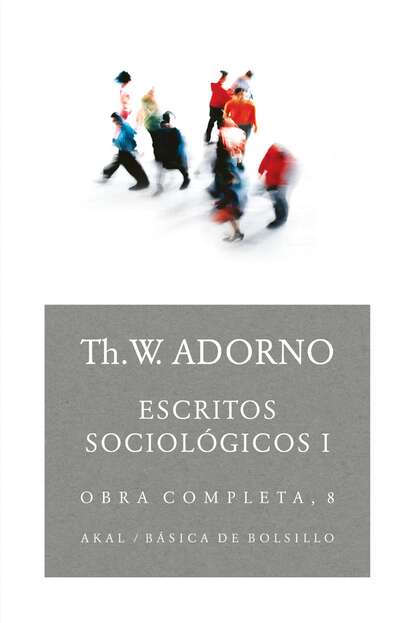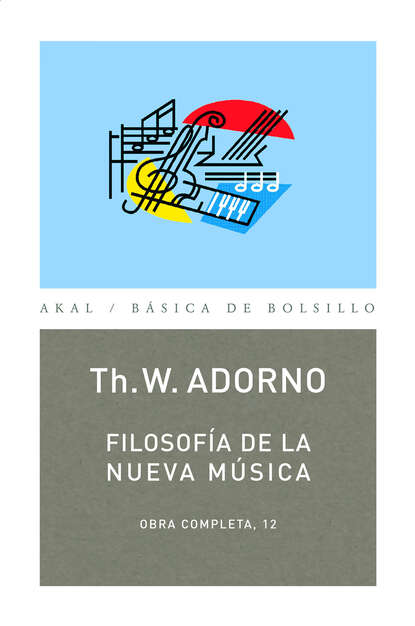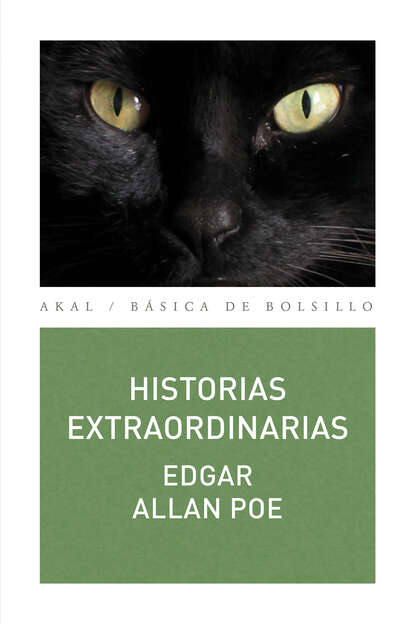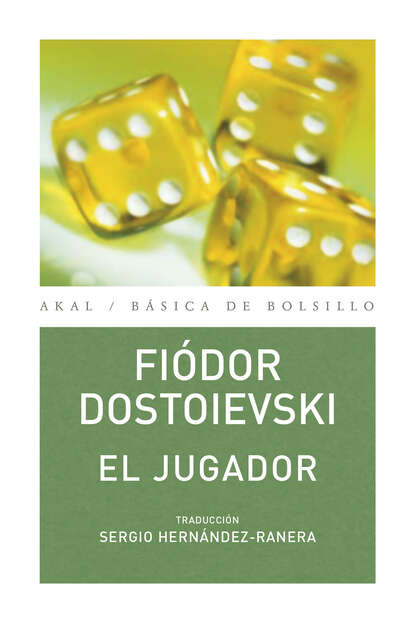- -
- 100%
- +
No parece demostrable que las condiciones económicas generales sean una condición previa para el desarrollo de la creencia en los espíritus. Como toda abstracción en este ámbito, se ve estimulada al máximo por el hecho de que los carismas «mágicos» poseídos por personas se vinculen sólo a los especialmente cualificados. Se convierte así en la base de la más antigua de todas las «profesiones» (Beruf), la de «hechicero» profesional. El hechicero es el hombre que posee una cualificación carismática estable, en contraposición al hombre cotidiano, al «profano» en el sentido mágico del concepto. En particular, ha convertido en objeto de una «empresa» la situación que representa o proporciona específicamente el carisma, el éxtasis. Al profano sólo le es accesible el éxtasis como fenómeno ocasional. La forma social, en cuyo transcurso se alcanza, la orgía, como forma originaria de asociación religiosa, es un acto ocasional frente a la «empresa» permanente del hechicero, que es imprescindible para dirigirla. La orgía se opone a la hechicería racional. El profano sólo conoce el éxtasis como una embriaguez ocasional necesaria frente a las exigencias de la vida diaria.
Para la obtención del éxtasis se utilizan, además de música, todas las bebidas alcohólicas, así como tabaco y narcóticos similares. Todos ellos se empleaban originalmente para fines orgiásticos. Cómo utilizar esos medios del éxtasis constituye el segundo objeto importante del arte del hechicero, pero secundario en la historia de su desarrollo, al lado del modo de influir racionalmente sobre los espíritus en interés de la economía. Naturalmente casi siempre se convirtió en un saber secreto.
A partir de las experiencias en las condiciones de las orgías, y seguramente siempre bajo la influencia de la práctica profesional del hechicero, el pensamiento evoluciona hasta la concepción del «alma» como un ente diferente del cuerpo, que está presente detrás, cerca o dentro de los objetos naturales. De manera similar, el cuerpo humano encierra algo, aquello que le abandona en el sueño, en el desmayo y el éxtasis, en la muerte. No pueden analizarse aquí las diversas posibilidades de relación de esos entes con las cosas tras las que se esconden o con las que están ligadas de alguna forma.
{247} Pueden «albergarse» junto a o dentro de un objeto o un suceso concreto de forma más o menos duradera y exclusiva. O a la inversa, pueden «poseer» de alguna forma determinados sucesos y cosas o categorías e influir, por tanto, decisivamente sobre su comportamiento y sus efectos; éstas y otras similares son las auténticas concepciones «animistas». Esos entes pueden «encarnarse» también temporalmente en cosas, plantas, animales o personas –otro nivel de abstracción, que sólo se alcanza de forma progresiva–. Por último –el nivel de abstracción más elevado, rara vez mantenido–, pueden ser «simbolizados», incluso concebidos como seres vivos, aunque normalmente invisibles, que viven según sus propias leyes. En medio se encuentran las combinaciones y formas de transición más variadas. A través de las formas de abstracción más simples, mencionadas en primer lugar, se conciben ya poderes «suprasensibles» que pueden intervenir en los destinos de los hombres, de forma similar a como interviene un hombre en los destinos de su mundo.
Pero tampoco los «dioses» o «demonios» son todavía algo personal o duradero, ni siquiera algo que tenga siempre un nombre determinado. Un «dios» puede concebirse como poder que controla el curso de un suceso determinado (los «dioses del momento» de Usener[4]), en el que nadie vuelve a pensar después, o que sólo vuelve a aparecer si se repite el suceso correspondiente. Por el contrario, puede ser el poder que tras la muerte de un gran héroe emana todavía de él de alguna forma. Tanto la personificación como la despersonalización pueden ser en cada caso un desarrollo posterior. Aparecen dioses sin nombre propio, denominados según el suceso sobre el que tienen poder. Su apelativo sólo alcanza el carácter de nombre propio progresivamente, a medida que su significado va dejando de comprenderse. A la inversa, nombres propios de jefes poderosos o de profetas han sido convertidos en apelativos de poderes divinos, un procedimiento que el mito invierte creando el derecho a utilizar puras designaciones de dioses como nombres propios de héroes divinizados. El que determinada concepción de una «divinidad» se desarrolle hasta hacerse permanente, y se acuda siempre a ella en ocasiones similares con medios mágicos o simbólicos, depende de las más diversas circunstancias, pero en primer lugar, una vez más, de si la práctica del hechicero o la vinculación de un potentado secular lo aceptan en razón de experiencias personales, y en qué forma.
Como resultado del proceso registremos aquí solamente la aparición, por una parte del «alma», por otra parte de los «dioses» y «demonios», es decir, de poderes «sobrenaturales». El reino de la acción religiosa está constituido por la regulación de las relaciones de esos poderes con los hombres. El «alma» no es un ser personal o impersonal. Ello se debe a que, de forma naturalista, se la identifica con lo que no está presente tras la muerte, con el aliento o con el latido del corazón, en donde reside, y con cuya ingestión puede uno apropiarse, por ejemplo, del valor del enemigo. Se debe, sobre todo, a que el alma suele ser cosas diferentes: el alma que abandona al hombre en el sueño es distinta de la que asciende de él en el éxtasis, cuando el corazón late en el cuello y la respiración se hace difícil, o de la que habita su sombra, o de la que tras la muerte reside en el cadáver o en sus proximidades, en tanto queda todavía algo de él, o la que sigue actuando en alguna medida en su lugar de residencia habitual, mira con ira y envidia cómo los herederos disfrutan de lo que un día perteneció al muerto, o se aparece a los descendientes en el sueño como visión, amenazando o dando consejos, o puede introducirse en algún animal o en otro hombre, sobre todo en un recién nacido –y en función de todo ello puede acarrear bendición o maldición–. La concepción del «alma» como unidad independiente del «cuerpo» no es un resultado totalmente aceptado, incluso en las religiones de redención –con independencia de que algunas de ellas (el budismo) la rechacen.
{248} Lo específico de toda esta evolución no es la personalidad, impersonalidad o suprapersonalidad de poderes «sobrenaturales», sino que ahora desempeñan un papel en la vida no sólo las cosas y acontecimientos que existen y suceden, sino también aquellos que «significan» algo y porque lo significan. La hechicería pasa así de manipulación directa de fuerzas a actividad simbólica.
Además del miedo psicológico inmediato ante el cadáver material –que sienten también los animales–, con tanta frecuencia decisivo en las formas de enterramiento (disposición en cuclillas, cremación), apareció inmediatamente la concepción de que había que volver inofensivas las almas de los muertos, desterrarlas o encerrarlas en la tumba, procurarles allí una existencia soportable o eliminar su envidia a las posesiones de los vivos o asegurarse su benevolencia, para vivir en paz ante ellos. Entre los muy diversos tipos de hechizo relacionados con los muertos, la idea de que todos sus haberes personales debían seguirles a la tumba tuvo las mayores consecuencias desde el punto de vista económico. Fue moderada progresivamente hasta exigir que al menos durante cierto tiempo después de su muerte se debía evitar el contacto con sus posesiones, y también con frecuencia, el gozar de las posesiones propias para no despertar su envidia. Las prescripciones funerarias chinas conservan todavía de la forma más completa este sentido, con sus consecuencias irracionales tanto en lo económico como en lo político (pues también el aprovechamiento de un cargo se consideraba como propiedad –prebenda– evitable durante el luto).
Una vez surgido un reino de almas, demonios y dioses, que llevan una existencia trasmundana no captable en el sentido cotidiano, sólo accesible de forma regular a través de la mediación de símbolos y significados –una existencia que se representaba por tanto como nebulosa y siempre absolutamente irreal–, tiene una repercusión en el significado de la práctica mágica. Si tras las cosas y sucesos reales se oculta algo diferente, peculiar, anímico, de lo cual aquéllos son sólo síntomas, o incluso sólo símbolos, hay que tratar de influir, no en los síntomas o símbolos, sino en el poder que se expresa en ellos, a través de medios que hablan a un espíritu o a un alma, es decir, que «significan» algo, es decir, a través de símbolos. Por tanto, el que una ola de acción simbólica pueda sepultar el naturalismo originario es sólo cuestión del énfasis que los expertos profesionales en esta simbología sean capaces de dar a su creencia y a su elaboración intelectual, es decir, de la posición de poder que alcancen dentro de la comunidad, de la importancia de la magia como tal para la economía y de la fuerza de la organización que sepan crear. Ello acarrea notables consecuencias.
Si el muerto sólo es accesible a través de ceremonias simbólicas y el dios sólo se expresa con símbolos, también puede satisfacérsele con símbolos en lugar de realidades. En lugar del sacrificio real aparecen panes presentados[5], muñecos que representaban a mujeres y servidores; el papel moneda más antiguo no servía para la retribución de los vivos, sino de los muertos. Algo similar ocurría en las relaciones con dioses y demonios. Cada vez más cosas y sucesos asumen una «relevancia» que va más allá de la eficacia real que supuesta o verídicamente les es inherente, y cada vez más se intentan obtener efectos reales mediante la acción simbólica. Naturalmente todo comportamiento puramente mágico que resulta efectivo en sentido naturalista se repite de manera estricta en la forma acreditada.
Esto se extiende a todo el ámbito de los significados simbólicos. La más mínima desviación de lo probado puede hacerlo ineficaz. Todos los ámbitos de actividad humana quedan encerrados en el círculo mágico de lo simbólico. Por ello se toleran mejor las mayores contradicciones entre ideas puramente dogmáticas, incluso dentro de religiones racionalizadas, que las innovaciones de la simbología. Éstas ponen en peligro el efecto mágico de la ceremonia o incluso –interpretación que aparece ahora con el simbolismo– pueden despertar la cólera del dios o de las almas de los antepasados. Cuestiones como la de si había que {249} persignarse con dos o tres dedos fueron la razón esencial del cisma dentro de la Iglesia rusa en el siglo XVII; la posibilidad de ofender peligrosamente a dos docenas de santos por la supresión de sus fiestas un año, impide todavía hoy la adopción del calendario gregoriano en Rusia. Desafinar en el canto durante las danzas rituales de los magos indios americanos acarreaba la muerte inmediata del afectado, para evitar el hechizo o apaciguar la ira del dios. La estereotipación religiosa de los productos del arte plástico es la forma más antigua de constitución de estilo. Está condicionada directamente por las concepciones mágicas, e indirectamente por una producción profesional que impone un tipo de creación según patrones y no según el objeto natural. Es un efecto del significado mágico de la obra. El alcance de lo religioso se manifiesta por ejemplo en Egipto, donde la desvalorización de la religión tradicional por el movimiento monoteísta de Amenofis IV (Eknatón) alentó de forma inmediata el naturalismo.
La utilización mágica de símbolos alfabéticos, el desarrollo de todo tipo de mímica y danza como simbología, por así decir, homeopática, apotropaica, exorcística o constrictiva; la fijación de las escalas permitidas o al menos de las escalas básicas («raga» en la India, en oposición a la coloratura); la sustitución de los métodos empíricos de curación, bastante desarrollados en general (y que, desde el punto de vista del simbolismo y de la doctrina animista de la posesión, eran una mera curación de los síntomas) por un método racional –desde el punto de vista de estas doctrinas– de terapia exorcística u homeopático-simbólica, que se conducía respecto a aquéllos, como la astrología, surgida de las mismas raíces, respecto al cálculo empírico del calendario. Todos estos elementos pertenecen al mismo mundo de fenómenos de consecuencias incalculables para el desarrollo cultural, pero no pueden analizarse aquí. El efecto primero y esencial del mundo de las concepciones religiosas sobre el modo de vida y la economía es, por regla general, de carácter estereotipador. Todo cambio de un uso que se realiza en alguna medida bajo la protección de poderes sobrenaturales puede afectar a los intereses de dioses y espíritus. A las inseguridades e inhibiciones naturales de todo innovador, la religión añade poderosos obstáculos: lo sagrado es lo específicamente inmodificable.
En los casos concretos, las transiciones del naturalismo preanimista al simbolismo son absolutamente fluidas. Cuando se arranca al enemigo muerto el corazón del pecho o los órganos sexuales del cuerpo o el cerebro de la cabeza, cuando se expone su calavera en casa o se valora como magnífico regalo de bodas, cuando se comen esas partes del cuerpo o las de animales particularmente rápidos o fuertes, se cree apropiarse realmente de forma abiertamente naturalista las fuerzas correspondientes. La danza guerrera es producto inmediato de la excitación ante el combate, mezcla de furia y miedo, y produce directamente el éxtasis del héroe; en eso no es simbólica. Pero en tanto va a anticipar mímicamente la victoria (al modo de nuestros hechizos por «simpatía») y a garantizarla así de modo mágico, el paso a la «acción simbólica» está a punto de producirse. Como ocurre cuando el sacrificio de animales y hombres se realiza en forma de ritos fijos y se invita a los espíritus y dioses de la propia tribu a participar en la comida. Como ocurre finalmente cuando los participantes en la comida de un animal se creen emparentados, de forma particularmente cercana, porque ha entrado en ellos el «alma» del mismo animal.
Se ha denominado pensamiento «mitológico» al modo de pensamiento que subyace al ámbito de las concepciones simbólicas plenamente desarrolladas y se ha intentado caracterizar en detalle su singularidad. No podemos ocuparnos aquí de ello; para nosotros sólo resulta relevante una destacada característica general de ese modo de pensamiento, la importancia de la analogía, en su forma más eficiente, la parábola. Durante largo tiempo ha dominado no sólo las formas de expresión religiosa, sino también el pensamiento jurídico, hasta el tratamiento {250} de los precedentes en formas de derecho puramente empíricas, y su retroceso frente al razonamiento silogístico mediante subsunción racional ha sido lento. El hogar original de este pensamiento analógico es la magia racionalizada de forma simbólica, que se basa completamente en él.
Tampoco los «dioses» se conciben desde el principio como seres «de tipo completamente humano». Naturalmente sólo alcanzan la forma de seres perennes, que les es esencial, después de superar la concepción puramente naturalista, todavía presente en los Vedas, de que, por ejemplo, el fuego concreto es el dios, o es el cuerpo de un dios del fuego determinado. Esa concepción se supera en favor de otra en la que el dios, definitivamente idéntico a sí mismo, o bien tiene, da o dispone de los fuegos individuales o bien se encarna en ellos de alguna forma. Pero esta concepción sólo llega a ser realmente firme a través de una actividad continuada consagrada a un mismo dios, el «culto», y de su vinculación a una organización fija, a una comunidad permanente, para la que el dios tiene un determinado significado permanente. Pronto tendremos que volver sobre este proceso. Una vez establecida la continuidad de los dioses, el pensamiento de quienes se dedican profesionalmente a ellos puede ocuparse del orden sistemático de este campo de ideas.
Con frecuencia los «dioses» representan, y no sólo en situaciones de escasa diferenciación social, una mezcolanza desordenada de creaciones casuales mantenidas de modo fortuito a través del culto. Los dioses védicos no forman todavía un estado divino armonioso. Pero la regla es la «constitución de panteón», es decir, la especialización y caracterización firme de determinadas figuras divinas, su dotación de atributos fijos, por un lado, y cierta delimitación de sus «competencias» respectivas, por otro. Esto ocurre una vez que alcanza cierto estadio el pensamiento sistemático sobre la práctica religiosa, por una parte, y por otra, la racionalización de la vida, con sus exigencias crecientes de servicios a los dioses cada vez más tipificadas. Por ello no son en absoluto idénticas, ni van en paralelo, progresiva personificación antropomórfica de las figuras de los dioses y progresiva delimitación y estabilidad de competencias.
Las competencias de los numina romanos se fijan con mucha mayor claridad y estabilidad que las de las figuras de los dioses griegos; por el contrario, la humanización y presentación plástica de los dioses como auténticas «personalidades» avanzó incomparablemente más en Grecia que en la religión romana genuina. La razón sociológica esencial radica en este caso en que la genuina concepción romana de lo sobrenatural se mantuvo anclada con más fuerza en una religión de campesinos y señores patrimoniales. Por el contrario, la griega estuvo unida al desarrollo de una cultura caballeresca interlocal, como la de época homérica, con sus dioses heroicos. La adopción parcial de estas concepciones y su influencia indirecta en suelo romano no cambió nada de la religión nacional; muchos aspectos de la religión griega alcanzaron allí sólo una existencia estética, mientras la tradición romana en sus rasgos característicos básicos se mantuvo inalterada en la práctica ritual y, por razones que se analizarán más adelante, permanentemente apartada de la religiosidad orgiástico-extática y de misterios, en contraposición con el helenismo. La religión romana siguió siendo «religio» –provenga etimológicamente de religare o de relegere–, ligazón a la fórmula de culto probada, y «consideración» hacia los numina de todo tipo que intervienen en todos los ámbitos.
En esto se basaba la tendencia al formalismo de la religiosidad específicamente romana. Pero además mantenía otra importante característica propia frente al mundo griego: lo impersonal tiene un parentesco íntimo con lo racional-objetivo. Toda la vida diaria del romano {251} y cada uno de sus actos estaba rodeado a través de la religio por una casuística de derecho sagrado que le exigía su atención incluso puramente cuantitativa, como las leyes rituales de judíos e hinduistas y el derecho sagrado taoísta de los chinos. El número de divinidades que se contaba en los indigitamenta sacerdotales[6] es interminable en su especialización material: no sólo cada ceremonia, sino incluso cada parte concreta de esa ceremonia estaba bajo la influencia de numina particulares, y en todos los actos importantes, por precaución, había que invocar y venerar, junto a los diicerti, tradicionalmente indiscutibles en su competencia y relevancia causal, también a los ambiguos (incerti) a este respecto y a aquellos cuyo sexo y efectividad, incluso su existencia, eran dudosos. Para ciertos actos de acondicionamiento de la tierra había una docena sólo de los primeros. De la misma forma que para el romano, el éxtasis (latín: superstitio) de los helenos era una alienación mental (abalienatio mentis), para el griego esa casuística de la religión romana (y de la etrusca que se continuaba en ella) era una deisidaimonia[7]. La atención al apaciguamiento de los numina actuaba en el sentido de descomponer mentalmente todas las ceremonias concretas en sus manipulaciones parciales detectables conceptualmente y adscribir a cada una de ellas un numen bajo cuyo particular cuidado se encontraba. Existen analogías en la India y en otras partes, pero en ningún otro lugar el número de nunina que había que invocar por su nombre (indigitare), obtenido por puro análisis conceptual, es decir, mediante la abstracción, fue tan grande como en el caso romano –en razón de que la atención de la práctica ritual se concentraba completamente en ello–. La característica específica de la vida práctica romana así determinada es, por tanto –y en ello radica el contraste frente al efecto de los rituales judíos y asiáticos sobre sus respectivas culturas–, el cultivo permanente de una casuística del derecho sagrado, racional desde el punto de vista práctico, de una especie de jurisprudencia cautelar sagrada y el tratamiento de estas cuestiones en cierta medida como problemas de abogados. El derecho sagrado se convertía así en madre del pensamiento jurídico racional. Todavía en la historiografía de Livio, por ejemplo, no se desmiente esa característica diferenciadora, religiosamente condicionada, de lo romano. Frente a la orientación práctica, por ejemplo de los judíos, para los romanos es esencial la «corrección» –desde el punto de vista del derecho sagrado y político– de las novedades institucionales concretas. No se trata de pecado, pena, penitencia, salvación, sino de cuestiones de etiqueta jurídica.
Sin embargo, para las concepciones de dios de las que hemos de ocuparnos aquí inmediatamente, esos procesos que transcurren en parte de forma paralela, en parte de forma contraria, de antropomorfización, por un lado, de delimitación de competencias, por otro, se vinculan a los géneros de divinidades ya existentes. Sin embargo, ambos llevan en sí la tendencia a una racionalización continuada del modo de venerar al dios y de los conceptos de dios.
Para nuestros fines presenta escaso interés repasar aquí los tipos concretos de dioses y demonios, aunque –o más bien porque– están condicionados de forma absolutamente directa por la situación económica y los destinos históricos de los pueblos concretos, de forma similar a como lo está el léxico de una lengua. Como esos datos se pierden en la oscuridad, con frecuencia no puede saberse ya por qué entre los diversos tipos de divinidades justamente ésas mantuvieron la primacía. Puede tratarse de objetos naturales relevantes para la economía, empezando por los astros, o de procesos orgánicos que son poseídos o influidos, provocados o impedidos por dioses o demonios: enfermedad, muerte, nacimiento, fuego, sequía, lluvia, tormenta, cosechas. Debido a la importancia económica de determinados acontecimientos, un dios concreto puede alcanzar la primacía del panteón, como por ejemplo el dios del cielo, bien concebido como señor de la luz y del calor o, muy frecuente entre los pastores, como señor de la procreación. Es evidente que la veneración de divinidades ctónicas (la madre tierra) en general supone una cierta importancia de la agricultura, pero no siempre se da este paralelismo.
{252} No puede afirmarse que los dioses del cielo –como representantes del más allá de los héroes, situado con muchísima frecuencia en el cielo– fueran siempre los nobles, en contraste con las divinidades campesinas de la tierra. Menos aún que la «madre tierra» como divinidad coincida con una organización matriarcal[8]. Pero ciertamente las divinidades ctónicas que dominan las cosechas suelen tener un carácter local y popular más marcado que las otras. Y ciertamente la preponderancia de los dioses celestes, que residen en nubes o montañas, frente a las divinidades de la tierra, está condicionada con mucha frecuencia por el desarrollo de la cultura caballeresca y tiene también tendencia a hacer ascender entre los habitantes del cielo a primitivas divinidades de la tierra. En contraste, en el caso de predominio de la agricultura, los dioses ctónicos suelen asociar dos significados: dominan la cosecha y, por tanto, proporcionan la riqueza, y son los señores de los muertos enterrados bajo la tierra. De esa forma, los dos intereses prácticos más importantes, riqueza y destino en el más allá, dependen de ellos, por ejemplo, en los misterios eleusinos. Por otra parte, los dioses celestes dominan el curso de los astros. Con mucha frecuencia, las reglas inmutables a las que están vinculados de forma evidente hacen a sus soberanos convertirse en señores de todo lo que tiene o debería tener reglas inmutables, en particular de las decisiones judiciales y de la moral.
La creciente importancia objetiva y la mayor reflexión subjetiva sobre los componentes y modos típicos de la acción conducen a una especialización precisa; bien de un tipo completamente abstracto, como en el caso de los dioses «incitadores», y otros similares en la India, bien a la especialización cualitativa según las orientaciones concretas del contenido de la acción, como rezar, pescar, arar. El ejemplo clásico de esta forma bastante abstracta ya de formación de dioses es la más elevada concepción del panteón indio antiguo: Brahma, el «señor de la oración». De la misma forma que los brahmines sacerdotes monopolizan la capacidad de oración efectiva, es decir, de efectiva coacción mágica sobre los dioses, este dios monopoliza el control sobre su efectividad y, de esa forma, el elemento decisivo en toda acción religiosa; se convierte así finalmente, si no en el dios único, si en el supremo. De modo menos notorio, Jano alcanzó en Roma una importancia relativamente universal, como dios del «comienzo» correcto, aquello que decide todo.