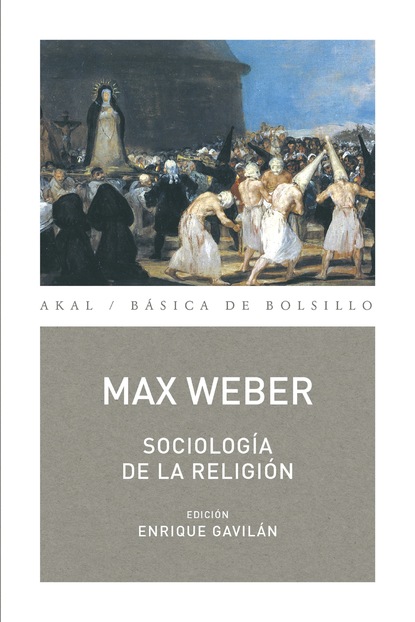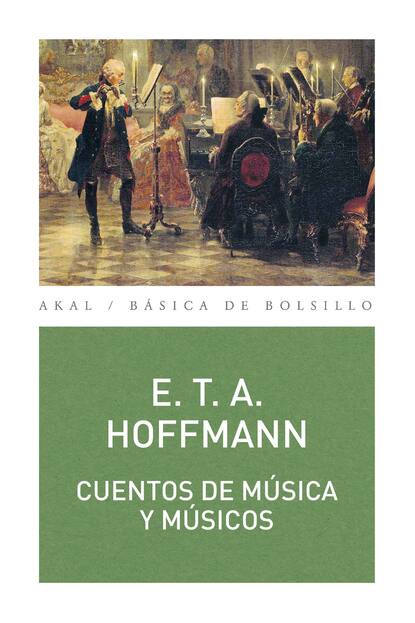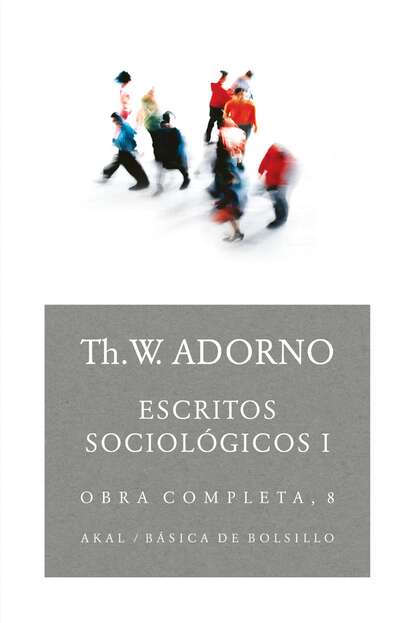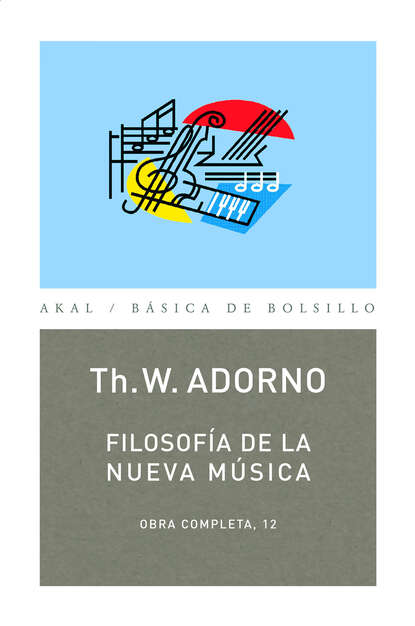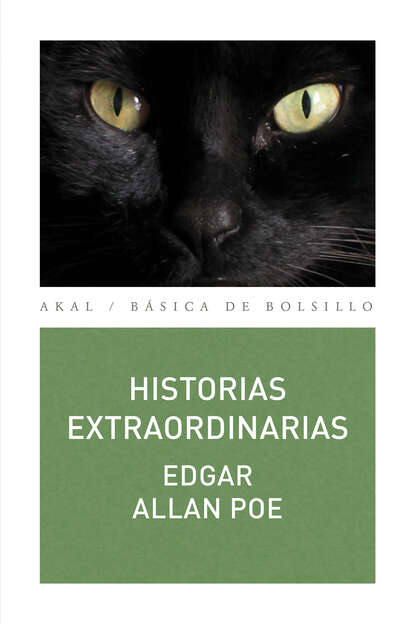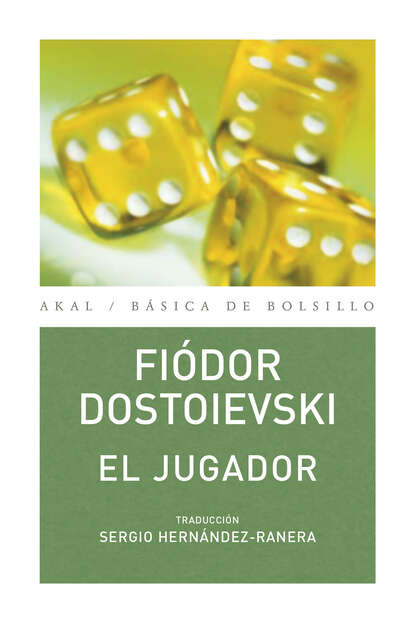- -
- 100%
- +
Naturalmente los elementos específicos del «culto a dios», oración y sacrificio, son también de origen mágico. En la oración, el límite entre ruego y fórmula mágica es difuso, y la organización técnicamente racionalizada de la oración, en forma de molinos de oraciones y aparatos similares, tiras de oraciones colgadas al viento o prendidas a las imágenes de los dioses o fijadas a las de santos, o rezo del rosario medido cuantitativamente (productos casi todos de la racionalización india de la coacción al dios) está siempre más próxima a la magia. Sin embargo, religiones en otros aspectos similares conocen también la oración personal propiamente dicha, como «ruego», generalmente en la forma racionalizada puramente mercantil. Se presentan al dios las obras del peticionario en su favor y se pretenden contraprestaciones.
También el sacrificio surge inicialmente como medio mágico. En parte, directamente al servicio de la coacción del dios: también los dioses necesitan el jugo del soma que provoca el éxtasis del sacerdote-hechicero, para realizar hazañas; así se les puede forzar mediante el sacrificio, según la vieja concepción de los arios. O se puede sellar incluso un pacto con ellos que establezca deberes por ambas partes: la concepción de los israelitas, tan cargada de consecuencias. O el sacrificio es el medio de desviación mágica de la ira que se despierta en el dios, hacia otros objetos, sean éstos un chivo expiatorio o (y sobre todo) una víctima humana. Hay otro motivo aún más importante, y probablemente también más antiguo: el sacrificio, en particular el sacrificio de un animal, debe producir una «communio», una comunidad de mesa que actúe como elemento fraternizador entre los participantes en el sacrificio: una transformación de la concepción todavía más antigua de que el despedazamiento e ingestión de un animal poderoso –más tarde de un animal sagrado– transmitía su fuerza a quienes lo comían. Sin embargo, un sentido mágico de este u otro tipo –pues hay muchas posibilidades– puede dar su fisonomía a la ceremonia de sacrificio, aunque las concepciones propias del culto influyan de forma determinante en el establecimiento de su significado. El significado mágico puede volver a dominar sobre el significado cultual: los rituales de sacrificio ya en el Atharvaveda, pero aún más en los Brahmanas[15], son casi pura hechicería, a diferencia del viejo sacrificio nórdico. Por el contrario, la concepción del sacrificio como un tributo –por ejemplo, las primicias– para que la divinidad no envidie a los hombres el resto, o como una «pena» autoimpuesta como sacrificio penitencial, para desviar oportunamente la venganza del dios, representa un alejamiento de lo mágico. Sin embargo, no implica todavía una «conciencia de pecado»; se realiza con la frialdad del negocio (así ocurre en la India). El predominio creciente de motivos no mágicos está condicionado por el alza de concepciones sobre el poder de un dios y su carácter de señor personal. El dios se convierte en un gran señor, que puede rehusar también a voluntad y a quien sólo cabe aproximarse con peticiones y regalos, pero no con medidas de coacción.
Pero todo lo que estos motivos suponen frente a la simple «hechicería» son elementos racionales tan prosaicos como los motivos de la hechicería. «Do ut des» es el rasgo omnipresente. {259} Este carácter está adherido a la religiosidad cotidiana y de masas de todos los tiempos y de todos los pueblos y a todas las religiones. El contenido de todas las «oraciones» normales, incluso en las religiones más orientadas al más allá, es alejar el mal externo «en este mundo» y obtener ventajas externas «en este mundo». Todo rasgo que va más allá es obra de un proceso de desarrollo específico con un dualismo característico. Por una parte, una sistematización racional continua de los conceptos de dios y del pensamiento sobre las posibles relaciones del hombre y lo divino. Pero por otra parte, como resultado, un retroceso de ese racionalismo que originalmente calcula el lado práctico. Pues el «sentido» del comportamiento específicamente religioso, en paralelo con esa racionalización del pensamiento, se busca cada vez menos en las ventajas puramente externas de la cotidianidad económica, y de esa forma el objetivo del comportamiento religioso se «irracionaliza», hasta que finalmente esos objetivos «ultramundanos» –y, ante todo, no económicos– se consideran como lo específico del comportamiento religioso. Pero justamente por eso uno de los presupuestos de esa evolución en el sentido «extraeconómico» señalado es la presencia específica de unos sustentadores personales.
Cabe diferenciar de la «hechicería» –como coacción mágica– aquellas formas de relación con los poderes sobrenaturales que se expresan como ruego, sacrificio, adoración. Pueden denominarse «religión» y «culto», y designar como «dioses» a aquellos seres que son venerados y rezados; como «demonios», a aquellos otros seres que son coaccionados y conjurados de forma mágica. En casi ningún caso la separación es total, pues también el ritual del culto «religioso» suele contener múltiples componentes mágicos. El desarrollo histórico de esa separación se ha producido con frecuencia de tal forma que con la supresión de un culto por un poder sacerdotal o laico en favor de una nueva religión, los antiguos dioses se mantuvieran como demonios.
[1] Los dos primeros apartados de la Sociología de la religión se ocupan de la magia y de la religión primitiva. Las tesis de Weber sobre el particular entran en el campo de lo que Evans-Pritchard calificaba como «teorías intelectualistas» sobre la religión primitiva, es decir, aquellas que suponen que el significado de las prácticas mágicas son las mismas cuando son reconstruidas en la mente del etnólogo moderno que las que tenían para sus seguidores originales (cfr. Las teorías de la religión primitiva, Madrid, 19907). El contenido de estos dos primeros apartados tiene y ha tenido escaso eco en la literatura especializada. Sin embargo su conocimiento es esencial para comprender el planteamiento de Weber sobre la religión. Para Weber la magia tiene un propósito racional perseguido por medios irracionales, mientras la religión se caracteriza por propósitos cada vez más irracionales, perseguidos por medios cada vez más racionales. Por ejemplo, en el análisis del significado de la obra de Weber, R. Schroeder recorre con mucha inteligencia a estos primeros apartados para reconstruir su visión de la religión, véase Max Weber and the Sociology of Culture, Londres, 1992. [N. del T.]
[*] Nota del Editor: La numeración que aparece entre llaves se corresponde con la paginación de las ediciones alemanas y dado que la gran mayoría de las referencias a la obra de Weber en la bibliografía internacional se citan según esa paginación, nos ha parecido muy útil mantenerlo.
[2] Dt 4, 40. En las referencias bíblicas sigo la edición de la Nueva Biblia Española, Madrid, cristiandad, 1990. [N. del T.]
[3] Ésta sería una de las diferencias esenciales del concepto de carisma religioso de Weber respecto al de Durkheim. Para este último, el elemento sagrado de personas o cosas no es consecuencia de propiedades inherentes, sino siempre algo añadido, impuesto (véase W. Schluchter, Religion and Lebensführung II, p. 143, n. 46). [N. del T.]
[4] Hermann Usener, «Augenblicksgötter», Götternamen. Versuch einer Lebre von der religiösen Begriffsbildung, Bonn, 1896. [N. del T.]
[5] Ex 25, 30. Son doce panes, hechos de harina sin levadura, que se presentaban a Yahvé en una tabla recubierta de oro en el Hekal del santuario en el desierto, y más tarde en el templo. [N. del T.]
[6] Los indigitamenta eran listas de nombres de dioses con indicaciones sobre las circunstancias bajo las cuales debían ser invocadas esas divinidades (indigitare: invocar a los dioses por su nombre). En este apartado, Winckelmann señala como fuente del trabajo de Weber una edición anterior de Chantepie-Bertholet-Lehmann, Lehrbuch der Religionsgeschichte, Tubinga, 1925. [N. del T.]
[7] El exceso de consideración ante lo numinoso entre los griegos, en particular ante su intervención en la vida humana, daba lugar a una atención desmesurada a las prescripciones rituales. [N. del T.]
[8] Alude a la obra de J. J. Bachofen, Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ibrer religiösen und rechtlichen Natur, Stuttgart, 1861 (ed. cast.: El matriarcado. Una investigación sobre la ginecocracia en el mundo antiguo, su naturaleza religiosa y jurídica, Madrid, Akal, 1987). [N. del T.]
[9] «Synoikismos» significa literalmente «poblamiento común»; es la fundación de una nueva ciudad o la ampliación de la existente a través de la cesión de asentamientos en su entorno. El desplazamiento de población puede ir acompañado de la fusión política de dos o más comunidades. [N. del T.]
[10] Marcus Furius Camilo (fines del s. V-mediados del s. IV a.C.) ocupó diversos puestos en la República. Se destacó especialmente en la lucha contra los etruscos. Dirigió la toma de Veyes, en relación a la cual se forjó la leyenda a la que se refiere Weber. Se decía que Camilo utilizó un pasaje secreto hasta el altar de Juno en Veyes para ofrecerle un sacrificio a la diosa. La diosa entonces decidió apoyar a los romanos, lo que habría resultado decisivo. Después la diosa fue llevada en triunfo a Roma. [N. del T.]
[11] I S 5, 6. [N. del T.]
[12] Entrecomillado en el original porque Weber está aludiendo expresamente al concepto de Hugo Preuß (Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskörperschaft), desarrollado a partir de las doctrinas del maestro de este, Otto von Gierke (Geschichte des deutschen Körperschaftsbegriffs), tal como indica en los Conceptos sociológicos fundamentales (WG, p. 27). [N. del T.]
[13] Véase supra n. 9.
[14] En su Anthropological Religion, Londres, 1892, Max Müller distingue tres estadios en el desarrollo de la religión: 1) politeísmo (cada dios tiene autoridad suprema en su dominio); 2) henoteísmo, («henos», uno, y «theos», dios: un dios supremo entre muchos); 3) monoteísmo (supremacía de un dios único). [N. del T.]
[15] De las cuatro colecciones (sambitas) que integran la literatura védica, el Atharvaveda es la más tardía y la que contiene más elementos de la religión popular. Su rasgo más característico es la multiplicidad de conjuros, fórmulas mágicas, etc. Los Brahmanas pertenecen a una fase posterior de la religión hinduista. Son manuales litúrgicos y de ritual, destinados a complementar y explicar los Vedas. [N. del T.]
II
Hechicero-sacerdote
El lado sociológico de la separación de culto y hechicería es la aparición de un «sacerdocio» como algo diferenciable de los «hechiceros». En realidad la oposición es totalmente difusa, como en casi todos los fenómenos sociológicos. Los mismos rasgos de la delimitación conceptual no pueden establecerse con claridad. En correspondencia con la separación de «culto» y «hechicería», pueden denominarse «sacerdotes» los funcionarios profesionales que influyen sobre los dioses a través de la adoración, a diferencia de los hechiceros, que fuerzan a los «demonios» con medios mágicos. Sin embargo, el concepto de sacerdote de muchas grandes religiones, como la cristiana, incluye justamente la capacidad mágica.
O se denomina «sacerdotes» a los funcionarios de una empresa permanente organizada de forma regular para influir sobre los dioses, frente al recurso aislado y circunstancial a los hechiceros. La oposición está atenuada por una escala de transiciones progresivas, pero es clara en sus tipos «puros». Puede considerarse característica del sacerdocio la existencia de lugares de culto permanentes, unida a algún tipo de aparato material para el culto.
O se considera decisivo en el concepto de sacerdote que los funcionarios, hereditarios o designados individualmente, trabajen al servicio de una asociación estrechamente unida a algún tipo de organización social de la que son como sus empleados o portavoces, y lo hagan sólo en interés de los miembros de la organización, a diferencia de los hechiceros, que ejercen una profesión independiente. También esta oposición, conceptualmente nítida, es en la realidad difusa. No es raro que los hechiceros estén asociados en un gremio permanente; en determinadas circunstancias, en una casta hereditaria, y aquél o ésta pueden tener el monopolio de la magia en determinadas comunidades. Tampoco el sacerdote católico está siempre «empleado», sino que, por ejemplo, en Roma no es raro que sea un pobre vagabundo, que vive al día de las misas aisladas tras las que anda.
O bien se diferencia a los sacerdotes, como los capacitados por un saber específico, una doctrina establecida y una cualificación profesional, de quienes actúan en virtud de dotes personales (carisma) acreditadas a través de milagros y revelación personal, es decir, de los hechiceros, por una parte, de los «profetas», por otra. Pero la diferenciación entre los hechiceros –la mayoría de las veces instruidos y en ocasiones muy instruidos– y los sacerdotes –no siempre especialmente instruidos– no es sencilla. La diferencia habría de encontrarse cualitativamente, en la disparidad en el carácter general del saber en uno y otro caso.De hecho, más adelante (en el estudio de las formas de dominación) tendremos que diferenciar la educación de hechicero y sacerdote. La enseñanza de los hechiceros carismáticos es en parte una «educación para el despertar» a través de medios irracionales que desemboca en el renacimiento[1]; por otra parte, representa un arte puramente empírico. La formación y disciplina de los sacerdotes es de tipo racional. Sin embargo, también aquí se pasa fácilmente de una a otra.
Si se adoptara como característica de la «doctrina» –como rasgo propio del sacerdocio– el desarrollo de un sistema de pensamiento racional y, lo que nos resulta especialmente relevante, el desarrollo de una «ética» religiosa específica y sistematizada, basada en una doctrina coherente, hasta cierto punto estable, que se considerara «revelación» (como por ejemplo, el islam establecía una diferencia entre religiones del libro y simple paganismo), se excluiría del concepto de sacerdocio no sólo a los sacerdotes sintoístas japoneses, sino también, por ejemplo, a las poderosas hierocracias fenicias. Se habría hecho de una función del sacerdocio, sin duda esencial, pero no universal, la característica específica del concepto.
Para nuestros fines es más satisfactorio, dadas las diversas posibilidades de diferenciación, nunca completamente exactas, que fijemos como característica esencial la orientación de un círculo de personas diferenciado, a la empresa regular del culto, vinculada a determinadas asociaciones y unida a determinadas normas, tiempos y lugares. No hay sacerdocio sin culto, pero sí culto sin sacerdocio especial; por ejemplo en China, donde los órganos del estado y el cabeza de familia se ocupan exclusivamente del culto de los dioses oficialmente reconocidos y de los espíritus de los antepasados. Por otra parte, entre los «hechiceros» puros típicos hay noviciado y doctrina, como por ejemplo en la cofradía de los hametze entre los indios de América, y otras análogas en todo el mundo, que tienen un fortísimo poder y cuyas fiestas mágicas, por su esencia, ocupan una posición central en la vida del pueblo. Sin embargo esos hechiceros carecen de una empresa de culto continuada; por ello no vamos a denominarlos «sacerdotes».
Sin embargo, tanto en el caso del culto sin sacerdotes como en el del hechicero sin culto suele faltar una racionalización de las concepciones metafísicas, así como una ética específicamente religiosa. Ambas sólo suelen desarrollarse con plena coherencia con el trabajo en el culto y los problemas prácticos de la cura de almas de un sacerdocio profesional formado en escuelas. Su ausencia condujo en el modo de pensamiento clásico chino a que la ética evolucionara hacia algo completamente distinto a una «religión» racionalizada desde el punto de vista metafísico. Algo similar ocurre con la ética del antiguo budismo sin culto ni sacerdotes. Como se tratará más adelante, la racionalización de la vida religiosa quedó rota o totalmente paralizada allí donde el sacerdocio no alcanzó un desarrollo y autoridad estamental propios, como ocurrió en la Antigüedad mediterránea. Ha seguido caminos muy peculiares allí donde un estamento de hechiceros primitivos y cantores sagrados racionalizaba la magia, pero no desarrollaba una administración sacerdotal propiamente dicha, como en el caso de los brahmines en la India.
Pero no todo sacerdocio desarrolló lo que es básicamente nuevo frente a la magia –una metafísica racional y una ética religiosa–. Esto presupone por regla general –no sin excepciones– la intervención de poderes extrasacerdotales. Por una parte, de un portador de «revelaciones» metafísicas o ético-religiosas, es decir, de un profeta. Por otra parte, la colaboración de los seguidores no sacerdotales de un culto, es decir, de los «laicos». Antes de que consideremos el modo en que, con la influencia de estos factores extrasacerdotales, continúa el desarrollo de las religiones, tras la superación de los estadios de la magia, muy similares en todo el mundo, hemos de establecer ciertas tendencias evolutivas típicas, que son puestas en movimiento por la existencia de intereses sacerdotales en un culto.
[1] En el estudio de las formas de dominación, Weber caracteriza así la educación carismática: «Las capacidades mágicas no se consideran enseñables. Sólo pueden ser despertadas donde están presentes en forma latente, a través del renacimiento de toda la personalidad. Renacimiento y por tanto despliegue de la cualidad carismática, demostración, acreditación y selección del cualificado constituyen así el sentido genuino de la educación carismática», WG, p. 677. [N. del T.]
III
Concepto de dios, ética religiosa. Tabú
La cuestión más elemental es si se debe intentar influir sobre un determinado dios o demonio mediante coacción o ruego, y esto es en primer lugar cuestión de resultados. De la misma forma que el hechicero su carisma, el dios ha de acreditar su poder. Si el intento de influir de forma duradera resulta inútil, entonces o el dios es impotente o se desconocen los medios de influir sobre él, y se desiste. Todavía hoy en China bastan unos pocos resultados extraordinarios para que una imagen de dios alcance fama, poder (Shen, Ling), y consiga así la asistencia de los fieles. El emperador como representante de los súbditos ante el cielo otorga a los dioses, caso de acreditarse, títulos y distinciones. Sin embargo, unas pocas decepciones importantes son suficientes para vaciar un templo para siempre. El azar histórico de que realmente se cumpliera la resuelta profecía de Isaías, inverosímil hasta lo risible, de que, si el rey resistía firmemente, su dios no dejaría que Jerusalén cayera en manos del ejército asirio[1], fue desde entonces el fundamento inconmovible de la posición de ese dios, así como de sus profetas. El mismo mecanismo había otorgado su prestigio al fetiche preanimista y al carisma de quien poseía dotes mágicas. El hechicero expía la falta de éxito con la muerte.
Frente a ello, los sacerdotes tienen la ventaja de que pueden achacar al dios la responsabilidad de los fracasos. Pero con el prestigio del dios decae también el suyo, a no ser que encuentren medios de explicar de forma convincente esos fracasos de tal manera que su responsabilidad no recaiga ya en el dios, sino en el comportamiento de sus devotos. Esto posibilita también la concepción de «culto al dios» frente a la de «coacción al dios». Los creyentes no habrían honrado suficientemente al dios, no habrían apaciguado suficientemente su apetito de sangre de sacrificio o de jugo de soma; quizá lo habrían postergado frente a otros dioses, por ello no les prestaba oídos. Sin embargo, en determinadas circunstancias tampoco sirve una adoración renovada y acrecentada; los dioses de los enemigos resultan más poderosos. Entonces la reputación del dios está perdida. Se le abandona en favor de esos dioses más fuertes, a no ser que todavía haya medios de motivar el comportamiento renuente del dios, de forma tal que su prestigio no disminuya, de que incluso se vea fortalecido. En determinadas circunstancias los sacerdotes han conseguido idear tales medios. El caso más espectacular es el de Yahvé, cuya relación con su pueblo, por razones que se tratarán, se hacía tanto más estrecha cuanto más profundos eran los infortunios en que estaba envuelto ese pueblo. Para que esto pudiera suceder, era preciso desarrollar una serie de nuevos atributos de lo divino.
A los dioses y demonios antropomorfizados sólo les corresponde una relativa superioridad cualitativa frente a los hombres. Sus pasiones son desmedidas como las de los hombres fuertes, y desmedido es su apetito de placer. Pero no son ni omniscientes ni omnipotentes –en ese caso no podrían ser varios–, ni tampoco necesariamente eternos, como en Babilonia o entre los germanos. Con frecuencia sólo saben asegurarse la duración de su esplendorosa existencia mediante alimentos o bebidas mágicas, que se han reservado para sí, de la misma forma {262} que la poción del curandero alarga la vida de los hombres. Los poderes beneficiosos para los hombres son diferenciados cualitativamente de los nocivos. Naturalmente los primeros son considerados como los «dioses» buenos y superiores, a los que se adora. A ellos se les contraponen los segundos, como «demonios» inferiores, a los que generalmente se les dota de todo el refinamiento de la astucia más pícara imaginable; no se les adora, sino que se les exorciza mediante la magia. Pero no siempre se realiza una separación sobre esta base y, desde luego, no siempre como una degradación a demonios de los señores de los poderes nocivos. El grado de veneración cultual que disfrutan los dioses no depende de su bondad, ni siquiera de su relevancia universal. Justamente a los grandes dioses buenos del cielo suele faltarles el culto, no porque estén «demasiado lejos» de los hombres, sino porque su acción parece demasiado estable y queda así asegurada por su permanente regularidad, sin otra intervención. Por el contrario, poderes de carácter diabólico bastante marcado, como en la India Rudra, dios de las epidemias, no son siempre los débiles frente a los dioses «buenos», sino que pueden estar investidos con un enorme despliegue de poder.
Junto a la diferenciación cualitativa de fuerzas buenas y diabólicas, a veces importante, se desarrollan dentro del panteón –y esto es lo que aquí nos interesa– divinidades con una específica cualificación ética. La cualificación ética de la divinidad no está reservada en absoluto al monoteísmo. En él alcanza consecuencias de mayor alcance, pero en sí misma es posible en los niveles más diversos de la constitución del panteón. Por su naturaleza suelen pertenecer a las divinidades éticas, el dios funcional especializado en la justicia y el que tiene poder sobre los oráculos.
El arte de la «adivinación» nace directamente de la magia de la creencia en espíritus. Como todos los otros seres, los espíritus no actúan por completo al margen de reglas. Si se conocen las condiciones de su actividad, se puede conjeturar su comportamiento a partir de síntomas, presagios que indican su disposición, conforme a normas de experiencia. El trazado de tumbas, casas y caminos, la práctica de actividades políticas y económicas tienen que desarrollarse en el lugar y la época favorables según experiencias anteriores. Donde un estrato, como los denominados sacerdotes taoístas en China, vive del ejercicio de este arte adivinatorio, su oficio (el Fung Shui[2] en China) puede alcanzar un poder inconmovible. Toda racionalidad económica fracasa ante la oposición de los espíritus; no hay planta de fábrica o ferrocarril que no entre en conflicto con ellos a cada paso. Sólo el capitalismo con toda su fuerza ha sido capaz de acabar con esa resistencia. Sin embargo, al parecer, todavía en la Guerra Ruso-Japonesa el ejército japonés perdió algunas oportunidades por un vaticinio desfavorable –mientras ya Pausanias en Platea supo «estilizar» diestramente lo favorable o desfavorable de los augurios de acuerdo con las necesidades de la táctica[3].
Donde el poder político se hace con el procedimiento judicial, donde convierte el mero arbitraje en caso de conflicto entre grupos de parentesco en una sentencia obligatoria, o convierte la vieja justicia de Lynch de la colectividad amenazada en caso de crimen político o religioso en un procedimiento ordenado, casi siempre la revelación divina proporciona la verdad (juicio de dios). Donde un grupo de hechiceros saben hacerse con los oráculos y los juicios de dios y sus preparativos, su poder suele ser imponente y duradero.