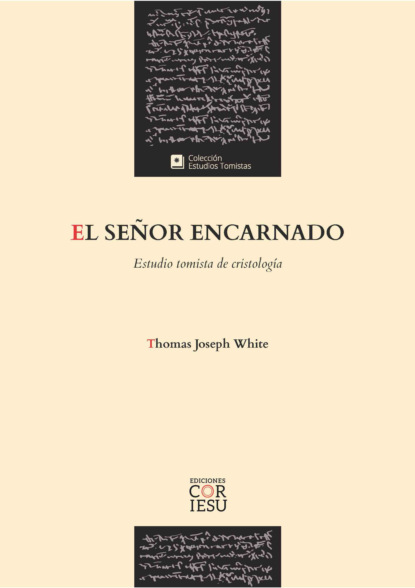- -
- 100%
- +
Estas son, obviamente, preguntas muy amplias y en este contexto solo están así formuladas para ofrecer a grandes rasgos los dos modos en los que la cristología moderna ha desarrollado sus respuestas a estos desafíos, al menos en dos de sus más importantes representantes: Schleiermacher y Barth (quienes no representan, en ningún caso, todo el desarrollo cristológico moderno)59. Sostengo que ambos pensadores, muy relevantes desde el punto de vista histórico, han adoptado opciones diferentes con relación a los problemas ya mencionados, pero que el pensamiento de cada uno permanece marcadamente inadecuado en algunos aspectos claves. De hecho, estas inadecuaciones sugieren un cierto substrato común a ambos (una estructura de pensamiento) que es más profundo que las diferencias, y que merece, a su vez, ser confrontado con las reflexiones tomistas.
Estudios históricos sobre Jesús: solución alternativa de Schleiermacher y Barth
Consideremos ahora dos modos diferentes de ser un teólogo moderno a la luz de los dos desafíos mencionados más arriba. La primera diferencia entre Schleiermacher y Barth consiste en el modo como cada uno articula la relación entre los estudios históricos sobre Jesús y la doctrina cristológica clásica. Para el propósito de mi argumento, me ocuparé primeramente de la epistemología de la revelación y del método teológico de cada uno.
En Schleiermacher se percibe ya la aparición de una metodología en la cristología alemana moderna que a su vez evolucionará en el protestantismo liberal desde pensadores como Albrecht Ritschl y Wilhelm Hermann hasta Adolf von Harnack60. Por decirlo brevemente, Schleiermacher pone en relación los estudios postilustrados de la historia de Jesús con una posición hermenéutica decididamente postcalcedoniana con respecto a la ontología cristológica clásica (premoderna). Fundamentalmente, acepta una versión primitiva del estudio moderno propio de la Ilustración con respecto al Jesús de la historia (como distinto del Cristo de las Escrituras), pero sostiene contra la ortodoxia luterana y contra los historiadores seculares de la Ilustración que el método histórico-crítico se puede emplear fructíferamente para identificar racionalmente el significado teológico perenne de la figura histórica de Jesús. Hablando en términos teológicos, la doctrina de Calcedonia debe ser radicalmente interpretada a la luz de los estudios históricos modernos. Tras esta perspectiva subyace el presupuesto de que no existe una distinción clara entre el mundo natural y la actividad sobrenatural de la gracia. Lo que es «dado» en Cristo («por gracia») es lo que siempre está naciendo por la orientación religiosa de la naturaleza humana: una perfección de la conciencia religiosa humana61. El verdadero Jesús de la historia nos muestra lo que significa ser un hombre perfectamente religioso.
La principal preocupación de la teología, por lo mismo, debe ser recapturar a través de un discernimiento histórico-crítico, en su belleza incontaminada, la conciencia religiosa original y los sentimientos del fundador del cristianismo, como distintos de los posteriores añadidos de la Escritura y de las doctrinas y símbolos eclesiales que, de hecho, son «accidentales» para una doctrina teológica de Cristo en cuanto tal. Schleiermacher menciona entre estos elementos accidentales algunas doctrinas clásicas como el nacimiento virginal, las profecías atribuidas a Cristo en el Nuevo Testamento, lo mismo algunos milagros, la resurrección, la ascensión y el juicio final62. Esta perspectiva hace que los estudios sobre el Jesús histórico sean en realidad, el fundamento para discernir lo que constituye o no propiamente el conocimiento teológico de Cristo. Los juicios históricos sobre el Jesús real se deben distinguir de las representaciones apostólicas posteriores sobre el misterio de Jesús tal como aparecen en la Escritura. Schleiermacher es claro con respecto a esto, al menos en relación con el discernimiento básico sobre lo que es esencial al Evangelio como opuesto a lo que es «accidental». Por ejemplo, es el lector de la Escritura quien debería determinar por sí mismo si las doctrinas no-esenciales de la resurrección o de la ascensión deben considerarse históricas (probablemente por medio del estudio exegético moderno y de la reflexión teológica sobre su coherencia), y según su respuesta, determinar cuáles serían las repercusiones teológicas subyacentes para la propia doctrina sobre Cristo63. Sin embargo, la respuesta a esta cuestión particular no puede determinar en cuanto tal el contenido intrínseco de la doctrina de Cristo, el cual permanece íntegro con o sin la creencia en la resurrección o exaltación histórica y física de Jesús. El objeto propio de la fe teológica es reajustado mediante el diálogo crítico con la crítica histórica moderna; y esto se da de tal modo que esta última define el contenido del misterio de fe de un modo significativo (al menos negativamente, si no constructivamente).
Por otra parte, para Schleiermacher la metafísica de Calcedonia de Cristo como verdadero Dios y hombre (una persona en dos naturalezas) es reinterpretada en términos de la «experiencia original» de Dios en el cristianismo, en primer lugar, en la vida de Jesús (en la conciencia que tenía de Dios), y luego transmitida a sus discípulos, quienes a su vez codificaron dicha experiencia en términos doctrinales64. El estudio histórico de Jesús en una era supuestamente postmetafísica, nos permite recuperar nuevamente la verdad del cristianismo que yace tras los artificios de una doctrina ontológica; una verdad fundamental para la existencia de un cristianismo auténtico. No es de extrañar que esta misma verdad predoctrinal y primitiva sea simultáneamente la más relevante para nuestros contemporáneos postdoctrinales.
Barth parece estar, en un principio, en las antípodas de este planteamiento epistemológico. Su doctrina sobre el Jesús histórico se parece en aspectos claves a la doctrina de Martin Kähler, en su famoso trabajo de 1982, El llamado Jesús de la historia y el Cristo histórico bíblico65. En esta obra, Kähler propuso que las modernas «biografías» del Jesús histórico, si las juzgamos según los cánones de la historiografía moderna, no son realmente trabajos garantizados científicamente. Por lo mismo, solo sirven como distracción para una correcta comprensión del objeto de la teología: la persona de Cristo tal como la presenta la Escritura y es interpretada en términos teológicos precisos por la comunidad eclesial posterior66. Esta comunidad posterior depende más de la fe para conocer al Cristo glorioso y resucitado que ahora vive, que de reconstrucciones humanas cuestionables y siempre hipotéticas de los historiadores sobre el llamado «Jesús de la historia», una figura del pasado cuya vida histórica real se nos escapa completamente67.
Como Kähler, Barth aborda el problema de las modernas reconstrucciones del Jesús histórico recurriendo a una apropiación creativa del clásico adagio luterano: sola fide, solo Christo, sola gratia. El Jesús moderno de los estudios históricos responde a conjeturas hipotéticas, inherentemente inciertas y potencial y profundamente defectuosas de la pura mente humana68. La raíz de este problema epistemológico es la incapacidad para comprender qué tipo de libro es el Nuevo Testamento: no se trata de un libro a partir del cual nosotros podemos justificar nuestras propias creencias por medio de reconstrucciones histórico-críticas de la figura de Jesús, sino más bien de un libro a través del cual la Palabra de Dios se nos comunica, estableciendo sus propias condiciones previas en quien lo oye para un auténtico conocimiento de Dios en Cristo69. La neutralización metodológica de la importancia teológica de los estudios histórico-críticos sobre la vida de Jesús es casi una imagen en negativo de Schleiermacher (un contrario lógico del mismo género). Para Schleiermacher las reconstrucciones históricas modernas tienen la capacidad de ofrecernos un retrato más preciso de Cristo y de librarnos de una dependencia excesiva del andamiaje doctrinal históricamente anticuado que cubre a Jesús. Para Barth, las reconstrucciones históricas quedan fuera del objeto propio de la cristología, y dicho objeto posee un contenido intrínsecamente doctrinal que escapa a la pura especulación humana basada en las reconstrucciones hipotéticas de los historiadores modernos70.
Aunque cada una de estas posturas es contraria a la otra en algún aspecto concreto, ambas comparten en términos generales un problema común. Ninguna nos explica cómo, suponiendo que se puede, podemos razonable y explícitamente armonizar de manera metodológica el contenido de los estudios modernos sobre Jesús de Nazaret en su contexto histórico con una defensa actual de la doctrina clásica de Calcedonia. De acuerdo con lo que hemos tratado más arriba, esta deficiencia se puede caracterizar doblemente. Supongamos, dentro de nuestro argumento (basado en la fe teológica), que Cristo es verdaderamente Dios encarnado y que este misterio histórico y ontológico del Hijo de Dios hecho hombre fue realmente expresado con precisión en el Nuevo Testamento (bajo la influencia de la inspiración divina). ¿Cómo deberíamos responder a las dudas que tienen los cristianos respecto a la historicidad de este hecho al encontrarse con narraciones alternativas sobre los orígenes cristianos, concretamente con aquellas que niegan la historicidad del Nuevo Testamento? ¿El recurso apologético a un «Cristo de la historia» es un elemento posible o incluso necesario dentro de una cristología moderna y responsable, aun cuando las reconstrucciones del Jesús histórico permanecen solo como algo hipotético y relativamente probable (o improbable)? Y relacionado con esto, aunque no sea exactamente lo mismo, cuando se presupone la historicidad del Verbo encarnado y se asume la premisa de la fe en la historicidad fundamental de la interpretación evangélica de Cristo, ¿qué sentido teológico constructivo deberían tener la cuestión de cómo se desarrolla la vida de Cristo en su contexto histórico? Una cosa es exponer una teología dogmática sobre el misterio de la persona de Cristo y el sentido de la redención, y otra muy distinta exponer una hipotética y reconstruida red de teorías sobre cómo Jesús tendría que haberse expresado originalmente y habría sido percibido históricamente en su contexto cultural y lingüístico. La pregunta es, ¿debemos escoger entre estos dos enfoques que no parecen intrínsecamente opuestos, aunque claramente no son idénticos? De hecho, ¿no es acaso el problema de su posible armonización un desafío ineludible para la cristología moderna frente a las críticas ilustradas?
Ontología postkantiana y cristología: solución alternativa de Schleiermacher y Barth
En Schleiermacher y en Barth hay respuestas distintas a la crítica kantiana sobre la herencia metafísica clásica. Al mismo tiempo, sin embargo, sus aproximaciones a este tema no son del todo distintas. Para Schleiermacher, como ya he notado, la ontología de Calcedonia es radicalmente reinterpretada en referencia a la conciencia divina de Jesús, su experiencia religiosa ejemplar de Dios. La teoría de Schleiermacher depende de una idea de conciencia precategorial de Dios que precede todo artículo de fe y toda formulación dogmática de la teología. Esta idea ha sido objeto de mucha crítica a la luz de las nociones filosóficas de Wittgenstein sobre la articulación lingüística del mundo71. George Lindbeck ha argumentado contra el «expresivismo experiencial» de Schleiermacher que el lenguaje y el contexto cultural de interpretación son siempre intrínsecos al modo como uno entiende la propia experiencia y su significado, y que estas explicaciones generan, en cierto sentido, experiencias posteriores. En otras palabras, el conocimiento doctrinal precede y da forma interna a la experiencia religiosa del tipo que sea. Dada la realidad del carácter social de gran parte del conocimiento humano y su irreductible modo lingüístico de transmisión, la idea de Schleiermacher de un sentimiento pietista de dependencia absoluta que sea preconceptual (y por lo mismo predogmático) se nos revela como algo ingenuo y filosóficamente problemático. Hablando de un modo más propiamente tomista, podríamos decir simplemente que es excesivamente antiintelectual, puesto que niega cualquier «información» necesariamente conceptual en el acto de juzgar, un acto que debe estar en el corazón de cualquier experiencia espiritual, incluso en la aprehensión de la propia dependencia respecto de Dios.
Ahora bien, para el objetivo de mi argumentación, el criticismo de Lindbeck y otros (aunque puedan ser verdaderos), poseen una importancia secundaria. El tema más fundamental pertenece a la naturaleza de la unión de Dios y el hombre en Cristo. Schleiermacher, en realidad, abandona el locus ontológico de la unión divino-humana tal como se concibe clásicamente en la cristología de Calcedonia. Para él, la unión de Dios y el hombre en Cristo no se da en el sujeto personal en cuanto tal (el sujeto hipostático del Hijo que existe como hombre), sino más bien en el mundo de la conciencia humana y, específicamente, en la conciencia humana de Cristo. Cristo está unido a Dios a través de su autoconciencia. El problema es que, hablando ontológicamente, cualquier proceso de la conciencia humana (mientras existe realmente o ha existido) no puede decirse que es toda la persona, aunque sea una propiedad suya importante72. Y esto es verdad también en el caso de Cristo. Su entender y su querer, no importa cuán significativos sean, no son todo lo que él es, sino simplemente «propiedades accidentales» de su ser personal y subsistente. Consecuentemente, estas operaciones no son hipostáticas y, por lo mismo, no pueden constituir adecuadamente el auténtico lugar de la unión divino-humana en la encarnación.
Aquí volvemos, de hecho, a las consideraciones cristológicas clásicas. La teología de la unión hipostática, tal como apareció históricamente (y sobre todo en los escritos teológicos de san Cirilo de Alejandría), se entendió como relativa a la substancia misma del hombre Jesús, en su concreción de cuerpo y alma, y no simplemente en su autoconciencia, su conciencia de Dios, su autoexpresión o su comunicación lingüística. Dios se hizo hombre (es decir, se unió hipostáticamente una naturaleza humana), de modo que Dios subsiste en la carne como el hombre Cristo Jesús73. Para Tomás de Aquino en concreto, esta teología de la unión substancial es lo que caracteriza la comprensión de la unión hipostática en los concilios de Éfeso y Calcedonia, en contraposición a las interpretaciones nestorianas y las llamadas del homo assumptus (trataré esto con mayor profundidad en el próximo capítulo)74. Estas últimas cristologías proponen una unión accidental de Dios con Jesús como ser humano a través de una coordinación entre la sabiduría y la voluntad de Dios y la sabiduría y la voluntad del hombre Jesús. Reducen inevitablemente la unión de Dios y el hombre en Cristo a una unión moral más que substancial y, en consecuencia, eliminan cualquier capacidad de hablar en términos exactos de Dios «existiendo» o subsistiendo como ser humano75.
Contra los presupuestos de la teología clásica, por tanto, la cristología de Schleiermacher introduce algo nuevo que representa una ruptura. Emprende lo que equivale a una «transferencia» del lugar de la unión divino-humana desde un marco substancial a otro de tipo accidental. Este lugar de la unión de lo divino y lo humano en Cristo ya no se concibe haciendo referencia primeramente a la persona subsistente e hipóstasis de Cristo (como categorías ontológicas). Estructuralmente hablando, es la conciencia de Cristo el punto importante para identificar la virtud transformadora de su vida histórica, y esto es claramente una decisión teológica que afecta a la cristología a un nivel más profundo que las diversas concepciones sobre cómo se interpreta o estructura el mundo accidental de la «conciencia» (antes o después de Wittgenstein). En la filosofía postcartesiana, la conciencia es típicamente el último refugio de la identidad personal, un locus intensificado por Kant como conciencia moral introspectiva. Después de Schleiermacher es la conciencia moral introspectiva de Cristo lo que conserva todavía alguna importancia para nosotros en la era científica, después del colapso de la cultura de la metafísica tradicional. Ahora bien, mientras esta interpretación de Cristo dio origen a las grande cristologías «éticas» del liberalismo protestante del siglo XIX, a continuación estableció las bases para su transformación a las cristologías del «pluralismo religioso» durante el siglo XX, donde la unidad de conciencia de Cristo con Dios (o «Última Realidad») se entiende en términos de su capacidad para articular y simbolizar al interior de una cultura y un lenguaje particular, la comunión con Dios que posee de modo ejemplar76.
Podría parecer, en principio, que la cristología de Barth es totalmente diferente a la de Schleiermacher. En primer lugar, Barth rechazó claramente el proyecto básico de Schleiermacher en sus constantes polémicas y críticas abiertas contra la «religión humana» tal como la concebía el liberalismo protestante. En consecuencia, rechazó sistemáticamente especular sobre la naturaleza de la conciencia histórica y religiosa de Jesús. En segundo lugar, Barth es ciertamente postkantiano en su metodología teológica, pero entiende la prohibición moderna de la metafísica de un modo muy distinto a Schleiermacher77. Schleiermacher percibe la limitación kantiana de la razón especulativa como una apertura que potencia la experiencia religiosa, las prácticas éticas del cristianismo y una religión pietista. Barth ve en la misma limitación especulativa el espectro de la humanidad caída, incapacitada para resolver las cuestiones básicas de la religión por sus propias fuerzas, tales como la existencia y la naturaleza de Dios, o incluso el contenido y el significado de la naturaleza humana y de la ética. Por ello, la cristología emerge dialécticamente contra los límites del conocimiento filosófico humano. Más que reinterpretar a Cristo a la luz de presupuesto filosóficos modernos, encuadrándolo en la falacia pseudocientífica del racionalismo, Barth intenta reinterpretar el enigma del sujeto humano moderno (y postkantiano) desde la perspectiva de la revelación en Cristo. El agnosticismo metodológico de Kant se mantiene como estructura en la antropología de Barth, pero traspuesto ahora en una clave cristocéntrica superior. La crisis del sujeto moderno se resuelve solo mediante la revelación dada en el Señor78. Contra la antropología de Schleiermacher, Barth propone una teología cristocéntrica.
En tercer y último lugar, a diferencia de Schleiermacher, Barth persigue una forma de reflexión teológica abiertamente trinitaria y cristológica de carácter claramente ontológico. Reintroduce temas nicenos y calcedonianos en una teología postkantiana, con influencias de las fuentes clásica, así como una ontología del acontecimiento marcada por la influencia de Hegel79. Su trabajo de madurez busca recuperar una ontología de la unión hipostática y de la distinción de «naturalezas» de Cristo como aquel que es a la vez Dios y hombre80. Esta ontología no se alcanza por la razón natural, sino que es posibilitada únicamente a través de la divina revelación expresada en el Nuevo Testamento.
Pero al margen de todas estas diferencias, que no son triviales, hay, sin embargo, importantes semejanzas entre Schleiermacher y Barth. Como se dijo anteriormente, Barth rechaza categóricamente la comprensión del protestantismo liberal sobre el ser humano como una entidad históricamente religiosa; y al hacer eso, pretende librar al cristianismo de cualquier dependencia respecto de una antropología humana o de una teología natural «apriorísticas». Comparte con Schleiermacher, sin embargo, una convicción común con respecto a la crítica kantiana sobre cualquier conocimiento especulativo natural de Dios. Barth pretende (siempre contra el protestantismo liberal) desarrollar una reflexión ontológica sobre Dios a la luz de la elección (CD II, 2), para reflexionar cristológicamente en el ser humano (CD III, 1) y también en el ser de Cristo y sus naturalezas divina y humana (CD IV, 1-2). Pero continuamente insiste que el discurso sobre el verdadero ser de Dios solo es posibilitado por la cristología, nunca de modo natural o filosófico. En otras palabras, defiende con Schleiermacher la imposibilidad de un acceso intelectual a Dios por vía de la razón especulativa. En este sentido, es significativo y no meramente accidental que mantenga una constante reserva respecto a la analogia entis a lo largo de toda su vida81. Barth pretende construir una teología que nos permita superar el problema del secularismo radical del entendimiento humano en la modernidad. Y su manera propia de conseguirlo es releer el agnosticismo especulativo de Kant como una situación «normal» cuando se considera el carácter caído del entendimiento humano sin Cristo. Barth retoma así la crítica luterana contra la theologia gloriae o teología especulativa humana, en favor de la exclusiva teología crucis, de la exclusiva revelación de Dios en Cristo82.
El problema es que, tal como intuyó Schleiermacher, no podemos articular una genuina metafísica calcedoniana sin asumir simultáneamente postulados generales de la metafísica clásica. Calcedonia debe enfrentar el mismo destino que todas las otras formas de ontología premoderna. Si esto último se puede defender, también la cristología clásica puede serlo. En caso contrario, la doctrina tradicional de la Iglesia está en peligro. Si este presupuesto es verdadero, entonces Barth evita enfrentar la cuestión radical. ¿Cómo podemos responder críticamente a la restricción kantiana de pensar especulativamente en Dios de modo general? Si no tenemos una capacidad filosófica (natural) para hablar de la presencia de Dios en el mundo en términos generales, entonces un tratado sobre la ontología de Cristo no será posible.
El mismo Kant, en respuesta a Hume, intentó dejar un espacio conceptual adecuado para una consideración especulativa del problema de Dios como algo distinto de la realidad empírica, y lo hizo defendiendo la posibilidad de un concepto análogo de Dios derivado de estas mismas realidades empíricas. Y aquí apela a la analogía de proporcionalidad83. Ahora bien, también insiste (siguiendo la lógica de sus propios principios epistemológicos) en que cualquier aparición de Dios en la historia necesitaría ser interpretada en total continuidad con las formas de los fenómenos naturales tal como se nos aparecen (en términos estrictos de causalidad natural) o como existiendo en oposición dialéctica con aquellas formas (pensamiento sobrenatural como pensamiento mágico). Cualquier «revelación» gratuita de Dios es o reductible necesariamente al campo de la mera racionalidad o es, de hecho, pura ilusión84. Si se asumen fielmente las consecuencias de la restricción de un pensamiento especulativo sobre la presencia de Dios en la historia, entonces la trascendencia del Dios encarnado, tal como se entiende que se ha revelado en Cristo, es de hecho algo que la mente simplemente no tiene la capacidad de alcanzar intelectualmente. Solo podemos concebir la presencia de Dios en este mundo de manera unívoca, conforme a las categorías naturales de nuestro mundo. La realidad de la divinidad de Cristo presente históricamente en una carne como la nuestra es una verdad intrínsecamente ininteligible si aceptamos los límites kantianos de la razón.
Es claro que, si se adoptan estos presupuestos epistemológicos, hay graves consecuencias para la cristología. En la medida en que Dios es pensado en Cristo, así es pensado en términos puramente naturales. Schleiermacher parece tomar este tipo de transposición de un modo fluido: se da por una reducción del misterio de Jesús al mundo humano de los sentimientos religiosos y de la ética. Lo que importa sobre Jesús no es mantener que hizo milagros o la ontología de la encarnación o el evento histórico de la resurrección. Lo que importa es la evolución de su conciencia religiosa. Cuando la naturaleza humana alcanza el punto culminante de su trayectoria religiosa natural (en Jesús de Nazaret), entonces es divina.
Al parecer, Barth rechaza esta posición; el problema es que no nos ofrece una alternativa satisfactoria. A su modo, Barth intenta comprender la divinidad y el ser de Cristo recurriendo únicamente a categorías intramundanas, basado en acciones humanas y eventos históricos. Aquí descubrimos de modo extraño la sombra de Kant: el pensamiento humano no se puede elevar especulativamente sobre las formas de este mundo y, por ello, Dios, en un acto de condescendencia, asume nuestra propia forma en su divinidad, como camino para mostrarnos cómo es Dios en sí mismo. Pensemos, por ejemplo, en el intento de Barth por interpretar toda la teología trinitaria y cristológica a la luz de la obediencia humana de Cristo (cf. CD IV, 1). En su explicación, descubrimos a Dios en la historia únicamente en la humanidad de Cristo y específicamente en la obediencia humana de Cristo. ¿Cómo pueden las acciones humanas de Cristo revelarnos qué es Dios? Para Barth, Dios ha creado este mundo de modo que la naturaleza humana de Cristo pueda revelarnos en qué consiste la divinidad de Dios desde toda la eternidad. Consecuentemente, el acontecimiento de la obediencia de Cristo en su muerte es la expresión de la misma vida del Hijo de Dios en su constitución eterna. Lo que la cruz nos revela es que el Hijo de Dios es eternamente obediente al Padre85. Pero el argumento va más allá: el acontecimiento de la pasión en el tiempo es de hecho un acontecimiento en la vida misma de Dios. Dios en su propia divinidad obedece y sufre. La misma divinidad de Dios puede padecer la muerte y recuperar la vida eterna. Así es, al menos, como algunos discípulos como Moltmann, Jüngel y Jenson han interpretado a Barth (probablemente con razón) al momento de presentar un retrato historicista de la divinidad de Dios86.