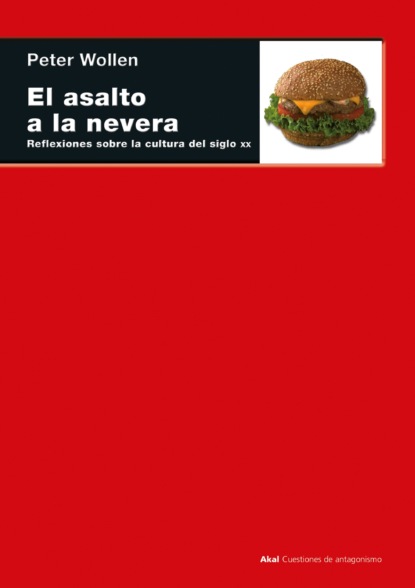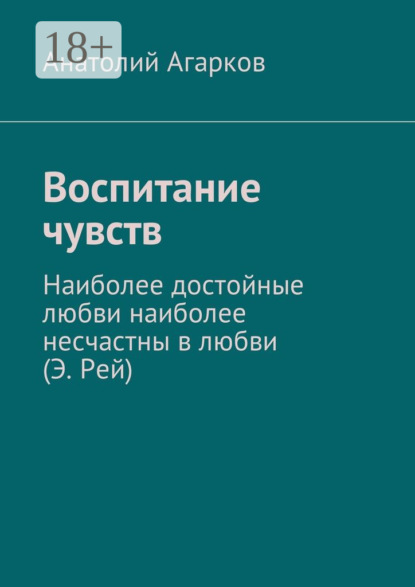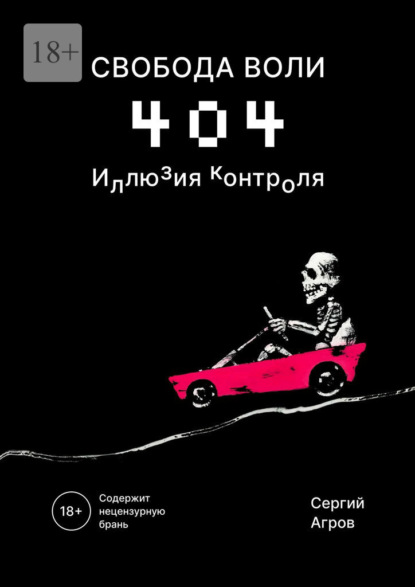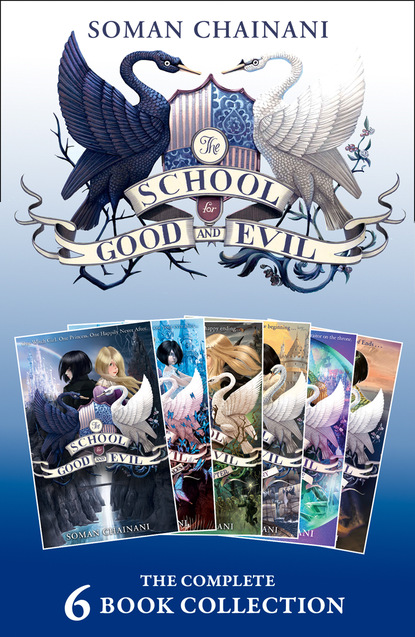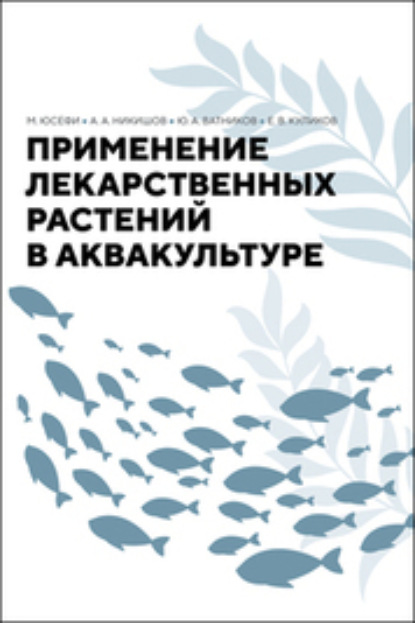- -
- 100%
- +
Como ha mostrado Alain Grosrichard en su brillante estudio Estructura del harén, el concepto de despotismo se origina en la idea de confusión de la autoridad patriarcal doméstica con el poder político del Estado[13]. En un despotismo, los ciudadanos no tienen más derechos que las mujeres y los esclavos de una unidad familiar patriarcal. Así, la imagen del serrallo es crucial para la escenografía del Oriente, precisamente porque reúne Estado y unidad familiar. El patriarca y el sah se funden en uno: el déspota. (Dado que no hay ley y, por consiguiente, tampoco legitimidad, la estructura de la familia no da importancia a ninguno de los niños.) Al mismo tiempo, el déspota (macho) es singular y las mujeres (el harén, la multitud de esposas) son plurales[14].
Hay una fantasía extrañamente similar del macho como singular y la hembra como plural en la obra de Poiret. Para la Exposición de Artes Decorativas de 1925 situó tres elaboradas barcazas de muestra en el Sena, una para la moda, otra para el diseño de interiores y el perfume, y la tercera era un restaurante flotante. Se llamaban Amours, Délices y Orgues, tres palabras que, en francés, son masculinas en singular pero femeninas en plural. Así, Poiret traducía la economía de la moda a la del falo masculino singular y a la interminable lista de nombres de mujer dada por Leporello en el relato de don Juan. En Scheherazade, el deseo plural de las mujeres resulta intolerable para el patriarcado: de ahí la salida del sah en una partida de caza, su impotencia y crueldad, su despiadada venganza y, después, su soledad final, perdido en el duelo y la melancolía.
Hay muchas formas de interpretar Scheherazade alegóricamente. En un nivel, es un drama contemporáneo: el esposo ausente en el trabajo, el deseo de la esposa, el criado erotizado (una premonición de El amante de lady Chatterley). En otro nivel, se podría interpretar como un festival orgiástico de los oprimidos, las mujeres y los esclavos, seguido de una sangrienta contrarrevolución. En esta lectura, recuerda a 1905 y anticipa en la fantasía a 1917. En el tercer nivel, se podría contemplar en función del propio Ballet Ruso, recordando la función tradicional del Ballet Imperial de San Petersburgo prácticamente como un harén para el zar y su familia, así como la propia relación de Diáguilev con Nijinsky, como mecenas y amante. Como su amigo y asesor musical Nouvel le preguntó: «¿Por qué siempre le haces interpretar a un esclavo? Espero que lo emancipes algún día». Todos estos niveles están presentes en una compleja imbricación de lo sexual y lo político, reflejando la crisis del Estado y la de la familia (la amenaza que suponen el deseo femenino y la homosexualidad).
Toda la acción de Scheherazade giraba en torno al papel decisivo de Zobeida, la reina. Ida Rubinstein no era una bailarina profesional, sino una rica heredera decidida a usar su inmensa fortuna personal para convertirse en estrella por derecho propio. Dejó la compañía de Diáguilev después del éxito de Scheherazade, para financiar y protagonizar una serie de «dramas mímicos» en los que interpretó a san Sebastián, Salomé y La Pisanelle (asfixiada por las flores). Sus nuevos asociados fueron los sumos sacerdotes del Decadentismo, de Montesquieu y d’Annunzio. También fue amiga íntima de Romaine Brooks y figura dominante en el medio lésbico que abarcaba desde Brooks y Natalie Barney (amante de la esposa del Dr. Mardrus, Lucie Delarue) hasta Gertrude Stein, homólogo femenino del mundo homosexual masculino que Diáguilev dominaba.
Rubinstein había comenzado su carrera en San Petersburgo, donde fue, primero, presentada a Fokine (por Bakst) porque quería que éste le diera clases de baile para poder interpretar el papel de Salomé en la versión que ella misma produjo de la obra de Oscar Wilde. Ansiaba especialmente, recordaba Fokine, aparecer en la Danza de los Siete Velos. Fokine «sentía que podría hacer algo inusual con ella, al estilo de Botticelli», es decir, tanto el Botticelli gracioso que influyó en Isadora Duncan como el Botticcelli «satánico, irresistible, aterrador» del fin de siècle que inspiró el Hermaphroditus de Beardsley[15]. Al final, la producción se prohibió debido a los rumores de que Rubinstein aparecería desnuda después de retirar el último velo, «una situación inusual para una joven perteneciente a una familia convencional y acomodada», como señaló Benois.
Al año siguiente, 1909, Bakst y Fokine convencieron a Diáguilev, tras cierta oposición, de que se arriesgara a contratar a Rubinstein para que representara el papel protagonista de Cleopatra (basada en Las noches egipcias de Pushkin) en la primera temporada del productor en París. Después, transpusieron la Danza de los Siete Velos al nuevo ballet, convirtiendo en 12 el número de velos. Rubinstein era transportada a hombros de seis esclavos, en un sarcófago que, cuando se abría, la mostraba vendada de pies a cabeza como una momia. Cocteau describió la escena: «Cada uno de los velos se desenvolvía de una manera propia; uno exigía innumerables toques sutiles; otro, la deliberación necesaria para pelar una nuez; el tercero, el etéreo deshoje de los pétalos de una rosa, y el undécimo, el más difícil, salía de una pieza, como la corteza de un eucalipto». Rubinstein se quitaba el último velo y se mantenía «inclinada hacia delante con un movimiento parecido al de las alas del ibis»[16]. Cecil Beaton describió su memorable aparición:
Mujer increíblemente alta y delgada, el proverbial «saco de huesos», la esbelta estatura de Ida Rubinstein le permitía llevar los trajes más extravagantemente llamativos, a menudo con faldas de tres capas que partirían en dos cualquier otra figura. En la vida privada era tan espectacular como en el escenario, y conseguía parar el tráfico en Piccadilly o en la Place Vendôme cuando aparecía como una amazona, calzada con zapatos largos y puntiagudos, cola y plumas muy altas en la cabeza, que no hacían sino aumentar su ya gigantesca figura[17].
La vestían Bakst y Poiret (la falda de tres capas, un tocado en forma de lira). Rubinstein se convirtió de por sí en objeto de fascinación, una trampa para la mirada, tanto fuera como dentro del escenario. Con ojos redondos y alcohólicos, y el pelo «como un nido de serpientes negras», a Beaton le recordaba a la Medusa. Fokine comentaba la importancia de la «falta de masculinidad» de Nijinksy para el éxito de Scheherazade, en contraste con la «majestad» y las «líneas hermosamente alargadas» de Rubinstein. «Junto a la altísima Rubinstein, sentía que él habría parecido ridículo si hubiera actuado de manera masculina.» Esta inversión sexual fue crucial para el efecto abrumador del ballet. Al mismo tiempo, Fokine sintió que la escena más dramática era la de la «completa quietud» de Zobeida durante la masacre. «Espera majestuosamente su destino; en una pose inmóvil.» Aquí, «majestuosamente» califica a la misma «frialdad superior ante la provocación sensual extrema» que Sardanápalo muestra en el gran cuadro de Delacroix que Fokine tanto admiraba. A un tiempo petrificadora y petrificada, castradora y castrada, Rubinstein encarnaba a la mujer fálica del Decadentismo, rodeada de energía, color y «barbarie».
Los orígenes del Ballet Ruso eran tanto la cultura rusa (la tradición orientalista nativa de Pushkin y Rimski-Korsakov) como la francesa, especialmente, el Simbolismo francés. Ya en San Petersburgo, quienes pertenecían al grupo de El mundo del arte que rodeaba a Diáguilev leían la Revue Blanche, empapándose de Baudelaire, Huysmans y Verlaine. (Eran placeres prohibidos: tanto Las flores del mal como Al revés estaban prohibidos en Rusia.) El San Petersburgo «civilizado» y «occidental» era el centro de la importación clandestina de la cultura francesa más actual. Benois siempre contrastó San Petersburgo con Moscú, la odiada rival «oriental», que representaba a «los elementos oscuros» frente a la ilustración y el cosmopolitismo de la primera. «Por naturaleza, todos pertenecíamos a Europa, no a Rusia.» Pero, por una extraña reversión, la tendencia cambió y, en forma de Ballet Ruso, París (capital cultural de Europa, «Occidente») empezó a importar Rusia y el «Este», en una inundación de orientalismo exagerado.
El Este conquistado. Beaton describió cómo «el mundo de la moda, que había estado dominado por corsés, encajes, plumas y tonos pastel, pronto se encontró en una ciudad que, de la noche a la mañana, se había convertido en un serrallo de colores vivos, faldas de harén, cuentas, flecos y voluptuosidad». Benois, como podríamos esperar, reaccionó a este triunfo con sentimientos encontrados:
El lector sabe que soy occidental […]. Pero, ahogando en mi corazón el resentimiento por la próxima victoria de los «bárbaros», sentí, desde nuestros primeros días de trabajo en París, que los salvajes rusos, los escitas, habían traído a la «capital mundial», para que lo juzgase, el mejor arte que existía en el mundo.
Por supuesto, los «bárbaros», los «escitas», eran presagios de los revolucionarios que se habían levantado en 1905 y que, finalmente, triunfarían en octubre de 1917, menos de una década más tarde.
Diáguilev consiguió llevar a los parisinos una versión del propio pasado absolutista de Francia, combinada con los recuerdos de las propias revoluciones francesas. Llegó a Francia atravesando un bucle en el tiempo, de un país en el que el absolutismo seguía siendo el presente y en el que el futuro próximo de los escitas podía anticiparse en términos reales. No se trataba, meramente, de una escenografía de temor y deseo, sino también de nostalgia política desplazada y de presentimiento político, desplazado no sólo de Francia a Rusia, el «preoriente», sino, también, al propio «Oriente», un Este doblemente fantasmagórico. La propia política de Diáguilev era compleja. Quería «modernizar», pero, todavía en San Petersburgo, dependía del mecenazgo de la corte imperial. Su madrastra, una Filosofov, procedía de una familia con un pasado político radical, por el que Diáguilev se vio enormemente influido. Además, su homosexualidad lo impelía hacia los márgenes y al otro lado de los límites de la cultura oficial.
Durante la revolución de 1905, una exhaustiva muestra de retratos históricos rusos, organizada por Diáguilev, se presentaba en el Palace Tauride. Se exponían más de 3.000 retratos, dominados por los de los zares y la gran aristocracia. Se organizó un banquete en honor de Diáguilev, y él aprovechó la oportunidad para dar el siguiente discurso: «No cabe duda de que todo tributo es un resumen y todo resumen es un final […]. Pienso que coincidirán ustedes conmigo en que las ideas de resumen y final se vienen cada vez más a la mente en estos días». Diáguilev describió la era del absolutismo que estaba acabando en términos de lamento estético, de nostalgia por su brillantez teatral, por un encantamiento como el de las leyendas orientales, ahora reducido a cuentos de viejas en los que «ya no podíamos creer». «Aquí se revela el final de un periodo, en esos palacios melancólicos y oscuros, aterradores en su difunto esplendor, y habitados hoy por personas encantadoras y mediocres, incapaces ya de soportar el esfuerzo de antiguos desfiles. Aquí están terminando su vida no sólo las personas, sino también las páginas de la historia.» Y concluyó como sigue:
Somos testigos del mayor momento de síntesis de la historia, en nombre de una cultura nueva y desconocida, que nosotros crearemos, y que también nos barrerá. Por eso, sin temor ni recelo, brindo por las paredes ruinosas de los hermosos palacios, así como por los preceptos de la nueva estética. El único deseo que yo, como sensualista incorregible, puedo expresar, es que la próxima lucha no dañe los placeres de la vida, y que la muerte sea tan hermosa e iluminadora como la resurrección[18].
Así, con un desdén típico de un dandi, un fervor decadente y un hedonismo convencido, Diáguilev resumió su postura ante la crisis revolucionaria que afectaría a Rusia. La política del Decadentismo, como las de la modernidad en general, fue a menudo ambivalente y se mantuvo indecisa entre derecha e izquierda. Diáguilev, al considerase situado en un momento decisivo de la historia, pudo mirar hacia ambos sentidos y acomodarse a ambas tendencias.
3. «Mi revelación llegó de Oriente»
La verdadera importancia política del Decadentismo radica, por supuesto, en su política sexual, en el rechazo de lo «natural», en la retextualización del cuerpo en términos que anteriormente se habían considerado perversos. Avanza paralelamente a la obra de Freud, cuyo discurso era científico, no artístico[19]. A este respecto, el Ballet Ruso va mucho más allá que Matisse, a pesar de que podemos encontrar puntos de comparación en el orientalismo de ambos. No cabe duda de que Matisse estuvo influido por el Decadentismo (después de todo, fue alumno de Gustave Moreau), pero, aunque se apartó de la pintura descriptiva y empleó un vocabulario personal de signos pictóricos, cuidó de conservar un respeto tradicional por la belleza, la armonía y la composición. En su entusiasmo por el color audaz es donde más se acercó a Bakst.
Los sentimientos de Matisse respecto a Scheherazade eran encontrados.
El Ballet Ruso, especialmente la Scheherazade de Bakst, bullía de color. Profusión sin moderación. Se podía decir que los había arrojado por tubos […]. No es la cantidad lo que cuenta, sino la elección y la organización. La única ventaja que se sacó de él fue que, a partir de entonces, el color tuvo libertad universal, hasta en las tiendas.
Para Matisse, que también decía «mi revelación vino de Oriente», Bakst era, al mismo tiempo, un ultra y un vulgarizador. Las lecciones que Matisse aprendió de Oriente fueron el uso de las áreas planas de tonos brillantes y saturados para producir formas de un patrón decorativo y una organización espacial con pocos precedentes en Occidente, y el uso de una línea arabesca ornamental en el dibujo. Esto supuso una inversión de la relación tradicional de prioridad entre el color y el diseño, de forma que Matisse podía decir que el dibujo era «pintura realizada con medios reducidos» (Matisse creía firmemente que «el negro es un color»)[20].
Su primer encuentro significativo con el arte oriental fue en una exposición presentada en el Pavillon de Marsan en París en 1906, pero el punto de inflexión se produjo con su visita a Munich para ver la gran exposición de arte islámico organizada allí en 1910, un viaje que también realizó Roger Fry. Matisse visitó Marruecos en 1906, pero, después de la exposición de Munich, viajó al sur año tras año, primero, a Andalucía y, después, dos veces más a Marruecos.
Encontré los paisajes de Marruecos tal como se describían en los cuadros de Delacroix y en las novelas de Pierre Loti. Una mañana en Tánger, yo cabalgaba por un prado; las flores llegaban al morro del caballo. Me pregunté dónde había experimentado ya una sensación similar: fue leyendo una de las descripciones de Pierre Loti en su libro Au Maroc.
Era un contacto con la naturaleza a un tiempo déjà vu y déjà lu.
Estos cruciales años orientalizadores fijaron a Matisse como artista. En 1950, todavía produjo un recortable titulado Las mil y una noches, con palabras de Scheherazade, «en este punto vi aproximarse la mañana y me quedé discretamente en silencio». Entretanto, por supuesto, realizó una interminable serie de odaliscas. Tras las grandes primeras obras –El desnudo azul (memorias de Biskra), El estudio rojo, Los marroquíes– poco más le quedaba por hacer que aprovechar las lecciones aprendidas. En contraste con orientalistas del siglo XIX como Tissot o Gérome, pintaba significados orientales con significantes orientales, en un estilo adaptado del arte islámico contemplado a través de ojos occidentales; esto lo llevó más allá de Gauguin o Cézanne. Matisse desconfiaba del exceso, de la prodigalidad, de la «profusión sin moderación» de Bakst y el Ballet Ruso. Quería reducir la figura del caprichoso y fanático sultán (que Poiret y Diáguilev interpretaban en su vida privada además de en su escenografía de Oriente) a la del patriarca burgués en su sillón. La importancia de Matisse radica en la manera en que encontró en la pintura de caballete una expresión del mismo entusiasmo y la misma conmoción que galvanizaron las artes decorativas.
En 1927, la revista The New Yorker ofreció un perfil de Paul Poiret, convertido, entonces, en figura legendaria, observando una carrera que se aproximaba a su fin:
Poiret ha sido uno de los europeos continentales que han ayudado a cambiar la retina moderna. Trabajando más cerca del crisol que Bakst o Matisse, los otros dos grandes coloristas, reintrodujo todo el espectro en la vida del siglo XX […]. Más que Bakst o Matisse, limitados al lienzo y al bastidor, Poiret, en cuanto decorador y costurero dominante, ha conseguido que sus ideas se perciban popularmente.
Los tres –Paul Poiret, Leon Bakst y Henri Matisse– tenían más en común, y cosas más significativas, que el color, por muy importante que éste fuera. En los fundamentales años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial, cada uno de ellos creó una escenografía de Oriente que le permitió redefinir la imagen del cuerpo, especialmente, aunque no de manera exclusiva, el cuerpo femenino.
Los tres eran artistas decorativos. «La decoración –dijo Clement Greenberg– es el espectro que persigue a la pintura contemporánea»[21]. La primera oleada de modernidad histórica desarrolló la estética del ingeniero, obsesionada por la forma de las máquinas y dirigida contra el atractivo de lo ornamental y lo superfluo. Usando los términos de Veblen, el arte de la clase ociosa, dedicada a un conspicuo derroche y a exhibirse, dio paso al arte del ingeniero: preciso, concienzudo y orientado a la producción. Esta tendencia, que creció junto a una interpretación del Cubismo, culminó en una oleada que barrió toda Europa: el Constructivismo soviético, la Bauhaus, De Stijl, el Purismo, el Esprit Nouveau. Todas ellas eran variantes de un funcionalismo subyacente que consideraba la forma artística como algo análogo (incluso idéntico) a la forma de la máquina, gobernado por la misma racionalidad funcional.
«La evolución de la cultura es sinónimo de eliminación del ornamento en los objetos utilitarios.» El grito de batalla de Adolf Loos, oído por primera vez en Viena en 1908, se mantuvo durante décadas[22]. Para Loos, el ornamento era un signo de degeneración y atavismo, incluso de delincuencia. Era como el tatuaje o el graffiti sexual. No tenía cabida en el nuevo siglo XX. De hecho, el famoso ensayo de Loos retomaba y repetía una serie de artículos que había escrito para Neue Freie Press diez años antes. Uno de ellos especialmente, acerca de «la moda femenina», parecía el primer borrador del posterior Ornamento y delito[23].
De acuerdo con Loos, las mujeres se vestían para resultar sexualmente atractivas, no de manera natural, sino perversa. La moda predominante era la coqueta, la que más lograba suscitar el deseo. Los hombres, por su parte, habían renunciado al oro, al terciopelo y a la seda. Los mejor vestidos llevaban discretos trajes ingleses, hechos de los mejores materiales y con el corte más fino. Su cuerpo se movía libremente, mientras que el vestido de las mujeres impedía la actividad física. Loos recibió con agrado las prendas para que las mujeres montaran en bicicleta, y esperaba el día en el que «el terciopelo y la seda, las flores y los lazos, las plumas y la pintura dejen de tener su efecto. Entonces desaparecerán». Un año más tarde, Thorstein Veblen, en su obra Teoría de la clase ociosa, presentó, más o menos, los mismos argumentos[24]. El vestido de las mujeres demostraba «la abstinencia del empleo productivo por parte de las portadoras». Tacones altos, faldas largas, encajes y, sobre todo, corsés «estorban a la portadora a cada paso y la incapacitan para todo esfuerzo útil».
Tanto Loos como Veblen aplaudieron lo que los historiadores de la moda denominan la «gran renuncia masculina», el abandono de la exhibición de la sastrería en la ropa de los hombres hacia comienzos del siglo XIX[25]. En efecto, Loos dedicó su carrera profesional a generalizar la gran renuncia masculina, sacando el ornamento no sólo de la ropa sino también de las artes aplicadas, la arquitectura y, por extensión, hasta de la pintura. De hecho, muchos de sus primeros proyectos arquitectónicos fueron para tiendas de ropa masculina vienesas. Cuando, en la Primera Guerra Mundial, lo llamaron a filas, hizo que su sastre le confeccionara un traje especial, con un cuello flexible en lugar de rígido y botines de piel de vaca en lugar de pesadas botas. (Estuvieron a punto de formarle consejo de guerra.) En su mente, el proyecto de la modernidad estaba inextricablemente ligado al de la reforma en el vestir.
Y Loos no era el único en pensar así. En la Unión Soviética, el gran constructivista Vladimir Tatlin decidió diseñar ropa funcional para hombres. Walter Gropius, el director de la Bauhaus, sostenía que la casa moderna debería seguir los mismos principios que la sastrería moderna. Oud, arquitecto perteneciente al grupo De Stijl, explicaba que la ropa de hombre y la ropa deportiva poseían en sí mismas, «como la más pura expresión de su tiempo, los elementos de un nuevo lenguaje de la forma estética». Los modernos aplaudían la uniformidad, la simplificación del atuendo masculino, su falta de ornamento y decoración, su adaptación al trabajo productivo. La gran renuncia masculina se consideraba ejemplar.
La segunda oleada vanguardista que se produjo en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial abandonó la estética de la máquina. La abstracción geométrica de líneas duras utilizada por los artistas abstractos estadounidenses, herederos de De Stijl, se dejó a un lado. Pero el arte que la sucedió y que triunfó internacionalmente, después del asombroso éxito de Jackson Pollock, pronto se acercó a una estética igualmente simplificada y reductora. De hecho, el lema de Mies van der Rohe, «menos es más», podía perfectamente servir para los pintores de campos de color estadounidenses que sobresalieron en la década de 1950. Clement Greenberg, que se erigió en su principal publicista y teórico, era resueltamente reductor en su propio enfoque. Exigía no sólo la renuncia a las imágenes figurativas (e incluso a la sugerencia de imágenes) sino también que se pusiera fin a la profundidad, el encuadre, el dibujo y el contraste de valores. Debía analizarse la indispensabilidad de cada rasgo de la pintura en aras de una simplificación radical, excluyendo y desnudando hasta que sólo quedara lo óptimamente irreducible.
A pesar de su actitud de «el arte por el arte», Clement Greenberg siguió siendo funcionalista, aunque consideraba la función de la pintura como algo intrínseco, más que extrínseco. La pintura debía seguir las leyes inmanentes de la propia pintura. Tenía sus propias leyes cuasicientíficas y proporcionaba su propio fin. La idea kantiana de «intencionalidad sin propósito» fue adaptada a un «funcionalismo sin función» programático. La única función de un cuadro debía ser la esencialmente «pictórica», no ser nada más que él mismo. Esto condujo a un despojo y a una renuncia aún más compulsivos que la estética de la máquina a la que sustituyó. Cada vez más elementos se consideraban superfluos e innecesarios, no funcionales para la pintura en sí.
Al principio, Greenberg se apoyó en Cézanne y Picasso para validar el avance de Jackson Pollock, pero, después, cuando apareció la pintura de campos de color, empezó a recurrir a Monet y a Matisse para proporcionar una tradición alternativa subsidiaria. Como resultado, se vio obligado a abordar directamente el problema de lo «decorativo». Concluyó que la decoración sólo podía evitarse fundiendo la imagen óptica con el soporte material de la pintura. Así, en un artículo sobre «Picasso a los setenta y cinco años», Greenberg llamó la atención al pintor por aplicar el estilo cubista a lienzos que seguían siendo «meros» objetos. «El cubismo aplicado, el cubismo como acabado, actúa para convertir el cuadro en un objeto decorado»[26]. Este lienzo «cubista» es el objeto ornamentado de Loos en un nuevo aspecto: el aspecto de un objeto aparentemente no utilitario cuya verdadera función es la de trascenderse a sí mismo y convertirse en cuadro al sellar su decoración dentro de sí. Ya no debía aplicarse la «mera» decoración al «mero» lienzo, sino que un cuadro debía ser la unidad fusionada y trascendente de ambos. Así, la decoratividad podía justificarse en nombre de valores más elevados, para demostrar –como él escribió de Matisse– «que también la carne es capaz de alcanzar la virtud y la pureza».