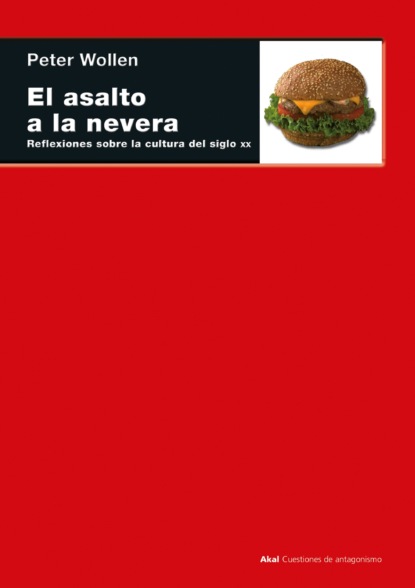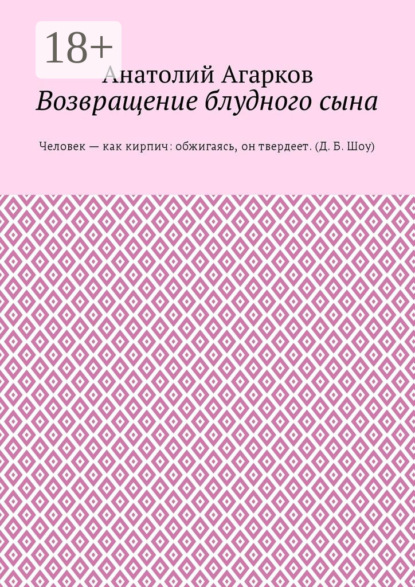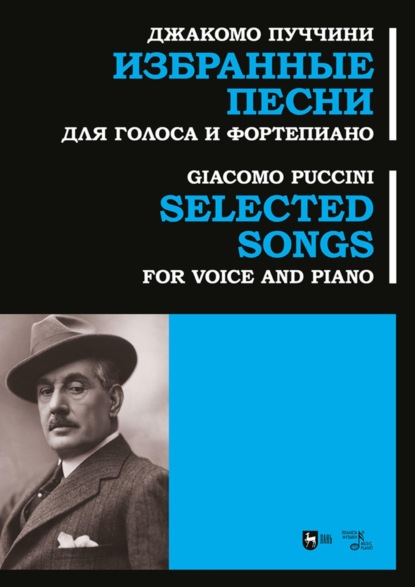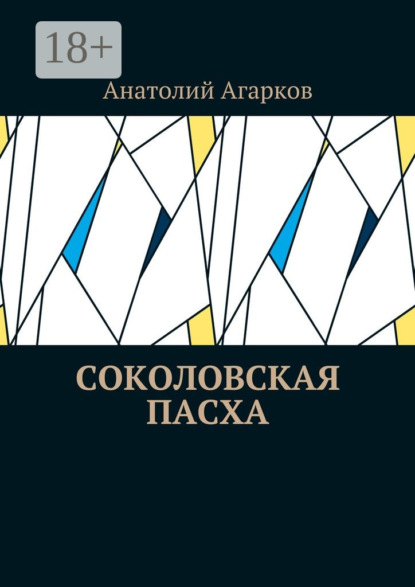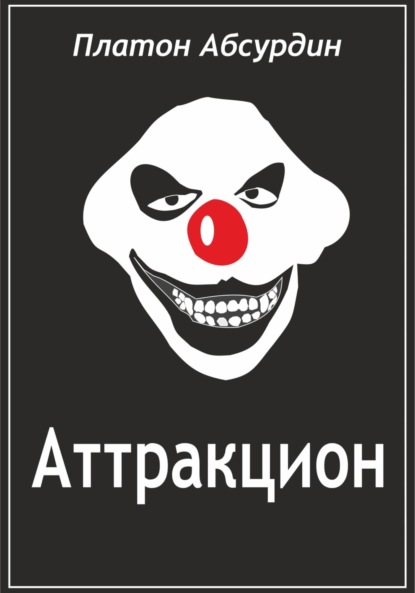- -
- 100%
- +
Breton sostenía, como siempre, que era necesario luchar contra la opresión material y moral. No debía privilegiarse ninguna de ellas. Advertía contra la confianza en la tecnología occidental: «No es la “mecanización” la que podrá salvar a los pueblos occidentales; la consigna de la “electrificación” tal vez esté a la orden del día, pero no es ella la que los permitirá escapar de la enfermedad moral que los está matando». Para contrarrestar esta «enfermedad», era todavía bastante admisible usar ciertos «términos de choque», con valores negativos y positivos, tales como el grito de batalla de «Oriente», que «debe corresponder a una especial ansiedad de este periodo, a su más secreto anhelo, a un presentimiento inconsciente; no puede reaparecer con tanta insistencia sin razón alguna. En sí mismo, constituye un argumento tan bueno como otro, y los reaccionarios de hoy lo saben muy bien, y nunca pierden la oportunidad de polemizar con el tema de Oriente». Breton citaba, a continuación, una serie de ejemplos de la retórica antioriental del momento, que relacionaban el hechizo del Este, como hemos visto, con el «germanismo» y, más en general, con la monstruosidad, la locura y la histeria. «¿Por qué, en estas condiciones, no deberíamos seguir proclamando nuestra inspiración en Oriente, incluso en el “pseudo-Oriente” al que el Surrealismo no concede más de un momento de homenaje, como el ojo revolotea sobre la perla?»[41].
Al final, por supuesto, el momento pasó, y la idea de Oriente perdió su fuerza subversiva. A los surrealistas les había servido de metáfora de un lugar mayor y más extraño, arraigado en el concepto freudiano del inconsciente y en la posibilidad política de que existiera una alternativa al productivismo regido por la tecnología. El orientalismo tardío de Breton no denotaba el dominio de un Otro nato por medio de la razón instrumental (y mucho menos, del poder político), ni siquiera la proyección en el otro de una fantasía idealizada, reduciendo su objeto. Para Breton, el hecho de que los reaccionarios advirtieran continuamente contra el peligro de la influencia oriental, como advertían contra cualquier amenaza a la estabilidad de su propia cultura occidental, significaba, simplemente, que aquellos mismos que deseaban desestabilizar la cultura dominante podían y debían usar el mito de Oriente como cualquier otra fuerza potencialmente subversiva. Este concepto de Oriente era el grito de batalla de aquellos que querían crear una estética alternativa, que se mantenían apartados de la oposición binaria de la modernidad occidental y el cambio social frente al academicismo occidental y el ancien régime. Para Breton, era uno de varios términos similares, parte de un léxico subterráneo, como el de la novela gótica, la filosofía en la cama y el legado de la poesía simbolista, así como el arte de los autodidactas y los dementes.
Oriente pasó a primer plano precisamente porque era el negativo que amenazaba con sembrar dudas sobre el mito que el movimiento moderno estaba creando acerca de sus orígenes, más obviamente en la necesidad de suprimir el papel crucial desempeñado por el Ballet Ruso. Una y otra vez, los adjetivos usados para describir al Ballet Ruso son «bárbaro», «frenético», «voluptuoso». Lo que los críticos querían decir realmente era que el ballet erotizaba el cuerpo e inundaba el escenario de color y movimiento. De igual manera, llamaban bestias salvajes a los fauvistas y Poiret decía de sus propias innovaciones del color que eran «lobos arrojados en medio del rebaño de ovejas»: rojos, anaranjados, violetas, representaban a los depredadores salvajes, atacando a los lilas, los azulados y los malvas ovejunos. Diáguilev, Poiret y Matisse estaban erotizando descaradamente el cuerpo femenino al mismo tiempo que las artes se disponían a entrar en el mundo deserotizado de la máquina y del arte no figurativo. Diáguilev, por supuesto, también erotizó el cuerpo masculino y golpeó a la gran renuncia masculina en su región vital; véase a Nijinski con sus colores brillantes, su sostén, su cuerpo maquillado y sus joyas.
El Ballet Ruso fue, a un tiempo, «ultranatural» (salvaje, indómito, apasionado, caótico, animal) y «ultraartificial» (fantástico, andrógino, enjoyado, decorativo, decadente). Fue calificado de bárbaro y de civilizado, de salvaje y de refinado, de inconexo y de disciplinado. Así, Vogue, en 1913, publicó lo siguiente:
La barbarie de estos bailarines rusos es joven, con la juventud del mundo […], pero la técnica de su arte es adiestrada y civilizada. Aquí, como en el caso de la música rusa, observamos el enorme y desaforado impulso refrenado y enjaezado por un sentido de la ley. El mensaje de este arte puede ser semiasiático; el método es más semieuropeo. El material puede ser bárbaro; la destreza, de ser algo, es supercivilizada[42].
Para el ancien régime, el espectáculo era demasiado desordenado, demasiado desaforado, demasiado sensual, liberaba demasiados anhelos ocultos dentro del fetiche. Era demasiado natural, en el sentido de «pasiones animales», o de impulsos libidinosos manifiestos. Para la modernidad, por otra parte, era demasiado artificial, demasiado decorativo, demasiado afectado (es decir, demasiado textualizado), demasiado extravagante[43].
Extravagancia, derroche, exceso: éste es el ámbito erótico-político del que se apropió Georges Bataille[44]. Bataille sostenía que toda «economía restringida» basada en la producción, la utilidad y el intercambio es ensombrecida por una «economía general», en la que el exceso o superávit se gasta o despilfarra libremente, sin esperanza de beneficio. Éste es el ámbito de lo sagrado y lo erótico, en cuya economía «el sacrificio humano, la construcción de un templo o el regalo de una joya no tienen menos importancia que la venta de grano». Bataille se basó en la costumbre del potlatch mantenida por los nativos de la costa noroccidental estadounidense, el gasto voluntario del excedente por parte de un jefe, en lugar de su uso para el intercambio o la inversión productiva, para crear un modelo de «economía general» que pudiera contrastarse con la «economía restringida» del capitalismo contemporáneo.
«El odio al gasto es la raison d’être y la justificación de la burguesía; es, al mismo tiempo, el principio de su horrible hipocresía.» Así, Bataille le daba la vuelta a Veblen. Como señala Allan Stoekl, «para Bataille, el “consumo conspicuo” no es un remanente pernicioso del feudalismo que deba ser sustituido por la utilidad total». Por el contrario, es una perversión del impulso de gastar, de derrochar y, en último término, de destruir[45]. Lo que Bataille celebraba es esta negatividad transgresora, no la negatividad dialéctica de Hegel y Marx. La revolución, para Bataille, era una forma de gasto desde abajo, liberar a las masas de las restricciones impuestas por la economía de intercambio, en una orgía de dépense.
Bataille proyectó una apasionada economía política sobre la teoría del erotismo anal. La mierda es la forma física del gasto y de la pérdida. El placer que produce la prodigalidad deriva del «placer de evacuar», por usar la expresión de Borneman, un placer que debe ser reprimido si se quiere inscribir en la psique los rasgos obsesivos necesarios para fomentar la frugalidad, la disciplina de trabajo y la acumulación[46]. El burgués ascético de Weber es un personaje de ese tipo, ahorrador más que despilfarrador, regular más que irregular, higiénico y preciso en lugar de delincuente y profuso. Desde este punto de vista, la renuncia al ornamento no sólo constituye una negación del exhibicionismo, sino, también, un rasgo de erotismo anal, una limpieza ordenada de lo superfluo y una aversión mezquina hacia lo excesivo y lo innecesario. Para Bataille, por el contrario, el derroche es un placer, una huida de la disciplina y la regulación propias de la economía del intercambio. Defiende las joyas: «Las joyas, como el excremento, son la materia maldita que fluye de una herida». Las joyas son, a un tiempo, materia baja, siempre preferible a los ideales elevados, y derroche brillante.
Bataille combinó la nostalgia por los excesos y la fastuosidad medievales con el optimismo acerca de la multitud revolucionaria[47]. Como señala Michèle Richman en su libro Reading Georges Bataille, «en nuestra propia cultura, la adolescencia manifiesta una dépense susceptible de interpretación psicoanalítica. Su prodigalidad “juvenil”, sin embargo, apenas intuye las consecuencias del éxtasis de dar en “un cierto estado orgiástico”»[48]. Pero, a través de Georges Bataille, quizá podamos percibir una relación entre el Ballet Ruso y el movimiento punk, entre el exceso radical de los últimos años del ancien régime y el de la cultura callejera posmoderna, con su propia escenografía de sumisión, exhibición osada y redistribución decorativa de la desnudez corporal.
De hecho, cuando el Ballet Ruso llegó a Londres, inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial, los alumnos de la escuela Slade que formaron el «grupo marcial» que sobresaltó Londres con un «sabbath de brujas del Fauvismo», los «terrores del Soho», eran entusiastas de Bakst y Fokine, al menos de acuerdo con Ezra Pound, quién escribió en su poema «Les Millwin» que
La turbulenta e indisciplinada hueste de estudiantes de arte –
la rigurosa diputación de «Slade» –
estaba ante ellos.
Con los brazos exaltados, con los antebrazos
cruzados en grandes X futuristas, los estudiantes de arte
se regocijaban, contemplaban los esplendores de Cleopatra[49].
La extravagancia del Ballet Ruso fue también, por supuesto, una premonición del camp. (No olvidemos que Erté trabajó como ayudante de Poiret en 1912-1914, y fue responsable de buena parte del «estilo minarete», incluido, por ejemplo, uno de los diseños de más éxito de Poiret, «Sorbete». Vio muchos de los ballets de Diáguilev, incluida la Scheherazade de París, y le fascinaba Rubinstein.)[50] En la década de 1960 se produjo la segunda revuelta contra la gran renuncia masculina, esta vez en el crepúsculo, no en la aurora, de la modernidad. Se recuperó, nuevamente, la moda oriental, con muchas de las mismas ambigüedades. Warhol parecía un Diáguilev de bajo cuño; Jagger desempeñaba, más o menos, el papel de Nijinski pastiche. En un nuevo despliegue de consumismo hedonista, mientras las antiguas industrias fabriles decaían, aparecieron, una vez más, la fascinación por la androginia, la vuelta de lo decorativo y lo ornamental, y la insistencia en el deseo femenino, celebrado o problematizado.
No deseo ni convertirme en un nuevo Veblen desencantado (como el primer Baudrillard, con sus interminables, amargas pero cómplices denuncias contra el fetichismo de la mercancía y contra el espectáculo)[51], ni adoptar la actitud de un iluso partidario de la posmodernidad, siguiendo los gestos surrealistas y disidentes de Bataille. La recuperación de lo decorativo y lo extravagante es sintomática del declive de la modernidad, pero no una alternativa ejemplar ni un antídoto. Fue la sombra sintomática de la modernidad desde el principio. El problema al final, sin embargo, es cómo encontrar modos de desenmarañar y desglosar la cascada de antinomias que constituyeron la identidad de la modernidad y cuyos hilos he ido siguiendo: funcional/decorativo, útil/derrochador, natural/artificial, máquina/cuerpo, masculino/femenino, Occidente/Oriente. Pero el desglose siempre tiene que empezar desde el lado de lo negativo, el Otro, lo suplementario: lo decorativo, lo derrochador, lo hedonista…, lo femenino, Oriente. (Se podría decir, desde la proyección más que desde la negación del deseo.) La naturaleza híbrida y contradictoria de este «otro» arte de nuestro siglo refleja las antinomias de la modernidad y, ocasionalmente, les produce fisuras y les saca astillas. Además de lo cocinado y lo crudo, existe también lo podrido.
En 1913, Paul Poiret dio un ciclo de conferencias en Estados Unidos. Parecía un déspota, decía, sólo porque sabía leer los deseos secretos de las mujeres que se consideraban a sí mismas esclavas. Tenía antenas que le permitían anticipar y leer las «intenciones secretas» de la propia moda. «No os hablo como amo, sino como un esclavo deseoso de adivinar vuestros pensamientos secretos.» La moda, como el inconsciente, «hace lo que quiere, sin importar qué. Incluso tiene, en todo momento, derecho a autocontradecirse y a tomar el bando opuesto a las decisiones que tomó el día anterior»[52]. En esta dialéctica de amo y esclavo (similar a la del analista y el analizado, como nos ha recordado Lacan), el amo es esclavo de los deseos del esclavo, porque puede leer ese deseo por sus indicaciones sintomáticas, y se ve, asimismo, atraído por su «influencia astral». Tomada al pie de la letra, la observación de Poiret es, simplemente, una forma de autojustificarse, asignando el poder al consumidor, y no al productor, en una economía de mercado. Pero, en un plano más profundo, nos recuerda que la fascinación perversa de un productor por los escenarios de Oriente puede corresponder, en grado significativo, al deseo de las mujeres de remodelar su propio cuerpo, de darle un nuevo significado. En último término, la escenografía que Poiret dio a la dialéctica hegeliana sólo puede superarse cuando la esclava sabe leer y escribir los signos de su propio deseo.
[1] La traducción de Mardrus la menciona Marcel Proust; la madre del narrador lamenta habérsela dado a su hijo. Cocteau también se vio influido. En 1906 sacó una revista poética de corta vida llamada Scheherazade, con una portada del ilustrador de Poiret, Iribe, que mostraba a una sultana desnuda.
[2] Claude Lepape y Thierry Defert, The Art of Georges Lepape – From the Ballets Russes to Vogue, Londres, Thames & Hudson, 1984.
[3] Véase la autobiografía de Poiret, My First Fifty Years, Londres, Gollancz, 1931. Entre el estilo Directorio y el oriental, Poiret lanzó la falda trabada. Posteriormente, organizó a un grupo de modelos con pantalones de odalisca que se mofaban de otras con faldas trabadas en el hipódromo y, después, escapaban tranquilamente. Es importante resaltar que, además de diseñar prendas de vestir, Poiret dominaba la decoración de interiores mediante su escuela de artes decorativas, Martine. El libro de Sara Bowman, A Fashion for Extravagance, Londres, Bell & Hyman, 1985, contiene fascinante material sobre Martine. Véase también el libro de Palmer White, Poiret, Londres, Studio Vista, 1973.
[4] Sobre la reforma del vestido, véase el libro de Stella Mary Newton, Health, Art and Reason, Londres, Murray, 1974. David Kunzle, Fashion and Fetishism, Totowa (Nueva Jersey), Rowan & Littlefield, 1982; y Valerie Steele, Fashion and Eroticism, Oxford, Oxford University Press, 1985, proporcionan suficiente información detallada sobre la moda del siglo XIX, especialmente sobre la función del corsé y de la apretura, como para que los lectores se hagan una idea de todas las cuestiones históricas, estéticas, éticas y psicopatológicas que se han convertido en temas de apasionada controversia especializada.
[5] Aunque el ballet recibe su nombre, el personaje de Scheherazade no aparece en él. En realidad, se basa en el relato inicial, en el que el rey Sahriyar descubre la infidelidad de su esposa y decide ejecutarla. A partir de entonces, Sahriyar ejecuta cada mañana a la mujer con la que ha dormido la noche anterior, para evitar la posibilidad de que se produzcan nuevas traiciones. Scheherazade encuentra la forma de evitar este drástico destino distrayendo a Sahriyar con un cuento diario durante 1.001 noches, tras lo cual es indultada.
[6] La influencia de Mijaíl Vrubel sobre Bakst fue particularmente importante. Vrubel realizó una serie de pinturas de la reina Tamara que, como Cleopatra, de acuerdo con la leyenda, mataba a todos los hombres con quienes se acostaba (una inversión de Las mil y una noches). Bakst diseñó posteriormente sobre este tema para Diáguilev un ballet al que, aparentemente, estimaba mucho.
[7] Alexandre Benois, Reminiscences of the Russian Ballet, Londres, Putnam, 1942. Se pueden encontrar otras reacciones a la actuación de Nijinski en la biografía escrita por Richard Buckle, Nijinsky, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1972.
[8] G. W. F. Hegel, Lectures on the Philosophy of History, Londres, Bell, 1900 [ed. cast.: Lecciones sobre filosofía de la historia universal, Madrid, Alianza, 1980].
[9] Georges Bataille, Visions of Excess, Manchester, Manchester University Press, 1985.
[10] Edward Said, Orientalism, Nueva York, Panteón, 1978 [ed. cast.: Orientalismo, El Escorial (Madrid), Ediciones Libertarias, 2002]. Perry Anderson, Lineages of the Absolutist State, Londres, Verso, 1974 [ed. cast.: El Estado absolutista, Madrid, Siglo XXI, 2002]. Anderson concluye su capítulo sobre «El “modo de producción asiático”» diciendo: «Únicamente en la noche de nuestra ignorancia adquieren el mismo color todas las formas extrañas». Said demuestra lo deliberada, interesada y continua que fue –y sigue siendo– la «ignorancia».
[11] Linda Nochlin, «The Imaginary Orient», Art in America 71 (mayo de 1983).
[12] Flaubert in Egypt, traducido y editado en inglés por Francis Steegmuller, Londres, Michael Haag, 1983.
[13] Agradezco a Olivier Richon que me hablara del libro de Alain Grosrichard, Structure du Sérail, París, Seuil, 1979 [ed. cast.: Estructura del harén, Barcelona, Petrel, 1981]. Véase, también, Olivier Richon, «Representation, the Despot and the Harem», en Francis Barker, Peter Hulme y Margaret Iversen (eds.), Europe and its Others, Colchester, University of Essex, 1985.
[14] Jon Halliday me dice que, en 1968, Jacques Lacan le deletreó por teléfono la dirección en la que podía encontrarlo en Roma, usando nombres de mujer para todas las letras (A de Antoinette, N de Nanette, etc.) hasta que llegó a la L: «Comme dans Lacan, n’est-ce-pas?», con un claro cambio de voz.
[15] Mijail Fokine, Memoirs of a Ballet Master, Boston, Little, 1961. Respecto al Botticelli fin-de-siècle, véase Francis Haskell, Rediscoveries in Art, Oxford, Phaidon, 1976. Todo comentario sobre el Decadentismo está en deuda, por supuesto, con el clásico de Mario Praz, The Romantic Agony, Londres, Oxford University Press, 1933 [ed. cast.: La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica, Barcelona, El Acantilado, 1999]. Veáse también Ian Fletcher (ed.), Decadence and the 1890s, Londres, Arnold, 1979.
[16] Citado en Charles Spencer, Leon Bakst, Londres, Academy, 1973, que incluye un capítulo dedicado a Ida Rubinstein.
[17] Cecil Beaton, The Glass of Fashion, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1954 [ed. cast.: El espejo de la moda, Barcelona, Parsifal, 1990]. La descripción hecha por Beaton se corrobora en las fotografías de Ida Rubinstein desnuda incluidas en la colección de Romaine Brooks, una de las cuales se reproduce en Meryle Secrest, Between Me and Life, Londres, MacDonald, 1976.
[18] Citado en diferentes versiones en Richard Buckle, Diaghilev, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1979 [ed. cast.: Diáguilev, Madrid, Siruela, 1991], y en Charles Spencer y Philip Dyer, The World of Diaghilev, Chicago, Regneru, 1974. He usado ambas versiones. Diáguilev recibió bien la Revolución de Febrero en Rusia. Estaba inaugurando una nueva temporada en París en mayo de 1917, con el Pájaro de fuego en el programa, y «decidió alterar la escena final de ese ballet para adaptarla al espíritu de los tiempos. En lugar de presentarlo con una corona y el cetro, como lo habían presentado hasta entonces, el zarevich recibiría en el futuro una capa de la libertad y una bandera roja […]. Su idea era que la bandera roja simbolizara la victoria de las fuerzas de la luz sobre las de la oscuridad, representadas por Kashchey. Todos pensamos que este gesto de Diáguilev estaba decididamente fuera de lugar, pero él se obstinó y no nos hizo caso», S. L. Grigoriev, en sus memorias de The Diaghilev Ballet, Londres, Constable, 1953. Después de recibir varias protestas, Diáguilev defendió públicamente su innovación, pero, posteriormente, hizo caso a los críticos y retiró la bandera ofensiva. No hizo comentario alguno sobre la posterior Revolución de Octubre, pero, en 1922, conoció a Maiakovski en Berlín y le ayudó a conseguir un visado para visitar París. Maiakovski, a su vez, animó a Diáguilev a volver a la Unión Soviética y, en una segunda visita a París, le escribió a Lunacharski pidiéndole que le ayudara a conseguir un visado para Diáguilev. Éste tenía intención de volver a Rusia, y sólo se echó atrás cuando las autoridades soviéticas se negaron a dar un visado de entrada y salida a su ayudante, Kochno. En 1927, Diáguilev produjo Le pas d’acier, de Prokofiev, que indignó a Benois: «apoteosis del régimen soviético. Le pas d’acier podría, fácilmente, tomarse por una de esas glorificaciones oficiales del industrialismo y del proletariado en las que se distingue la URSS. El cínico celo de los autores y del productor había llegado, de hecho, a transmitir el triunfo de los trabajadores con una expresión de burla ante la derrota de la burguesía». Al año siguiente, sólo unos meses antes de su muerte, Diáguilev conoció a Meyerhold y le sugirió realizar una temporada conjunta. Nouvel y otros protestaron por la colaboración con los bolcheviques, pero Diáguilev escribió a Lifar que «si uno siguiera su consejo, perfectamente podría irse directo al cementerio».
[19] Podemos ver en Perry Meisel y Walter Kendrick (eds.), Bloomsbury/Freud. The Letters of James and Alix Strachey, Londres, Chatto & Windus, 1986, que el psicoanálisis y el Ballet Ruso podían resultar fascinantes para las mismas personas. Bloomsbury estaba fuertemente influido por Poiret (a través de Omega) y Matisse, y, asimismo, por Diáguilev. Keynes llegó a casarse con una bailarina de la compañía de éste, Lydia Lopokova. En el contexto de este estudio, es tentador relacionar este matrimonio con las teorías keynesianas sobre la función del consumo, el gasto y el derroche en la economía.
[20] Todas las pronunciaciones de Matisse sobre el arte y sobre su propia obra están reunidas en Jack D. Flam, Matisse on Art, Nueva York, 1978.
[21] «Si se puede decir que la decoración es el espectro que persigue a la pintura moderna, entonces parte de la misión formal de éste es encontrar maneras de usar lo decorativo contra sí mismo»: Clement Greenberg, acerca de «Milton Avery», reimpreso en su libro Art and Culture, Boston (Mass.), Beacon Press, 1961.
[22] Ornamento y delito, de Adolf Loos, se publicó por primera vez en Viena en 1908. Herwarth Walden lo reimprimió en Der Sturm, en Berlín, en 1912, y fue traducido al francés, muy recortado, en Les Cahiers d’aujourd’hui, Brujas, Imprimerie Saint-Cathérine, 1913, y nuevamente en París, en L’Esprit nouveau de Le Corbusier, en 1920, «quizá su reimpresión más influyente», de acuerdo con Reyner Banham. Está disponible en inglés en Ulrich Conrads (ed.), Programmes and Manifestos on 20th-century Architecture, Londres, Lund Humphries, 1970 [ed. cast.: Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX, Barcelona, Lumen, 1973]. Además de influir sobre otros artistas, las ideas de Loos ayudaron a formar las de su amigo Ludwig Wittgenstein, como recuerdan Allan Janik y Stephen Toulmin en Wittgenstein’s Vienna, Nueva York, Simon & Schuster, 1973.
[23] Adolf Loos, «Ladies’ Fashion» [1898], reimpreso y traducido al inglés en Spoken into the Void, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1982 [ed. cast.: «La moda femenina», en Adolf Loos, Ornamento y delito y otros escritos, Barcelona, Gustavo Gili, 1980].
[24] Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class se publicó por primera vez en 1899 [ed. cast.: Teoría de la clase ociosa, diversas ediciones]. Fue el primer libro de Veblen, seguido entre otros por The Instinct of Workmanship, Nueva York, Macmillan, 1914, y The Engineers and the Price System, Nueva York, B. W. Huebsch, 1921. David Riesman, en su obra Thorstein Veblen, Nueva York, Scribner, 1953, explica que se convirtió en un «joven funcionalista» en la década de 1920 por influencia de Veblen. Theodor W. Adorno, Prisms, Londres, Spearman, 1967, contiene un brillante artículo sobre Veblen, en referencia a sus actitudes hacia las mujeres y el lujo, y sus raíces en el protestantismo radical [ed. cast.: Prismas: la crítica de la cultura y la sociedad, Barcelona, Ariel, 1962].
[25] El concepto de «gran renuncia masculina» deriva de J. C. Flügel, The Psychology of Clothes, Londres, AMS, 1930 [ed. cast.: Psicología del vestido, Barcelona, Lumen, 1972], cuyos contenidos se escribieron originalmente en forma de conversaciones para la BBC en 1928. El innovador estudio psicoanalítico de Flügel sigue siendo uno de los mejores libros teóricos sobre la vestimenta y la moda.