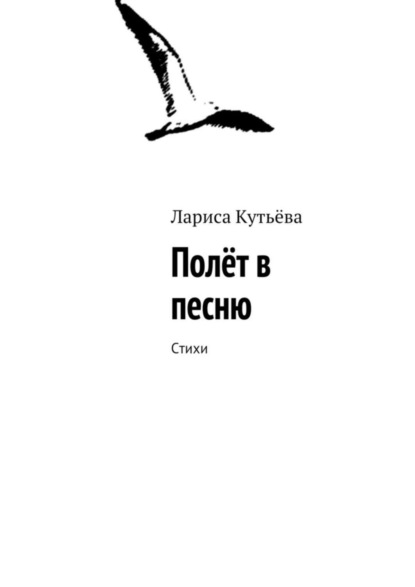- -
- 100%
- +
Era 1982, verano. Yo iba a cumplir 18 años, había leído a Leon Uris y creía que la epopeya del pueblo judío marcaba el paso de la humanidad. Por encima de los errantes y los exterminados estaban los supervivientes y los constructores, y por encima de todos ellos los justos resplandecían con una blancura renovada. Levantar un Estado comunitario sobre la tierra prometida me parecía el mejor de los destinos.
Israel utilizaba la sinagoga de la calle Avenir de Barcelona para las gestiones consulares. Había llamado a la puerta en el invierno de 1981, pero me dijeron que debía esperar un año porque los kibutz no aceptaban voluntarios menores de edad.
Israel, en aquel 1982, me permitió salir de la Barcelona posfranquista y meterme en una novela de aventuras utópicas.
Me asignaron Givat HaShloshá, un kibutz a las afueras de Petaj Tikva, en el centro de Israel. No sabía dónde estaba.
La misión de los kibutz me parecía de las más puras, un modo de vida honesto y equilibrado, donde la causa colectiva se fundía de modo natural con la aspiración individual. La propiedad privada y el dinero perdían gran parte de su sentido en aquellas comunidades de pioneros.
Los responsables de Givat HaShloshá me explicaron que el nombre era un homenaje a tres trabajadores judíos de Petaj Tikva que murieron torturados en 1916 en una cárcel otomana de Damasco acusados de espionaje a favor de los británicos.
No me explicaron que el kibutz se había levantado sobre los terrenos de Majdal Yaba, una ciudad árabe con tres mil años de historia. En el Antiguo Testamento aparece como Afek, un enclave amurallado que, como tantos otros en la región, cambió de manos muchas veces. Los israelitas se la arrebataron a los cananeos, pero la perdieron luego ante los filisteos. Los romanos la llamaron Antipatris, y los cruzados franceses, Mirabel. Los musulmanes la bautizaron como Torre de Nuestro Padre, Majdal Yaba.
El 10 de julio de 1948 la comunidad judía de Petaj Tikva, entonces una colonia de judíos ortodoxos fundada en 1878 con dinero del barón Edmond de Rothschild, atacaron Majdal Yaba. Los 1.500 habitantes fueron expulsados, víctimas de la nakba, la tragedia del pueblo palestino. Cientos de miles de árabes perdieron sus hogares aquel año ante el empuje del nuevo Estado de Israel.
Los palestinos –me dijeron entonces en Givat HaShloshá– no huyeron de los judíos sino de la guerra que los países árabes iniciaron contra Israel nada más declarada la independencia. La mayoría habían encontrado refugio en Jordania, “su nuevo país”.
La verdad es que entonces no me preocupaba el pueblo palestino. Me interesaba el Estado judío, las chicas del kibutz y las excursiones de fin de semana a Tel Aviv.
De domingo a viernes trabajábamos moviendo las tuberías de riego en los campos de algodón, pintando los depósitos de pienso en la granja de pollos o enganchando suelas de botas militares en la fábrica de calzado. Nos levantábamos antes del amanecer y no parábamos hasta el mediodía. Las tardes las pasábamos en la piscina, tendidos sobre el césped.
La hierba verde, regada con aspersor, simbolizaba la superioridad del orden sionista.
Muchos años después, en Tucson (Arizona), volví a comprobar la jerarquía racial que pueden marcan los céspedes. Allí simbolizaban el dominio angloestadounidense sobre el desierto y los indígenas latinoamericanos.
Los oprimidos suelen recorrer a pie los caminos más polvorientos y desérticos, sea en Sonora, el Sáhara o Judea. Sin duda, la vegetación cultivada del kibutz reforzaba nuestro convencimiento de que el ejército israelí, el que llevaba las botas que fabricábamos en Givat HaShloshá, tenía todo el derecho a invadir Líbano en nombre del progreso occidental.
La propaganda israelí explicaba que la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) tenía su cuartel general en Beirut y que era una organización terrorista, antisemita y antisionista. No había duda. Era un hecho que yo no disputaba porque entonces, a mi ignorancia sobre el pueblo árabe palestino, añadía otras dos igual de graves: que la etiqueta terrorista era una de las más aleatorias de la historia y que, en medio de una guerra, no hay más víctima que la población civil. La inocencia de los civiles atrapados en un conflicto no supe interpretarla bien hasta Isikveren.
Miramos al mundo como queremos que sea, no como es en realidad. Incluso los analistas más fríos no pueden evitarlo. Nuestro cerebro tiene un mecanismo que dificulta la comprensión de los puntos de vista que nos parecen contranaturales. Los reporteros que vemos el mundo en primer plano y nos enfrentamos a la tarea de escribir el primer borrador de la historia topamos constantemente con este muro. Creemos que podremos mejorar las cosas si denunciamos lo que no encaja en nuestra visión preconcebida de los acontecimientos. Es un error, pero, paradójicamente, también es una ilusión a la que no renunciamos porque a veces tenemos razón.
Durante más de treinta años he escrito cientos de notas desde lugares complejos, sitios donde lo que menos vale es la palabra hecha promesa política, porque las personas que se enfrentan a la nada, las que se exponen al vacío que va a tragarse sus vidas, empezando por sus propios cuerpos y acabando por las memorias que creían imperecederas, están muy cerca de la verdad.
La falta de futuro les lleva a actuar por instinto. Abandonan el tacticismo, que no es más que miedo, y prescinden de los matices, que entorpecen la clarividencia. No importa si pertenecen a un partido que es una escisión o un reagrupamiento, si el derecho les ampara o les condena, solo importa si están en paz con Dios y consigo mismos, si tienen un primo policía o un tío funcionario, si la familia ha tomado las decisiones estratégicas adecuadas para sobornar a los guardianes del toque de queda y del control de carreteras, así como a los centinelas fronterizos, último obstáculo que deberán superar para seguir adelante. No hay más, pero tampoco menos.
Este orden natural del presente empecé a comprenderlo escuchando las historias de los supervivientes de la Shoah en Givat HaShloshá. Eran ancianos con el tatuaje en la muñeca, europeos que nunca más volverían a huir. Israel llenaba su nada. Allí podían ser felices y dormir en paz.
El conflicto entre árabes y judíos es el más antiguo y violento de la historia contemporánea. Reposa sobre la Shoah, el exterminio sistemático de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Las barbaries del siglo XX aún lastran nuestro presente europeo, y nadie puede predecir si algún día las superaremos, no solo como ciudadanos de Europa, sino como individuos.
Igual que hay una física cuántica, también debe existir una historia cuántica. Si las partículas del mundo más pequeño se comportan de manera diferente a las del mundo más grande, nuestra historia íntima también debe regirse por leyes peculiares, diferentes a las que sustentan la gran historia de la humanidad.
Newton descubrió las leyes de la física grande, y al entender por qué caen las manzanas del árbol pudimos enviar al hombre a la Luna. Los grandes guerreros de la humanidad nos mostraron los fundamentos de la fuerza, y aún hoy la violencia pesa más que la diplomacia.
Las leyes de la historia grande no se comportan del mismo modo en la historia pequeña de nuestras neuropatías. Los físicos aprenden a medir el mundo microscópico de las partículas subatómicas, y la frontera del hombre ya no está en la Luna.
Los periodistas, los escritores, los historiadores, los antropólogos y psicólogos, y con ellos todos los artistas, en la búsqueda activa de los principios que nos hacen vivir, intentan lo mismo, y así amplían los límites interiores del ser humano, lo hacen más comprensivo y sofisticado.
¿Cómo ven el futuro los palestinos, y con ellos los pueblos que se sienten víctimas de la historia? El futuro para ellos, lamentablemente, no es más que el espacio donde resolver las injusticias del pasado.
La dinámica de los objetos históricos, especialmente de los más atroces, como el Holocausto, supera con mucha facilidad la resistencia del perdón y el olvido. Las generaciones posteriores quedan atrapadas en un bucle de dolor, venganza y resistencia que no pueden controlar. Están a merced de sus recuerdos y de las personas que los atizan por todo tipo de motivos políticos, religiosos, económicos y militares.
Más que vivir en el orden que proporciona el Estado de derecho, estas personas, y entre ellas hay muchas privilegiadas del sistema liberal, viven en un caos emocional, que se nutre de nostalgia, mitomanía, heroísmo y revolución.
El 11 de septiembre del 2001 este caos intentó tragarse a decenas de millones de familias en Estados Unidos, incluida la mía.
Osama Bin Laden, heredero de un clan saudí muy rico e influyente, dirigía desde Afganistán una organización terrorista que pretendía dominar el mundo islámico. Había atacado las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, así como un destructor de la Armada americana frente a las costas de Adén, y anhelaba desde hacía décadas un ataque como el del 11-S.
Yo vivía entonces en un suburbio de Washington. Casa con jardín, la puerta siempre abierta, los árboles de treinta metros, las barbacoas a punto, los vecinos discretos y solidarios. La capital del imperio no podía protegernos de la violencia callejera, pero se suponía que sí podía hacerlo de los enemigos del mundo exterior, los que vivían al otro lado de ese foso, entonces todavía más imaginario que real, que separa a los unos de los otros.
Nosotros éramos los unos, y Bin Laden quería convertirnos en los otros. Quería expulsar a los soldados estadounidenses de los países musulmanes, acabar con el dominio del cristianismo sobre el islam, derrotar a las dictaduras árabes prooccidentales y restablecer la umma, la comunidad de creyentes que ideó Mahoma en el siglo VII.
La causa palestina era la principal motivación que tenía para intentar revertir el flujo de la historia. Un pueblo sin Estado, sometido a la ocupación militar israelí con la ayuda de Estados Unidos, simbolizaba todo el mal que el cristianismo y el judaísmo habían causado a los pueblos islámicos.
Bin Laden creía que, atacando el territorio estadounidense como ningún otro país había hecho a lo largo de la historia, conseguiría el cierre de las bases del Pentágono en los países árabes. Estaba convencido de que los estadounidenses, enfrentados al horror del 11-S, saldrían a la calle, como hicieron al final de la guerra de Vietnam, para exigir a su gobierno la retirada militar de los territorios islámicos. Las dictaduras corruptas y vasallas de Estados Unidos perderían entonces a su principal aliado, y Al Qaeda podría combatirlas desde dentro con plenas garantías de éxito.
El 11 de septiembre del 2001 era un martes. Los niños habían ido al colegio y los padres al trabajo. El sistema funcionaba como siempre, con las puertas abiertas y el optimismo a flor de piel. Wall Street se disponía a vivir otra jornada de intenso mercadeo financiero sin saber que un fanático en Kabul había encontrado la manera de pervertir el sistema de ganancias.
Los comandos suicidas secuestraron cuatro aviones comerciales. Estrellaron dos contra las Torres Gemelas en Nueva York y uno contra el Pentágono, a las afueras de Washington. El cuarto lo más probable es que hubiera hecho blanco en el Capitolio pero se vino abajo en una zona rural de Pensilvania. Aquellas aeronaves transformadas en misiles causaron casi 3.000 muertos.
Bin Laden expuso la profunda soledad del poder estadounidense, su gran vulnerabilidad ante los desafíos más radicales. El presidente George W. Bush, volando en el Air Force One sobre el espacio aéreo continental sin encontrar una forma segura para aterrizar en la base área de Andrews y alcanzar la Casa Blanca, indicaba el gran éxito que había tenido Al Qaeda.
Estados Unidos había sufrido un segundo Pearl Harbor, unos atentados que equivalían a una declaración de guerra.
Durante todo el día, la población estadounidense, sobre todo en Washington y Nueva York, estuvo expuesta a la misma nada que aflige a los desposeídos.
Bin Laden contaba con este fuerte impacto emocional. Pensaba que los estadounidenses se rebelarían contra el gobierno que no había sido capaz de protegerlos. Pensaba que el individualismo, la defensa de la propiedad privada, las mismas fuerzas del capitalismo, forzarían un cambio radical en la política exterior y que Estados Unidos se replegaría sobre sí mismo.
El pueblo estadounidense, sin embargo, cerró filas con su presidente y secundó el llamamiento a las armas. Había sucedido lo mismo después del ataque japonés a la flota del Pacífico en la base hawaiana de Pearl Harbor la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. Si Estados Unidos entró entonces en la Segunda Guerra Mundial, ahora iba a hacerlo en una “guerra contra el terror”. El contraataque diezmó a Al Qaeda y aplastó al régimen talibán que lo había acogido en Afganistán.
Han pasado veinte años desde el inicio de esta guerra contra la insurgencia yihadista, el último gran error estratégico de Estados Unidos en el siglo XX, aunque formalmente en el XXI, causante de uno de los grandes desequilibrios en la trama que sostiene a las naciones.
Destruir es más fácil que construir. Lo vemos en un partido de fútbol, en un Parlamento y en todo el universo, donde la destrucción es irreversible. A la fuerza que tienen los sistemas para comportarse de la forma más probable los físicos la llaman entropía. Es, además, una fuerza expansiva. Un gas siempre ocupará todo el espacio en un recipiente cerrado y un tren sin frenos en una pendiente siempre irá más deprisa. La entropía no es reversible. El gas no se contraerá sin más y el tren no se detendrá por sí mismo.
Hay una entropía en la historia y, al igual que sucede en la física, marca la dirección y la intensidad del tiempo. Los astrofísicos creen que el universo seguirá expandiéndose hasta que agote la entropía que lo mueve. En ese momento, la parálisis es muy probable que provoque su extinción. No habrá vuelta atrás. No somos Dios. No sabemos darle cuerda al reloj de la existencia.
Cuando un jarrón de cristal cae al suelo y se rompe no puede volver a componerse solo. Aunque metamos los trozos en una bolsa y la agitemos, no lograremos que se recomponga porque eso supondría, de algún modo, volver atrás.
Del mismo modo que no hay retorno, no hay satisfacción plena por las heridas sufridas.
El líder humillado buscará satisfacción en el campo de batalla. Enviará a sus ejércitos a conquistar la tierra que ha de darle la inmortalidad y morirá sin ver el alcance de la destrucción surgida de su error, del tremendo error de creerse que la historia está para ser construida. La historia no se hace, se vive. La historia somos nosotros, los buenos y los malos. No hay hecho histórico que no nazca de la cabeza y el corazón de un hombre. Es nuestra voluntad o la falta de ella la que acciona el movimiento de la historia, la que determina el progreso, la gran ambigüedad que encierra cada paso adelante.
Siglos de zarismo y estalinismo no han llevado a la armada de Vladímir Putin hasta los bosques, las ciudades y los campos de cereales de Ucrania. Ha sido su ambición de querer estar en la historia, para él épica y gloriosa, de una Rusia inventada, soñada, idealizada y, por tanto, irreal, ajena a la verdad.
Putin está en una historia ilusoria, como estuvieron los caudillos megalómanos. Está en ella comiendo tierra, devorando vidas, sin asumir la responsabilidad de sus decisiones porque esto es algo que solo pueden hacer las personas capaces de ser antes de estar, y los autócratas como él no son, solo están, no pisan los campos, sobrevuelan quimeras, se atrincheran en palacios, edificios inexpugnables, castillos kafkianos en los que nunca podremos entrar. Desde allí ordenan, mandan y liquidan, eliminan al adversario, modifican las fronteras, se acomodan en la historia, como si la historia fuera un sofá, un trono, una cama imperial, un mausoleo como el de Lenin en la plaza Roja de Moscú.
Así se fraguan las derrotas de los sátrapas ilusos y el sufrimiento de los súbditos inocentes.
Ucrania no devolverá nada a Rusia. Puede que un día remoto le diera la luz, pero ahora ya no tiene nada más que darle. La historia no es un objeto que pueda cambiar de manos. Nadie puede inventarla ni adueñarse de ella. Putin puede aplastar ciudades y conquistar el territorio, pero la victoria, la victoria que la historia certifica, es otra cosa y está fuera de su alcance.
George W. Bush también pensaba en la eternidad cuando invadió Afganistán a finales del 2001. Buscaba venganza, la venganza del humillado por los yihadistas del 11-S, una humillación muy parecida a la que ha llevado a Putin a la guerra de Ucrania, pero se encontró con la derrota del prepotente, del invasor ilusionado con su mundo y su historia, su tecnología y su moral, convencido, engañado, cegado por una superioridad irreal.
Veinte años de guerra en Afganistán, la más larga a la que se ha enfrentado Estados Unidos, le sirvieron para aniquilar Al Qaeda, pero no para impedir que su lugar lo ocupara el Estado Islámico. Incluso la derrota del califato en Irak y Siria no impidieron que el terrorismo islámico fuera y siga siendo la mayor amenaza a la que se enfrentan muchas sociedades en todo el mundo.
No hay victoria posible para el que no puede conquistar las mentes de sus enemigos. Por eso las guerras territoriales, las que se libran hoy siguiendo el patrón de siempre, solo pueden acabar en derrotas.
Las guerras nos rodean. Incluso las que no lo son y, por no serlo, podemos ganar. Las amenazas a las que nos enfrentamos, por ejemplo, son tan grandes que hablamos de ellas como si fueran guerras. Nuestros líderes aparecen en televisión para decirnos que estamos en guerra contra la crisis climática, contra la pandemia, contra los nacionalpopulismos y las autocracias, cuando en realidad estamos ante amenazas, retos sin duda enormes, generacionales, que exigen una acción global. Pero exceptuando el calentamiento de la Tierra, que no tiene precedentes, el resto son peligros antiguos, que la humanidad ha aprendido a superar.
El hombre sabe convivir con las guerras, los virus y las sequías. Camina y se adapta. Esta es una de sus grandes habilidades, y así ha sido desde que se puso en pie. Pero, al mismo tiempo, este hombre contemporáneo vive subyugado por los popes de la política y la religión, chamanes que agravan las plagas para predicar la resignación. Los oráculos insisten en que debemos resignarnos aunque esto suponga mantener el statu quo que alimenta la injusticia. Aseguran que es por nuestro bien. Hablan de la estabilidad. Intentan convencernos de que es primordial, que los cambios son más efectivos si son graduales y consensuados.
Claro que luego nos meten en la cabeza todo lo contrario. Nos llaman a filas, nos movilizan y sacrifican en el altar de los valores abyectos y las ideas abstractas.
Es entonces cuando el hombre sensato y desesperado pierde la paciencia. Deja de escuchar las historias antiguas y de creer en las mitologías. Reafirma su fe en la ciencia y la tecnología. Comprende que el freno a la evolución siempre lo han puesto el poder, la voluntad política, la codicia del sometimiento. Al comprender, este hombre liberado se hace el sordo, desoye las órdenes y las advertencias de las autoridades, se transforma en un fanático y en un revolucionario de su propia revolución, coloca su vida en el alambre y ahí la deja, a merced de las fuerzas que determinan el destino.
El 17 de diciembre del 2010, a las once y media de la mañana, una hora después de que la policía volviera a confiscarle el carro de verduras con el que se mal ganaba la vida, Mohamed Buazizi se prendió fuego frente al Gobierno Civil de Sidi Buzid, una ciudad pobre e inhóspita de 40.000 habitantes en el centro de Túnez. Había llegado al final. Sin dinero suficiente para sobornar a los agentes, alimentar a su familia y pagar deudas, este hombre de 26 años había perdido la dignidad, su último refugio.
Poco después de su sacrificio, mientras agonizaba en la cama del hospital municipal con quemaduras en un 90% del cuerpo, decenas de personas se concentraron frente a la misma sede oficial, ahora con la verja y las ventanas cerradas, para lanzar las primeras consignas contra la dictadura de Ben Ali. Entre ellos, según se ve en el vídeo que Ali Buazizi, primo de Mohamed, grabó con su móvil, destaca un joven que gritaba: “Alá es el más grande”.
El régimen de Ben Ali, uno de los más firmes aliados de Europa y Estados Unidos, había convertido su presidencia en una cleptocracia y a Túnez en un estado policial. Disponía de 160.000 agentes para una población de diez millones y medio de personas. Decenas de miles de activistas por la democracia y los derechos humanos habían sufrido detenciones arbitrarias, torturas y encarcelamientos prolongados.
Mohamed Buazizi falleció el 4 de enero. Unos días después, en una calle del centro de Túnez, frente a las líneas policiales que disparaban gases lacrimógenos y pelotas de goma, los estudiantes se jugaban la vida. Los francotiradores, apostados en las azoteas, tiraban a matar. Antes de empezar a correr, uno de ellos me dijo exultante que Buazizi lo había liberado. “Me ha liberado –gritó para que pudiera oírle bien–. Ahora sé que no volveré a tener miedo”.
No era esta la intención de Buazizi. Se prendió fuego para liberarse a sí mismo, porque una mujer policía lo había humillado, no porque quisiera hundir una dictadura o llevar a los islamistas al poder, como acabó sucediendo.
Sin embargo, son los seguidores los que transforman a un desgraciado en un líder, los que convierten una protesta local en una revolución internacional.
Unas semanas después de la caída de Ben Ali, el presidente israelí, Shimon Peres, reflexionando sobre el alcance de los levantamientos populares en casi todos los países del Norte de África y Oriente Medio, me dijo en su residencia de Jerusalén que “el gran problema del mundo árabe es la necesidad y el odio. El resto es política. Las revoluciones han aliviado el odio porque han aportado libertad, pero aún no han solucionado el desayuno de nadie”.
Buazizi abrió una página en blanco para los que nunca habían podido hablar, y cinco años después de su muerte, en la avenida principal del centro de Sidi Buzid rebautizada con su nombre, junto a un monumento vandalizado que representa el carro de verduras, los jóvenes lo maldecían con la voz recuperada.
“Si un día no trabajo, no como. La revolución no ha cambiado esto”, reconocía un vendedor de frutas y verduras, tan joven y desesperado como lo estuvo Buazizi. “Maldito Buazizi –decía otro–. Él puede estar en el paraíso, pero yo no tengo trabajo ni vida”.
El primer mártir de las primaveras árabes, el héroe a su pesar, se había convertido en un traidor. Su madre y sus hermanas tuvieron que dejar Sidi Buzid, acosadas por los vecinos y los insultos en las redes sociales, que las acusaban de haberse salvado a expensas de todos los demás. Es verdad que pocos días antes de huir a Arabia Saudí, Ben Ali las indemnizó, y Canadá acabó acogiéndolas, pero también es cierto, como me explicó su primo Alí en la casa familiar, que “el martirio de Mohamed unió a los árabes”.
Durante unos meses, los jóvenes tunecinos y con ellos los de gran parte del mundo árabe, unieron sus miedos, se reconocieron en sus frustraciones y arriesgaron sus vidas para vencer a la tiranía. Lo consiguieron sin ayuda de nadie. Ningún país occidental les tendió la mano, no tenían líderes ni más capacidad organizativa que las redes sociales.
La espontaneidad de la protesta fue su gran ventaja táctica y, aunque cantaron victoria, su lema, la consigna de tantos alzamientos populares en países a priori muy dispares, sigue siendo hoy una aspiración: “Libertad, trabajo y justicia social”.
Los alzamientos populares del 2011 fracasaron. Ninguno con más desgracia que el de Siria. Medio millón de muertos y diez años de guerra no han bastado para derrocar a Bashar el Asad, uno de los dirigentes más sanguinarios del mundo.
La violencia y el radicalismo del islamismo político convencieron a muchos árabes de que la democracia no es para ellos, y volvieron a besar los pies del general, del monarca, del sumo sacerdote que les niega el cielo pero no el pan.