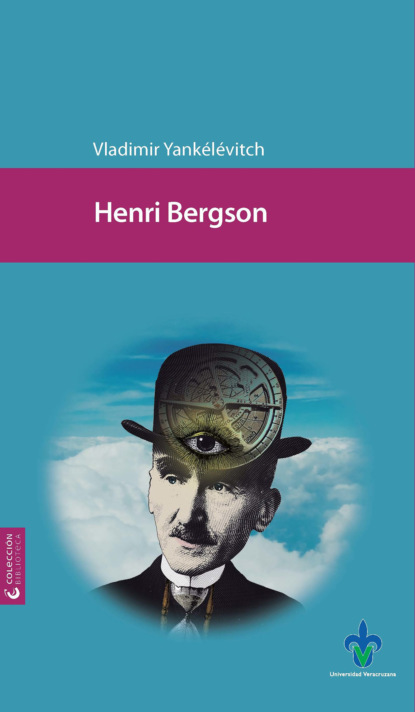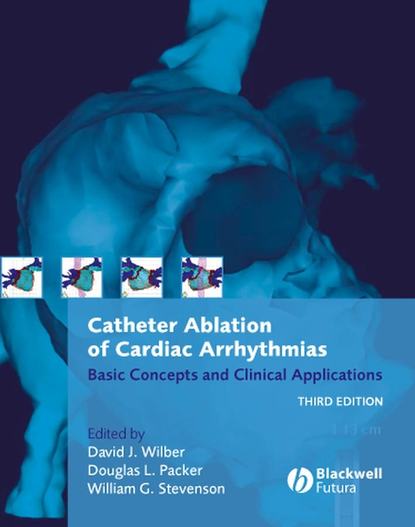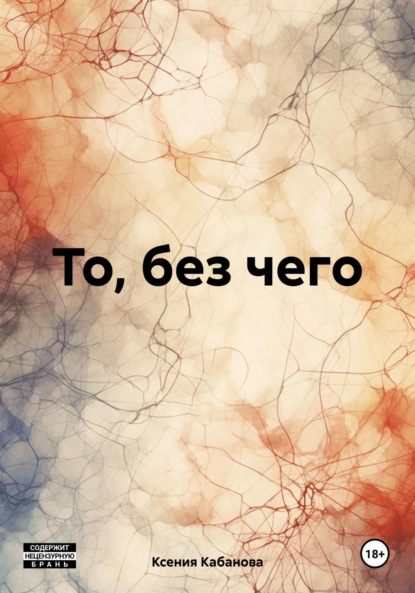- -
- 100%
- +
Devenir
Por tanto, si consultamos un pensamiento “no prevenido” y totalmente presente a sí, si expulsamos a los ídolos de la distancia que interceptan nuestra mirada y nos alejan de nosotros mismos, he aquí el descubrimiento que haremos. El hombre es un no sé qué de casi inexistente y de equívoco que no está solamente en el devenir, sino que él mismo es un devenir encarnado, que es por completo duración, que es una temporalidad ambulante. Ni es ni no es: por tanto deviene... Οὐκ ἔστιὐ, dice Aristóteles del tiempo,77 ἤμὸλις καὶ ἀμυδρῶς... Τὸ μὲν γἀρ αὐτοῦ γέγονε καὶ οὐκ ἒστι τό δὲ μέλλει καὶ οὒπω ὲοτίν. No es lo que es, y es lo que no es, ya no es y no es todavía, pues lo mismo deviene siempre otro por estados de conciencia que se encadenan conforme a un devenir ininterrumpido, sin relación con el número. Para designar a este encadenamiento, Bergson se vale de la palabra organización, que permitirá comprender mejor ahora el análisis que hemos hecho de las totalidades orgánicas. En primer lugar, “la organización” supera la alternativa del Mismo y del Otro. Son falsos problemas las aporías relativas al Uno y al Plural, que discuten el Filebo y el Parménides. Bergson ya no se sorprenderá de que el Uno pueda ser múltiple y de que varios puedan ser uno;78 la vida se divierte con contradicciones que son la desesperación de la inteligencia. El devenir, mezcla de ser y de no-ser, ¿acaso no excluye al principio del tercero excluido? Es que, al ordenarse en la duración vivida, la vida ya no tiene que optar entre lo uno y lo múltiple, entre lo idéntico sin matices y la alteridad sin coherencia: Bergson no da la razón a ninguno de estos dos contrarios, como no da la razón ni a la causalidad ni a la finalidad unilaterales. Para ella no hay dilemas insolubles. Ya lo señalaba Schelling: la vida es mil veces más ingeniosa que la filosofía dogmática, que tropieza con el principio de disyunción y se deja descuartizar entre los extremos. En primer lugar, la vida no tiene que escoger, precisamente porque dura. Los cuerpos materiales que no envejecen, sino que subsisten en la intemporal yuxtaposición de sus partes, seguirán siendo eternamente homogéneos o eternamente múltiples, según que adopten la forma de la unidad o la de la pluralidad. Esto no tiene remedio. ¿Pero qué impide que la misma conciencia sea una hoy y varias mañana? El tiempo no tolera los predicados definitivos; presta, pero no da nunca: mancipio nulli…, omnibus usu. Pero si el tiempo anula de buen grado sus propios dones, es también el gran curador: es el que cicatriza las heridas, lubrica, fluidifica y apacigua las contradicciones dolorosas, diluye los conflictos insolubles, pone en la unidad brutal la sonriente variedad. Los contradictorios, incapaces de coexistir uno eodemque tempore pueden por lo menos sucederse. Uno primero y el otro después: tal es la trampa de futurición que hace imposible la contemporaneidad del todavía no, del ahora y del ya no: ¡había que pensarlo! La absurda contradicción, que es un mal, cede su lugar a la negación escandalosa, que es un mal menor. La sutileza inagotable, el ingenio de las soluciones temporales desconciertan a la inteligencia, porque la inteligencia no está hecha para comprender lo sucesivo y se encierra de buen grado en el impasse de los incomponibles, de los incompatibles y de los inconciliables. ¿No sabemos, sin embargo, que la personalidad evoluciona, por divergencia e irradiación,79 desplegando poco a poco una pluralidad de tendencias primitivamente comprimidas en la unidad de nuestro carácter virtual? La imagen del haz se halla por doquier en Bergson. Y como la persona, por entero, se complica en tendencias múltiples, así cada tendencia, considerada aparte, en el interior de la persona prolifera en emociones variadas que enjambran, a su vez, a lo largo de nuestra vida, una multitud de sufrimientos cada vez más particulares. La evolución, en general, no es sino este pasaje continuo de lo uno a lo múltiple, este florecimiento progresivo de una identidad que madura hasta convertirse en pluralidad. Pero, al mismo tiempo que la unidad estalla en tendencias particulares, estas últimas se reabsorben, a su vez, mediante un movimiento inverso y proporcional; la pluralidad cicatriza, valga la expresión, a medida que se va dislocando la unidad. De tal manera, la conciencia nos ofrece en todos los momentos de su devenir el espectáculo de una identidad rica y variada, como dice Schopenhauer, de una concordia discors en la cual ni lo uno ni lo múltiple abstractos pueden prevalecer con superioridad definitiva. La idea criticista de la síntesis recobra un sentido admirablemente claro, nuevo y espiritual. La unidad del espíritu es una unidad “coral”, como la unidad “conciliar” de la Sobonorst, según Serge Troubetskoi, S. Frank y el eslavofilismo ruso;80 es decir, reposa en la exaltación de las singularidades y no en su nivelación; no reina en el desierto de las multiplicidades concertantes, pues es victoria perpetua sobre la alteridad, y no identidad solitaria. Por tanto, el tiempo no es simplemente la ausencia de contradicción; es más bien la contradicción vencida y perpetuamente resuelta; mejor todavía: es esta resolución misma, considerada bajo su aspecto transitivo. De ahí el espesor, la plenitud concreta y la animación del devenir: la unidad nunca acaba de meter en razón a las originalidades recalcitrantes, porque no se puede sofocar fácilmente la protesta de lo múltiple.
Por otra parte, la duración supera la antinomia de lo continuo y de lo discontinuo, como supera la antinomia de lo uno y de lo múltiple, como la metafísica de Jean Wahl se coloca más allá de la antítesis. Cierto es que nuestro tiempo vivido, como el espacio del pintor Eugene Carrière, es la continuidad misma; pero esta continuidad no excluye –qué digo–, supone necesariamente la heterogeneidad fundamental de los estados que organiza entre sí. Y, recíprocamente, el espacio homogéneo se presta, por su propia homogeneidad, a las discontinuidades más tajantes. Ahí tenemos a la segunda paradoja del devenir. En el espacio desnudo no se encuentran esas articulaciones naturales, esas grandes divisiones orgánicas que delimitan, desde dentro y desde fuera, a los individuos de un grupo, a las partes de un cuerpo vivo, a los sentimientos de una conciencia. El espacio desnudo es el reino de la uniformidad, la χώρα desértica, sobre la cual podremos practicar tales particiones arbitrarias, tales fragmentaciones ficticias, cuya utilidad nos habrán revelado las exigencias de la acción. Este espacio desnudo no manifiesta, por sí mismo, ninguna preferencia por determinadas clases de divisiones con exclusión de las demás. Ante esta indiferencia, no tenemos más que expander la extensión material conforme a nuestras necesidades; la partimos en pedazos a los que llamamos cosas, cuerpos, fenómenos. A esto se llama la división. ¿Acaso Plotino y Damascio no hablaban ya de un μερισμός?81 La duración, por el contrario, es heterogénea, pero no fraccionable. La división es una operación artificial que la inteligencia practica sobre sus propias obras, y que el espacio puede soportar precisamente porque el espacio es tregua, abstracción de la inteligencia. Pero nuestra duración posee ya sus divisiones objetivas, y no soporta indiferentemente cualquier género de análisis. Por tanto, la duración es fundamentalmente heterogénea. Pero como nuestras burdas particiones no hacen mella en ella, decimos que es “continua”, expresando con ello que el análisis utilitario que la hace presa en el espacio resbala a lo largo del tiempo sin encontrar la menor fisura. En realidad, esta continuidad significa solamente esto: que el devenir no tolera una discontinuidad cualquiera. No significa de ninguna manera que el devenir se esfumine en la bruma o excluya toda suerte de variedad; la continuidad no es el flujo, ni la indiferenciación, y el tiempo es más indivisible que indiviso. Dicho de otra manera, no podemos cortar conforme a nuestra fantasía, aunque presintamos naturales y profundas distinciones. Lo continuo, en este sentido, es discontinuidad al infinito… es sobre todo este aspecto de disyunción y de determinación el que se manifiesta, a plena luz, en el bergsoniano de Albert Bazaillas82 o en el pluralismo de un James o de un Renouvier. Por lo demás, la unilateralidad pluralista parece ser mucho más bergsoniana que la otra, y, si hubiera que escoger, preferiríamos quedarnos, como James, con las “variedades de la experiencia”. Como dice Schelling, vacilando entre “heterusia” y “tautusia” o, quizá, entre politeísmo y monoteísmo: mejor lo demasiado que lo demasiado poco. Pero no hay que escoger, porque la vida no se encierra en dilemas escolares. De hecho, el pluralismo significa solamente que lo dado rebasa por todas partes a lo explicado y que la experiencia de la duración es una experiencia dramática. En el fondo, la “explicación” es siempre monista, y las particiones de que se vale representan simplemente la comedia de la pluralidad. Sabemos que no hay nada serio allá debajo, porque nuestras particiones son nuestra propia obra y si las practicamos es porque nos resultan cómodas. Ahora bien, estamos muy tranquilos, bien seguros de recuperar nuestra cara unidad, porque las particiones la suponen en vez de excluirla. Sustituimos la diversidad y la heterogeneidad de las cualidades por cortes convencionales que no comprometen gravemente la uniformidad del sistema. De tal modo, el espacio matemático parece fundamentalmente homogéneo, precisamente porque se ofrece a no importa qué discontinuidad. Llegamos hasta el final de la partición para que lo múltiple se destruya a sí mismo.
La partición regresa a la unidad, pero es porque, en el fondo, nunca ha salido de ella; porque su “plural” no es un verdadero plural; por el contrario, la heterogeneidad cualitativa del tiempo envuelve a la unidad en el momento mismo en que la contradice más violentamente, de modo semejante a como los opuestos coinciden en la experiencia mística. He ahí el misterio que debemos ahora aclarar. La unidad del devenir es resultado de una crisis aguda, de la que sale empapada y enriquecida. Bergson, al estudiar el esfuerzo intelectual, nos muestra luminosamente cómo esta unidad dinámica se opone a la unidad de una dialéctica modelada conforme al espacio.83 En la dialéctica horizontal o visual no hay más que una imagen, pero es representativa de objetos diferentes; en la dialéctica vertical o penetrante hay, por el contrario, una infinidad de imágenes para un mismo objeto. Esto quiere decir, creo yo, que en el primer caso hay progreso discontinuo a través de un mundo homogéneo, y veremos cómo la negación de la Nada explica, en Bergson, la negación de esta discontinuidad. A la inversa, en el segundo caso, son los universos atravesados los que por naturaleza son heterogéneos: sólo los liga la continuidad de esfuerzo mediante el cual pasamos del uno al otro. La unidad, en el primer caso, es sustancial y morfológica,84 por así decirlo, y es funcional en el segundo: porque no tiende aquí ya por principio a la identidad rígida de una forma, sino a la orientación de una cierta potencia y a la perpetuidad de un tema melódico, algo semejante a aquella voz interior cuyo canto inmaterial Robert Schumann experimentaba a veces la necesidad de anotar en sus hojas de piano, y que parece confiar a una “tercera mano” la armonía invisible oculta bajo las armonías visibles. En un sentido, es la diversidad la que sería más bien la ley de la dialéctica horizontal, y la unidad superficial del medio que adopta acusa más brutalmente todavía la pluralidad fundamental de su materia. Por una ironía singular, la unidad chata que no quería tomar en cuenta a lo múltiple permanecerá eternamente desgarrada, tal como se nos manifestó ya como eternamente solitaria; el tiempo, que es el único que podría coser sus heridas, ya no está allí; todas nuestras divisiones son mortales para él, porque todas son definitivas, incurables. Pero la diversidad cualitativa que descubrimos en la raíz de la conciencia se resuelve inmediatamente en la circulación de la duración. Y lo mismo ocurre con las tonalidades musicales: los universos tonales se dirigen a nuestra emoción como otros tantos mundos irreductibles; sólo el milagro de las modulaciones realiza la compenetración de estos universos incomunicables y la continuidad de esa voz interior que oía Florestan. Las discontinuidades se funden, sin perderse, en la profundidad de la dinámica modulante que las atraviesa. La densa cantinela, tendida de un extremo al otro del Capriccio de las Pièces brèves de Gabriel Fauré, ¿no es un ejemplo admirable de esta continuidad multicolor? La modulación implica, pues, como el esfuerzo por comprender, la intuición de un determinado espesor de originalidades por franquear. Por lo demás, sólo esta circulación espiritual puede resolver una diversidad tan profunda, pues sólo la vida puede ir más allá del conflicto de las contradicciones; y si la inteligencia mecánica opera en un mundo de homogeneidad es porque, como dispone solamente de la identidad estática, sería incapaz de superar tantas originalidades surgientes. Bergson hubiese aplicado de buen grado, a la mutación, el concepto del salto cualitativo, mediante el cual Kierkegaard85 explica el instante del pecado. La especificidad de las cualidades hace resistencia a la uniformidad de la cantidad.
Pues la cualidad no se deja. Hemos visto anteriormente que todo estado de conciencia entregado a sí mismo tiende a redondearse, a organizarse en universo completo. Todo sentimiento es un mundo aparte, vivido para sí,86 y en el que me encuentro presente por entero en cualquier grado. Hay tanta diferencia entre dos emociones como entre el silencio y el sonido, entre la oscuridad y la luz o entre dos tonalidades musicales. Sol menor es en Anton Dvorak un universo original al que el músico hace la confidencia de sus más preciosas emociones. Liszt, naturaleza magnánima y pródiga de sí misma, piensa espontáneamente en los tonos más sostenidos y triunfales. Mi mayor, fa sostenido mayor, nada es demasiado rico para esta generosa sensibilidad. Mi menor es el reino otoñal y melancólico de Tchaikovski, y los juegos de Serge Prokofiev se desenvuelven sobre todo en la blanca e inocente luz del do. Fauré, Albéniz, Janacek manifiestan por los tonos bemolizados una predilección constante; estos tonos tienen en Gabriel Fauré valores y potencias muy diferentes, y uno no puede representárselos como intercambiables. De tal modo, cada estado de la sensibilidad se expresa por sí mismo en una tonalidad única en su género, e independiente de todas las demás: tal es, sin duda, la función del re bemol mayor en Fauré; en rigor, son otros tantos absolutos entre los cuales no existe ninguna equivalencia, ninguna paridad concebible. Esto es lo que prueba la psicofísica de Fechner,87 puesto que nos muestra a la sensación variando a saltos cuando la excitación acrece por un crescendo gradual y continuo. Entre dos cantidades, el mecanicismo puede intercalar indefinidamente las transiciones: es un método de esta clase el que nos propone Descartes en la doceava de las Regulae ad directionem ingenii, cuando interpreta con ayuda de figuras geométricas las diferencias de color; ne aliquod novum ens einutiliter admittamus. Pero ¿qué término medio podrá vincular jamás a un dolor con una alegría? Sin embargo, la duración hace este milagro. De ahí que una conciencia verdaderamente contemporánea de su duración no esté afectada, como el discurso, por la fatalidad de la mediación. Los intermediarios que prolongan el discurso no son sino retardo, rodeo y causa de lentitud: existen solamente con vistas al fin del que son los medios y el espíritu saltaría por encima de ellos si pudiese. Por el contrario, cada uno de los momentos del devenir tiene su valor y su dignidad propios; cada uno es para sí mismo fin y medio. Hay sucesión, pero no discurso: aquí a veces es necesario “esperar”, pues ciertos fines son privilegiados; pero esta espera está siempre llena de interés, es fecunda en acontecimientos y en sorpresas apasionantes. Cada instante de nuestra historia interior es inmensamente rico en imprevistos. Más que nadie, Gontcharov ha sabido penetrar este drama infinitesimal donde se ve bullir a los detalles, surtir a las novedades y asociarse a los contrarios.
Más adelante veremos la importancia que el bergsonismo concede a la discontinuidad, así en la relación del alma con el cuerpo como en la relación de las especies biológicas. Y es que la exaltación de la pluralidad rinde honores al devenir que triunfa y le otorga un premio singular. El mecanicismo devalúa esta pluralidad y se da una duración hueca al superponer a los cambios una escala numérica que hace a nuestros sentimientos graduables y mensurables. Al devenir invariablemente positivo, actual siempre de la conciencia, sucede un tiempo mensurable y fantasmagórico del que puede decirse con razón, como hace el Timeo, que es una imagen móvil de la eternidad (αἰωνος εἰκών κινητή) o, como dice Joseph de Maistre,88 que es “algo forzado, que no pide sino terminar”. Y, de tal manera, nosotros perderíamos quizás toda esperanza de atenuar la oposición de Bergson a la filosofía griega. El tiempo que vilipendian Platón, Aristóteles y Plotino es, en general, o bien el discurso gramatical o bien el tiempo astronómico; en los dos casos, en suma, un tiempo numérico, κατ᾽ ἀριθμὸν κυκλούμενος.89 Ahora bien, ese tiempo es un retardo, un rodeo, un algo negativo del que prescindiría de buen grado el espíritu, si fuese más perfecto; expresa simplemente lo que no hemos podido. Por tanto, podemos decir con razón, y Bergson sin duda no lo negaría, que un tiempo semejante hace violencia a nuestra verdadera naturaleza, en el sentido de que la intuición, en toda su pureza, querría alcanzar lo real inmediatamente, y no al término de un fatigoso paseo a través de los silogismos. Esa es una limitación, una debilidad, un déficit. Y esperamos firmemente, como el ángel del Apocalipsis, que llegará el día en que ese tiempo ya no será. “Οτι χρόνος ουκ ἔσται ἔτι”.90 Pero la condenación de este tiempo insípido no prejuzga nada del tiempo verdadero, o, para decirlo mejor,91 de la duración, que es la experiencia de la continuación. Por el contrario, hay muchas oportunidades de que la “eternidad”, así definida en oposición al tiempo de los λογισμοί, y la duración purificada por Bergson de toda ficción aritmética resulten estar emparentadas. Nos hallamos aquí en la culminación de la densidad espiritual; el espíritu, en vez de retrasarse sin cesar respecto de un fin lejano, en vez de errar como un ausente entre ideas provisionales y subalternas, se halla continuamente en el meollo de su propio esfuerzo, en el mismísimo centro de los problemas. Para pasar de esta eternidad viva al tiempo de la gramática no hay que añadir, sino que es preciso reducir: ausentarse de sí y esparcirse por los conceptos. Tal es, quizá, el sentido verdadero de aquel “eterno ahora” de que habla la metafísica: en todo momento nos sentimos presentes a nosotros mismos, rodeados de certidumbres y de cosas esenciales.92 El bergsonismo es el tiempo recobrado.
La diversidad es insoportable para nuestra inteligencia matemática. En efecto, la esencia de la medida no consiste tanto en clasificar, ordenar y comparar magnitudes como en hacer comparables a las cosas, al cuantificarlas. La medida uniforma lo dado y desprende el elemento simple común a la universalidad de las cosas, el elemento numérico. Por tanto, más que separar la medida asimila, y ahí mismo donde mantiene alejados a los términos extremos, como en la diferencia entre el máximo y el mínimo, la distancia implica aún una paridad esencial que hace posible la medida. Lo que liga a lo más grande y lo más pequeño es que ambos son cantidades: son, como los ἐναντία de Aristóteles, los términos alejados en el interior del mismo género; pero la oposición más extrema no podría subsistir sino entre magnitudes comparables. Allí donde no hay más ni menos, lo igual está dado virtualmente, o bien no hay gradaciones posibles. El número es, justamente, el término medio común a los objetos que no se pueden comparar directamente, y las ciencias de la medida, como el silogismo, consisten por completo en las mediaciones cada vez más sabias que nos permiten asimilar estas disparidades. Ahora bien, los cambios cualitativos excluyen la igualdad virtual; entre los estados sucesivos que atraviesa un sujeto no hay nada común, salvo el movimiento continuo que nos lleva del uno al otro. La unidad, que es sustancial y trascendente en los acrecimientos y en las disminuciones, puesto que provienen de un término medio sobrentendido del que las magnitudes participan más o menos, y al que se llama con razón la “unidad”, se torna, en las alteraciones, inmanente y dinámico: no hay que buscarla ya fuera de los estados transformados, sino que caracteriza al aspecto mismo de la transformación. Las fases sucesivas del devenir no se dejan numerar a lo largo de una escala rectilínea; proponen a los agrimensores del espíritu una suerte de fantasía profunda que volveremos a encontrar, más tarde, en la indisciplina de los recuerdos puros en el seno del sueño; en los caprichos singulares de la evolución filogenética. Las contradicciones se tornan tan imprevistas que ninguna mediación extrínseca podrá encontrar, para agrandarla, la menor comunidad. Es necesario ahora que los momentos sucesivos se ordenen entre sí y consientan en pactar superando todas sus repugnancias mutuas. A esta hazaña se le llama duración. La duración no es una cosa aparte: no es sino la continuación espontánea de esas disonancias que se organizan a sí mismas y se resuelven al infinito. La homogeneidad brutal de los acrecimientos y de las disminuciones, como no debe nada al movimiento conforme al cual se ordenan las cantidades, deja al desnudo, en cierta manera, a la discontinuidad fundamental de los seres comparados. La asimilación cuantitativa es clara, chata y sin matices. Desmenuza y nivela todo conjunto: disfraza los hechos espirituales de “sensaciones transformadas”, o de “choques nerviosos” y, finalmente, se descubre incapaz de explicar la afinidad mágica que atrae las unas hacia las otras. En vano el atomismo reduce “a la unidad” la variedad regocijante del devenir: nuestros estados de conciencia, sometidos al análisis reductor del asociacionismo, terminarán por asemejarse desde fuera; pero esta semejanza es tan unilateral como superficial, puesto que ha sido necesario, para encontrarla, empobrecer los hechos espirituales, quitándoles todas sus singularidades y no conservando más que una propiedad muy general y abstracta. Por el contrario, la duración acepta, en primer lugar, las originalidades inconciliables de nuestros sentimientos y de nuestros estados de alma, sus cambios súbitos desconcertantes, sus pretensiones contradictorias. La unidad supondrá pues, aquí, no una asimilación parcial sino un consentimiento total. Como todo nos dividía, todo nos reunirá. De tal modo, en la duración se realiza constantemente aquella fusión de los contrarios de que hablan los místicos y la cual experimentamos, precisa y total, en el encadenamiento fantástico de nuestras emociones.
El descubrimiento y la exploración del devenir suponen un trabajo crítico que da origen, en el Essai, a las primeras antítesis del bergsonismo. El devenir es lo que queda cuando yo he separado a mi persona íntima de ese yo oficial que usurpa la dignidad, cuando he sido devenido, como dice Plotino, interior a mí mismo, των μεναλλων εξω εμαυ του δ'εἴσυ.93 El espíritu de soliloquio y de recogimiento, que fue el del Fedon, de San Agustín y de Lavelle cobra de pronto, en Bergson, una forma crítica. Todo el esfuerzo de Bergson94 tiende a disociar los conceptos bastardos –número, velocidad, simultaneidad–, que son el resultado de una usurpación: pues el espacio usurpa terreno al tiempo, como la línea recorrida al movimiento, el punto al instante, la cantidad a la cualidad y, por último, la necesidad física al esfuerzo libre. El espacio-tiempo, la “cuarta dimensión” de los relativistas, descansa en un equívoco de esta naturaleza, al igual que los logaritmos de Fechner, que mezclan la sensación con la excitación, el hecho mental con su causa y enredan las competencias. Ahí tenemos un verdadero fenómeno de endósmosis moral –pues esta es la expresión de que nos valemos– y, por así decirlo, un cambio de sustancia entre el tiempo y el espacio. El temporalismo bergsoniano expulsa todos estos monstruos. El tiempo debe pensarse aparte y primariamente, y no debe reducirse a otra cosa: los simbolismos, los mitos de simetría son rechazados. Bergson denuncia sobre todo la contaminación del espíritu por la exterioridad: es un kantismo invertido. Pero no por ello descuida la reacción de la cualidad sobre la cantidad: pues los conceptos híbridos del asociacionismo nacen de una usurpación bilateral y recíproca. Así pues, el bergsonismo del Essai es ante todo una afirmación dualista, un rehusarse a aceptar las componendas de la ciencia y los medios insuficientes de la práctica. Hay dos tiempos y dos yos. También Henri Bremond distingue Animus y Anima oponiendo al “yo” de las anécdotas y de los hechos diversos la “aguzada punta o centro o cima del alma”,95 que es nuestra esencia mística. Inclusive, hay dos memorias. En un sentido, la memoria es la duración como continuación de cambio; expresa que no hay duración, sino una conciencia capaz de prolongar su pasado en su presente. Pero hay otra memoria o, mejor dicho, es la misma, considerada después del hecho: no es sino la supervivencia de un pasado cumplido; permanece exterior a las cosas que conserva y Bergson la opone al “juicio”,96 en términos que nos recuerdan a Montaigne. Es menos “continuación” que “retención”, y se limita a velar celosamente sobre tradiciones cuyo sentido ha perdido, sobre un pasado inerte que abrevia y desfigura. En cierta ocasión,97 Bergson incluso afirma que tiempo y espacio son dos términos contradictorios; la Évolution créatrice dirá: dos movimientos inversos. De estos dos tiempos, de estos dos yos, sólo uno es verdadero, pues el otro no es sino contrafigura del primero, que es el único que goza del privilegio de la vitalidad. O, más exactamente todavía, el tiempo matemático no es un tiempo falsificado más que en la medida en que pretende desempeñar el papel del tiempo verdadero; la ciencia estática, que sería verdad respecto de los hechos realizados, se torna mentirosa cuando pretende legislar también sobre los hechos que se están realizando, sobre el presente que se halla a punto de cumplirse. En una palabra, lo que es falso e irreal es la “amalgama”, es la intrusión del espacio y del lenguaje en un dominio en el que ya no son competentes, pues la verdad está en la disociación de las competencias. Por tanto, Bergson distingue aquí lo verdadero de lo falso un poco a la manera como Berkeley explica las ilusiones de la óptica: todo es verdadero, percibido para sí, y nuestros sentidos abandonados a sí mismos no nos engañan nunca; el error comienza en el punto exacto en que el espíritu, seguro de sus recuerdos y de sus prejuicios, interpreta lo dado puro: el error nace con la asociación y, por consiguiente, con la relación. Y de igual manera, la falsa óptica del espacio-tiempo, el continuum cuadridimensional no-euclidiano tienen por origen una asociación indebida que el espíritu establece entre dos datos igualmente reales. Pues hay un espacio real98 y que no es menos verdadero que la duración real. El Essai no nos dice nada más, y habrá que esperar a Matière et mémoire para obtener algunas explicaciones precisas acerca de la intuición pura, cuyo objeto puede ser este espacio real y que es la materia misma.