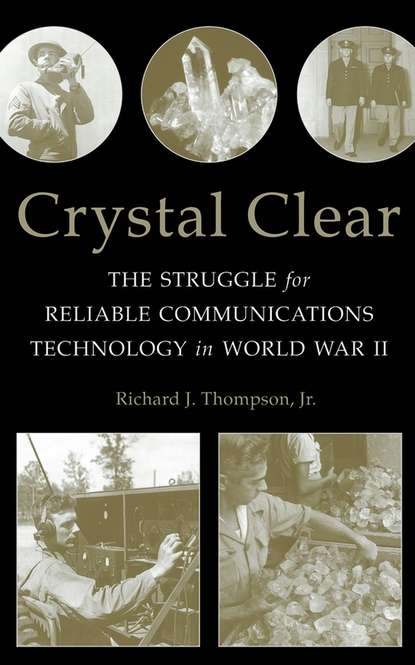Аннотация
Cuando planteamos la investigación sobre la escritura histórica y sobre el cambio en el régimen de historicidad1 en el siglo XIX en Colombia,2 es tamos enfrentando los dilemas que en torno al pasado, a la memoria y a sus representaciones afronta nuestra sociedad. A menudo ronda la pregunta sobre la utilidad del conocimiento histórico en una época en la que la inmediatez es la medida de profundidad que rige el conocimiento y en la que el pasado, a menudo, es considerado un lastre que hay que deshechar.3 No obstante, el conocimiento histórico sigue proveyéndonos de mecanismos para analizar las dinámicas y vertiginosas transformaciones de la sociedad, y más aún, para explorar posibles alternativas para encarar el porvenir.
<br/>
Pero ¿de qué modo el estudio sobre pequeños libros olvidados de Historia, cuando aún hacía parte de la retórica, puede plantearnos explicaciones acerca del presente? La respuesta sería de muchas y variadas formas. Esos libros, ya olvidados en los anaqueles dedicados a las antiguallas, fueron una vía de construcción y representación del pasado, fueron el medio por el cual cobraron forma los consensos sobre los hechos que habrían de signar el «ser colombiano» y la pertenencia a una entidad con un pasado concebido como punto de convergencia de la vida comunitaria y política.