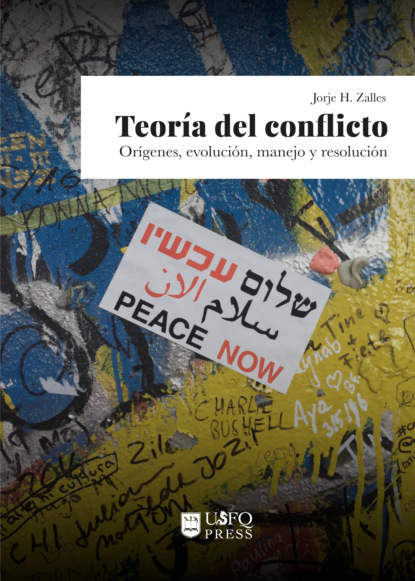- -
- 100%
- +
Es imposible predecir cuántos de esos cientos de miles de conflictos escalarán. Eso depende de muchos factores individuales y sociales, como veremos en breve, pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que en el curso ordinario de nuestras vidas experimentaremos al menos unos cuantos miles de conflictos escalados, y que en el momento de su vida en que se encuentre al leer este libro, usted ya ha experimentado, como mínimo, unos cuantos miles.
De manera que no le estamos introduciendo a una experiencia nueva, que sería el caso si, por ejemplo, le estuviésemos llevando a su primer paseo en un submarino nuclear. Lo que intentaremos hacer es colocar la conocida experiencia del conflicto escalado en una nueva perspectiva, ojalá más útil, que le ayudará a comprenderlo mejor y, a base de los temas que abordaremos en la Segunda Parte, manejarlo mejor.
La premisa más básica de este libro es que una mejor comprensión de la dinámica del conflicto, de su escalamiento, y de la tendencia de este último a volverse irreversible, que son fenómenos tan comunes y tan frecuentemente problemáticos en nuestras vidas, puede contribuir de manera significativa a mayores éxitos en su manejo y su resolución.
¿Qué involucra el escalamiento?
Como ya comenzó usted a apreciar cuando recordaba una o más experiencias recientes con conflictos escalados, el escalamiento involucra una serie de dinámicas complejas, incluidos varios estados sicológicos y cambios en estos. Para poderle brindar una comprensión teórica del escalamiento, debemos ayudarle a conocer esos estados sicológicos, así como tres conceptos que probablemente sean nuevos para Usted: tácticas contenciosas, transformaciones, y modelos de escalamiento.
Las condiciones sicológicas del escalamiento
La condición sicológica que más evidentemente da fuerza a procesos de escalamiento es la ira, que la sicóloga Carol Tavris describe como “la emoción poco comprendida”.1
La ira es una respuesta neurofisiológica muy básica a una frustración o a una amenaza percibida que está frecuentemente (aunque no siempre) conectada con la agresión. En el estado actual de nuestra comprensión de lo que realmente ocurre cuando nos enojamos, podemos decir que hay al menos dos procesos de por medio, que tienen lugar en diferentes partes del cerebro.
De un lado, el sistema límbico, que es una de las partes más primitivas del cerebro, responde a la aparente amenaza haciendo que éste segregue una familia de sustancias químicas llamadas catecolaminas, que son irritantes del sistema neural, como la ortiga lo es de la piel o los condimentos muy fuertes lo son del sistema digestivo.
Del otro lado, las funciones “más altas” o más complejas, que operan en la neocorteza superior del cerebro, analizan el evento que ha provocado esa respuesta, que en sicología se describe usualmente como el estímulo, e intenta determinar si uno está frente a “un amigo o un enemigo”, para informar la resolución del clásico dilema de si “enfrentar o huir”.
Cuando la respuesta neural primaria y no diferenciada del sistema límbico se junta con un juicio con mayor contenido analítico, que nos dice que, en efecto, estamos siendo amenazados, o que se está bloqueando la satisfacción de nuestras necesidades o nuestros deseos, con frecuencia desarrollamos ese conjunto de estados emocionales o afectivos que llamamos ira.
La ira tiene efectos físicos que incluyen un incremento del pulso, sudor en las manos, tensión nerviosa perceptible, cambios en las expresiones faciales y una frecuente tendencia a elevar el tono de la voz. La ira también influye en nuestras actitudes, induciéndonos a una mayor voluntad de actuar de manera agresiva contra la persona que provocó esa reacción, que es especialmente relevante en el escalamiento del conflicto.
Otro estado afectivo que con frecuencia está involucrado en el escalamiento de los conflictos es el temor. En el capítulo 2 ya se exploró cómo influye el temor en la adopción de una estrategia contenciosa: podemos temer los posibles daños que pudiera causarnos la otra parte, incluidos dolores, físicos o emocionales, u otros tipos de privación (por ejemplo, la pérdida del empleo o una mala nota en clase).
Según lo han demostrado varias investigaciones, una de las cosas que la mayoría de personas más temen es la pérdida de su buena imagen, sea de fuerza, de habilidad o de bondad,2 que también exploramos brevemente en el capítulo 2. La percepción de una amenaza contra nuestra buena imagen, es decir, el temor a pérdida de imagen es en consecuencia una de las fuerzas más poderosas que operan en el escalamiento de conflictos.
El temor provoca algunas reacciones físicas diferentes de las que provoca la ira, incluidas una inyección interna de adrenalina que provoca mayor fuerza física, y una excitación de todo el sistema neural que explica por qué se nos “paran los pelos” (literalmente), y explica también un efecto muy interesante en la circulación de la sangre. ¿Ha visto alguna vez a una persona que “casi se muere del susto”? Si la ha visto, entonces seguramente se fijó que estaba terriblemente pálida. ¿Sabe usted por qué? La respuesta es que el sistema límbico, la porción más primitiva del cerebro humano, responde a una potencial amenaza enviando una porción sustancial de todo el torrente sanguíneo a los pies, para mejorar la capacidad de huida de la persona. La próxima vez que vea a una persona que está más pálida que una hoja de papel, recuerde que, aunque tal vez ni lo sepa, su cerebro la ha preparado para que pueda huir rápidamente. En general, los efectos del temor en nuestras actitudes y nuestro comportamiento tienden a ser similares a los de la ira: también incluyen una mayor voluntad de comportarnos de manera hostil y agresiva, y de castigar a quienes nos han asustado.
Otra realidad sicológica que está involucrada de manera importante en el escalamiento es la voluntad de culpar al otro. Algunos investigadores han constatado que la intensidad de la ira hacia la otra parte puede aumentar de manera significativa cuando se cree que la otra persona actuó con premeditación, estaba consciente de los daños que podría causar, o violó normas aceptadas de comportamiento.3 Cualquiera de estas creencias constituye una base convincente para culpar a la otra persona, tanto por la existencia en sí del conflicto como por su escalamiento, y proporciona incentivos para castigar al otro y para justificar o racionalizar el propio comportamiento contencioso y agresivo, que ayuda al mantenimiento de una buena autoimagen. Como puede verse, las condiciones sicológicas más prevalecientes en el escalamiento del conflicto tienden a reforzarse mutuamente: el temor y un sentido de amenaza pueden reforzar a la ira con gran facilidad; echarle la culpa al otro puede reforzar la ira, el temor y la protección de la propia imagen; y así, sucesivamente.
La agresión y la agresividad
Con mucha frecuencia, la ira, el temor, la defensa de la propia imagen y la tendencia a culpar a la otra parte, que alimentan el escalamiento, también inducen a una o más de las partes a comportarse de manera agresiva. La agresión y la agresividad, que es la tendencia a frecuentes episodios de comportamiento agresivo en diferentes circunstancias, merecen una breve exploración en su propio derecho.
Muchos de los pensadores más influyentes de la tradición intelectual de Occidente, incluidos San Agustín, Macchiavello, Hobbes, Marx, y el fundador de la sicología moderna, Sigmund Freud, han sostenido que nosotros los humanos somos agresivos por impulso natural. Freud sostuvo que hay cuatro impulsos humanos naturales: el hambre, la sed, el impulso sexual y la agresión.4 La esencia de un impulso es que su satisfacción es necesaria, y que su no satisfacción conlleva consecuencias negativas que, en el extremo, amenazan la supervivencia del individuo y de su especie.
Esta noción nunca fue universalmente aceptada, pero recibió su más firme desafío en 1939, cuando cinco sicólogos de la Universidad de Yale, Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears propusieron una radicalmente nueva teoría de la agresión, que la entiende como una respuesta a la frustración de las necesidades y aspiraciones.5 Es muy claro el contraste entre esta nueva teoría y la anterior: la antigua teoría entiende a la agresión como un impulso natural que necesariamente debe ser satisfecho; la nueva teoría la entiende, en términos exactamente opuestos, como una respuesta, también natural, pero respuesta a estímulos limitantes externos, que nunca tendría lugar en ausencia de dichos estímulos.
Se esgrimen argumentos razonablemente persuasivos de un lado y del otro de este debate. Aquellos para quienes resulta más convincente la teoría del ‘‘impulso innato” sustentan su creencia señalando la facilidad y frecuencia con la cual casi todos nosotros, para no decir todos, nos ponemos agresivos en algún momento. El principal argumento del otro lado es que, si la agresión fuese, en efecto, un impulso innato que necesita ser satisfecho, entonces cada uno de nosotros tendría que cometer un acto de agresión de tiempo en tiempo, de igual manera que necesitamos comer alimentos o beber líquidos cada cierto tiempo.
Probablemente sea válido afirmar que en este caso, como en el de muchos otros temas, no es posible llegar a una conclusión que esté más allá de duda razonable. No importa cuál de las teorías nos parezca más convincente, no podemos probar su validez. En tal virtud, resulta tal vez más importante, especialmente en el contexto de la teoría del conflicto y su resolución, explorar las implicaciones de creer lo uno o lo otro.
La idea de que la agresión y la agresividad son parte de nuestra naturaleza innata y esencial tiende a dar pábulo a i) la creencia de que son inevitables, y que nada se puede hacer para evitar los propios actos individuales o grupales de agresión, y ii) la creencia de que una persona o un grupo que comete un acto de agresión no es, en último caso, moralmente responsable por las consecuencias que pudieran derivarse. Ambas creencias subyacen afirmaciones como “no lo pude evitar,” o “¿Qué esperabas? Soy solo humano”, detrás de las cuales quienes cometen actos de agresión se escudan con frecuencia ante pedidos de que controlen su agresividad o que asuman la responsabilidad por ella.
Al contrario, la idea de que la agresión y la agresividad son reacciones que pueden ser controladas tiende a respaldar: i) la creencia de que hay mucho que podemos hacer para aprender a evitar o a mitigar nuestras actitudes y nuestros comportamientos agresivos, y ii) la creencia de que sí debemos asumir la responsabilidad moral por los daños a otras personas que pudiesen causar nuestros actos de agresión.
La manera en que Usted comprenda el escalamiento y sus causas será sustancialmente influenciado por el juicio de valor al que llegue sobre esta muy importante cuestión de si los seres humanos cometemos actos de agresión por un impulso innato o, al contrario, si estos constituyen una respuesta a estímulos externos que puede ser traída bajo un creciente control consciente a base de la reflexión y del esfuerzo.
Muchos investigadores que han dedicado sus vidas al estudio de la violencia han llegado a la conclusión de que ésta constituye un claro potencial, pero no una necesidad en la naturaleza humana. Preocupados porque este consenso científico no está adecuadamente diseminado o comprendido, 20 de los más destacados expertos en las ciencias biológicas y sociales, emitieron la Declaración de Sevilla en 1986,6 que recibió el posterior respaldo de la American Psychological Association y de la American Anthropological Association, y fue adoptada por el Consejo Económico y Social de la ONU, UNESCO, en 1989. El siguiente es el texto completo de dicha declaración:
En el convencimiento de que es nuestra responsabilidad referirnos, desde nuestras respectivas disciplinas particulares, a las actividades más peligrosas y destructivas de nuestra especie, que son la violencia y la guerra; con el reconocimiento de que la ciencia es un producto cultural humano que no puede ser definitivo ni totalmente incluyente; y con agradecido reconocimiento por el apoyo recibido de las autoridades de Sevilla y de los representantes de UNESCO en España; nosotros, los académicos que suscribimos, provenientes de todas partes del mundo y de varios campos científicos relevantes, nos hemos reunido y hemos llegado a la siguiente Declaración sobre la Violencia. En ella, desafiamos varios de los descubrimientos supuestamente biológicos que han sido utilizados, aun al interior de algunas de nuestras disciplinas, para justificar la violencia y la guerra. Porque esos supuestos descubrimientos han contribuido a generar un ambiente de pesimismo en nuestros tiempos, planteamos que el abierto y meditado rechazo de esos conceptos errados puede contribuir de manera significativa al Año Internacional de la Paz.
El uso inapropiado de teorías o de datos científicos para justificar la violencia y la guerra no es algo nuevo; se ha hecho desde el advenimiento de la ciencia moderna. Por ejemplo, la teoría de la evolución ha sido utilizada para justificar no solo la guerra, sino también el genocidio, el colonialismo y la supresión de los débiles.
Fijamos nuestra posición a base de cinco proposiciones. Estamos conscientes de que hay muchos otros temas en relación con la violencia y la guerra que podrían ser provechosamente enfocados desde el punto de vista de nuestras disciplinas, pero nos restringimos acá a lo que consideramos ser un importante primer paso.
“La guerra es producto de la cultura. La guerra es biológicamente posible, pero no es inevitable”.
Es científicamente incorrecto decir que hemos heredado una tendencia a hacer la guerra de nuestros ancestros animales. Aunque luchar es un comportamiento muy común entre especies animales, se han reportado solo unos pocos casos, entre las especies actualmente vivientes, de luchas destructivas al interior de una misma especie, y ninguno de esos casos involucra el uso de herramientas diseñadas para ser usadas como armas. La normal alimentación de una especie con base en la depredación de otra no puede ser considerada el equivalente de la violencia al interior de una misma especie. La guerra es un fenómeno peculiarmente humano y no ocurre entre otros animales.
El hecho que la guerra ha cambiado tan radicalmente a través del tiempo indica que es un producto cultural. Su conexión biológica es principalmente a través del lenguaje, que hace posible la coordinación de los grupos, la transmisión de la tecnología y el uso de herramientas. La guerra es biológicamente posible, pero no es inevitable, como lo evidencia la variación de su ocurrencia y naturaleza en el tiempo y en el espacio. Existen culturas en las que no han ocurrido guerras desde hace varios siglos, y existen otras que han participado en guerras, a veces con frecuencia, y otras que no lo han hecho.
Es científicamente incorrecto decir que la guerra o cualquier otra manifestación de la violencia está genéticamente programada en nuestra naturaleza humana. Aunque es cierto que los genes están involucrados en todo tipo de función del sistema nervioso, proporcionan un potencial de desarrollo que solo puede ser actualizado en conjunción con el ambiente ecológico y social. Aunque los individuos varían en su predisposición a que les afecten sus experiencias, es la interacción entre su herencia genética y las condiciones de crianza y desarrollo que determina sus personalidades. Salvo raros casos patológicos, los genes no producen individuos necesariamente predispuestos a la violencia. Tampoco determinan lo opuesto. Siendo los genes copartícipes en el establecimiento de nuestras capacidades de comportamiento, no determinan los desenlaces por sí solos.
Es científicamente incorrecto decir que en el transcurso de la evolución humana ha ocurrido una selección a favor de comportamientos agresivos por sobre otros tipos de comportamientos. En toda especie que ha sido bien estudiada, el estatus al interior del grupo se logra a base de la habilidad para cooperar y para desempeñar funciones sociales relevantes para la estructura de ese grupo. La ‘dominación’ involucra enlaces y afiliaciones sociales; no es simplemente función de la posesión y el uso de un poder físico superior, aunque sí involucra comportamientos agresivos. En los casos en que se ha instituido una selección genética a favor de la agresión en ciertos animales, por medios artificiales, ha resultado rápidamente en la producción de individuos híperagresivos; esto indica que la agresión no fue seleccionada en niveles máximos bajo condiciones normales.
Cuando tales animales híperagresivos, creados en contextos experimentales, están presentes en un grupo, perturban el orden social o son expulsados del grupo. La violencia no está ni en nuestro legado evolutivo ni en nuestros genes.
Es científicamente incorrecto decir que los humanos tenemos un ‘cerebro violento’. Aunque sí tenemos los mecanismos neurales para actuar de manera violenta, estos no son activados automáticamente por estímulos internos o externos. Como los primates superiores, y a diferencia de otros animales, nuestros procesos neurales superiores filtran tales estímulos antes de que podamos actuar con base en ellos. Cómo actuamos es moldeado por cómo hemos sido condicionados y socializados. No existe nada en nuestra neurofisiología que nos impulse a reaccionar con violencia.
Es científicamente incorrecto decir que la guerra es causada por ‘instintos’ o por cualquier motivación única. El desarrollo de la guerra moderna ha sido un largo viaje desde el dominio de factores emocionales y motivacionales llamados ‘instintos’ hacia el dominio de factores cognitivos. La guerra moderna involucra el uso institucional de características personales tales como la obediencia, la posibilidad de la sugestión y el idealismo; habilidades sociales como el lenguaje; y consideraciones racionales tales como el cálculo de costos, la planificación y el procesamiento de la información. La tecnología de la guerra moderna ha exagerado rasgos asociados con la violencia tanto en el entrenamiento de combatientes como en la preparación para la guerra de las poblaciones en general. Como consecuencia, tales rasgos con frecuencia se consideran, equivocadamente, las causas y no las consecuencias del proceso.
Concluimos que la biología no condena a la humanidad a la guerra, y que la humanidad puede ser liberada de su sometimiento al pesimismo biológico y empoderada para emprender con confianza las tareas transformadoras necesarias en este Año Internacional de la Paz y en los años venideros. Aunque esas labores son principalmente institucionales y colectivas, también descansan en la conciencia de participantes individuales, para quienes el pesimismo y el optimismo son factores cruciales. Así como “la guerra comienza en las mentes de las personas”, la paz también comienza en nuestras mentes. La misma especie que inventó la guerra es capaz de inventar la paz. La responsabilidad yace en cada uno de nosotros.
Sevilla, España, 16 de mayo, Año Internacional de la Paz, 1986.
Las herramientas de la contienda las tácticas contenciosas
¿Qué es lo que en efecto hacemos cuando nos vemos involucrados en un proceso de escalamiento? La respuesta yace en la noción de las tácticas contenciosas, varios tipos de comportamientos con los cuales buscamos que la otra parte decida ceder, objetivo que en la práctica se puede lograr haciendo que la otra parte se asuste o se sienta sicológicamente disminuida; o, al contrario, pueden causar que la otra parte se irrite, se enoje y se ponga agresiva y hostil, en cuyo caso lo más probable es que el conflicto escale.
Las tácticas contenciosas pueden clasificarse en ligeras, medianas y pesadas. Las ligeras incluyen los argumentos persuasivos, el halago no sincero y el congraciamiento, que es el proceso de hacerse agradable de manera también no sincera. El grupo intermedio incluye hacer que la otra persona se sienta incómoda o culpable. Las tácticas contenciosas pesadas incluyen amenazas de causar serio daño, los llamados compromisos irrevocables y el hecho de provocar daños físicos o sicológicos. Cada uno de estos tipos de tácticas contenciosas es explorado en más detalle a continuación, y se presenta un resumen de ellas en la Tabla 4.1 al final de esta sección.
Las tácticas contenciosas ligeras
Argumentos persuasivos: ¿Habría Usted pensado, de ordinario, que la simple presentación de un argumento persuasivo en favor de las propuestas o las aspiraciones de una persona o un grupo pudiera ser considerada “contenciosa”? Es probable que no. Recuerde, sin embargo, que definimos como ‘contenciosa’ a cualquier estrategia cuyo objetivo es la satisfacción de las propias aspiraciones, independientemente de si se satisfacen o no los de la otra parte. Si la intención del argumento persuasivo es obtener una ventaja a costa de la otra parte, es contencioso.
Halago no sincero: el halago también puede ser una táctica contenciosa, por los mismos motivos por los cuales puede serlo un argumento persuasivo: decirle a una joven que se ve bella cuando en realidad uno no lo cree —en otras palabras, brindarle un halago no sincero para satisfacer los propios objetivos, sin importar si se satisfacen o no los de ella— es evidentemente contencioso.
Hacerse agradable a ojos de otra persona (que también se conoce como congraciarse), que en la mayoría de circunstancias es irreprochable, se vuelve una táctica contenciosa si de por medio hay la intención de sacar ventaja de las reacciones que genera. Maneras típicas de congraciarse incluyen esperar a saber a qué candidato apoya la otra persona en una elección, qué vino le agrada, etc., y luego expresar la misma preferencia, aunque uno no la comparta en realidad.
El halago y el congraciamiento presentan un interesante problema por el hecho de que son tácticas ambiguas. La joven a quien se le dice que se ve bella o la persona con cuyos gustos y preferencias nos expresamos siempre de acuerdo no tienen cómo saber, de inmediato, si están o no siendo sometidas a tácticas contenciosas. Como vimos recién, la llave para determinar si es ése el caso está en las intenciones de la otra parte, que no son inmediatamente aparentes. Si la intención detrás de decirle a la joven que se ve bella es reforzar su autoestima o alegrarla en un momento de tristeza (en otras palabras, ayudar a la satisfacción de alguna necesidad de ella, sin la expectativa de satisfacer las nuestras) no estaría ocurriendo nada contencioso. Si por el contrario (como primero se presentó el ejemplo), la persona que le dice lo bella que se ve en realidad no lo cree, y la está halagando solo para conseguir algo de parte de ella, la táctica es contenciosa, aunque esto no sea evidente. Lo mismo es cierto en el caso del congraciamiento.
La ambigüedad señalada hace que estos dos tipos de táctica contenciosa sean particularmente insidiosas, y éste es uno de los motivos por los cuales ambos tipos se utilizan con mucha frecuencia. Quien las aplica puede fácilmente “lanzar piedras y esconder el brazo”: si aplica estos dos tipos de tácticas, puede, si se le desafía, negar cualquier intención contenciosa.
Las tácticas contenciosas intermedias
Las tácticas que típicamente son categorizadas en un nivel intermedio entre “ligeras” y “pesadas” incluyen:
Hacer que la otra persona se sienta culpable: es una táctica contenciosa de frecuente uso, que es diferente, de dos maneras importantes, de las últimas examinadas. Primero, no es ambigua: si una joven le dice a su enamorado, en tono triste, que su mal humor y largos silencios le hacen daño, no existe duda de que le anima una intención contenciosa, y no hay motivos para dudar de la sinceridad de sus expresiones: tal declaración de malestar es, sin duda, una táctica contenciosa.