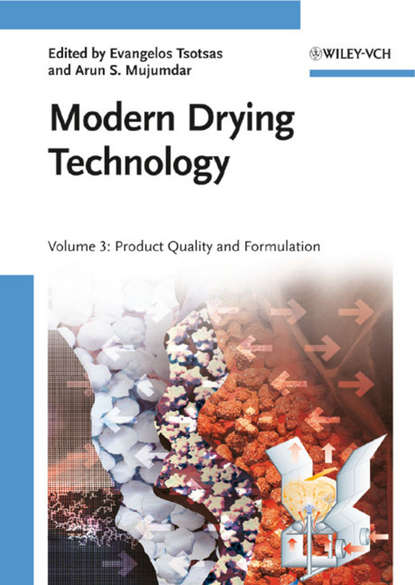- -
- 100%
- +
La pudrición perdedora
Atrapen al gringo (Get the Gringo)
Estados Unidos, 2012
De Adrian Grünberg
Con Mel Gibson, Kevin Hernández, Daniel Giménez Cacho
En Atrapen al gringo, debut del veterano asistente de dirección Adrian Grünberg (en especial del Traffic de Steven Soderbergh, 2000, y del Apocalypto de Mel Gibson, 2006), con guion suyo en colaboración con Stacy Perskie y del productor-actor omnipotente australiano en decadencia Mel Gibson, un criminal gringo sin nombre ni huellas digitales cuyo botín codician todas las bandas binacionales (Mel Gibson por supuesto) va a dar a la pútrida prisión-digest mexicano El Pueblito en cuyo hacinamiento clasista, del invivible suelo congestionado al casino para magnates, se enseñorea nuestra corrupción nacional, en la persona colectiva y en el mandato del cruel hampón regenteador pero solicitante de trasplante de hígado Javi (Daniel Giménez Cacho), pero de donde saldrá victorioso el Gringo gracias a la ayuda de un niño hiperenvilecido (Kevin Hernández) y su madre abofeteadora finalmente ofrecida (Dolores Heredia). La pudrición perdedora lleva al más tradicional cine carcelario (el de brutalidades, transas y fugas y hazañas prodigiosas) a niveles de exotismo (como antes lo fueron las prisiones turcas o las españolas) y devastación extremas, con una ambientación perfecta, nada menos que en una pintoresca cárcel tijuanense realmente existente, aunque reproducida en una baldía prisión veracruzana, y fotografía virtuosa de Benoît Debie en el linde pesadillesco de la fantasía negativa. La pudrición perdedora tiene el acierto, iniciado en el neothriller de acción autoconsciente y ostentosa en su jaladez por Steven Soderbergh y Tarantino, de trabajar sus escenas más violentas como verdaderos chistes visuales o gags neoclásicos, providentes y aprovechables en beneficio propio, en complicidad con la (falta de) inteligencia del espectador: gags-guía como el parón de cámara al estrellarse contra el cristal frontal el desangramiento del compinche payaso baleado en el auto antes el prepotente arrancamiento de su propia máscara del superhéroe gringo (que la verdad se veía más convincente con su cubierta) comenzando a tirar displicente rollo ciniconarrador en perpetuo off invasivo, gags folclóricos como la tortura-mariachi con 500 horas ininterrumpidas de canciones rancheras escupidas por altavoces a todo volumen, gags inasimilables como el rastro explosivo dejado propositivamente por puestos / suelo / paredes cual pizpireto catsup blancuzco embarrado, gags alevosoburlones del supuesto telefonema motivador de Clint Eastwood, gags cultos como el cuadro quizzgeométrico de los nueve puntos para ser unidos con cuatro líneas resuelto con dos traviesas granadas de mano y un coqueto paraguas predispuesto, gags heroicos por el odio como la tortura de fieros toques eléctricos a la sacrificial madre con el cuerpo mojado que aún tiene orgullosas fuerzas suficientes para escupir al torturador desde su garganta seca, gags quirúrgicos como el trasplante de hígado de ida y vuelta simultáneo al desalojo masivo de la prisión-aldea. Y la pudrición perdedora demuestra que para pasar de perdedores a ganadores sólo se necesitan cálculo, distancia, humor y las virtudes innatas de la raza superior en contraste con el único problema real de la raza inferior, que es mantener vivo a un vampirizable donador forzado de hígado necesario / irremplazable y su extraña sangre bambi única en un millón.
El naufragio social
Elena (Yelena)
Rusia, 2011
De Andréi Zviáguintsev
Con Nadezhda Márkina, Andréi Smirnov, Alekséi Rozin
En Elena, tercer film cuadrianual del multigalardonado ruso exsoviético de 47 años Andréi Zviáguintsev (El regreso, 2003; La prohibición, 2007), con guion suyo y de su colaborador habitual Oleg Neguin, la devota matrona exenfermera sexagenaria Elena (Nadezhda Márkina) vive desde hace años en la gloriosa rutina del confort opulento, en contraste con su hijo desempleado borrachín lleno de urgencias imposibles de satisfacer Serguéi (Alekséi Rozin), gracias a haberse casado en segundas nupcias con un expaciente próspero, el acaudalado viudo septuagenario aún sexualmente activo Vladimir (Andréi Smirnov), pero cuando éste sufre un infarto y decide heredarle su fortuna a su reventada hija hedonista Katya (Yelena Liádova), la humilde mujer decide ultimarlo con una sobredosis de viagra y hacer que toda la familia de su hijo inútil ocupe el lugar del difunto tacaño en su lujosa mansión-depto high-tech. El naufragio social hace el elogio a un homicidio justificado, resentido y revanchista, sin mácula de ironía ni pathos mayor, al extender la acre tipología del poscomunismo soviético hasta sus nuevas criaturas contradictorias, ambiguas, negativas, calculadoras, irresponsables a rabiar e impotentes, en la efigie nuevo rico actual de ese viejo cínico identificado / reconciliado in extremis con su hija ojeta, o del valemadrismo femenino de estas jóvenes anarcas producto de la corrupción colosal, el envilecimiento derivado del desalentador desempleo generalizado, el privilegio de estudiar en la universidad ganado pese a la mediocridad que sobrevive a ruines madrizas pandilleras, y así. El naufragio social se sitúa en algún bárbaro lugar inquietante entre el cuento cruel y la fábula abierta, entre la clásica tragedia shakespeariana (El rey Lear a la cabeza) y el pretelenovelero melodrama de herencias disputadas, entre el naturalismo sórdido y el hiperrealismo lívido, entre la semifantasía simbólica y el rigor minimalista, entre la asesina por omisión medicinal Bette Davis en La loba (Wyler, 1941) y la envenenadora liberacionista Emmanuelle Riva en Thérèse Desqueyroux (Mauriac-Franju, 1962), con severa andadura de gran obra minimalista, duro régimen de tiempo estancado, fotogenia hipnótica conseguida mediante desenfoques / reenfoques, cálida música repetitiva mesmericoacezante de Philip Glass para remarcar los puntos dramáticos clave y leitmotiv del nietecito bebé en solitario riesgo de adoptar la posición erecta de la malvada innata amenaza humana sobre un colchón. Y el naufragio social demuestra que es también personal y metafórico al encerrar en su estructura circular a toda una situación nacional, merced a las evanescentes ramas de un árbol circundando la inalterable e insultante depto high-tech repoblado por el aquí no ha pasado nada.
La pudrición jerarquizada
Salvajes (Savages)
Estados Unidos, 2012
De Oliver Stone
Con Aaron Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively
En Salvajes, eternometraje ficcional número 20 del radicalizado cineasta otrora innovador ya de 64 años Oliver Stone (tras batir las conjuras contra JFK, 1991, y perdonar al ¡Hijo de... Bush!, 2008), sobre un guion suyo en compañía de Shane Salerno y el autor de la homónima novela-base Don Winslow, el armonioso trío sexodrogadicto armoniosamente formado por el filantrópico botánico sembrador gourmet de mariguana Ben (Aaron Johnson), la socialié rubia bipolar Ofelia alias O (Blake Lively creyéndose Paris Hilton) y el violento exmercenario bélico que ya sólo tiene guerrorgasmos Chon (Taylor Kitsch) se ven de pronto fatalmente involucrados y salvajemente presionados por los cárteles mexicanos al mando de la impoluta reina roja Elena (Salma Hayek posando cual María Félix para indigentes), su sádico protegido traidor Lado (Benicio del Toro tarzanesco superclásico) que le llama Madrina, el corrupto abogado delator Alex (Demián Bichir frunciéndose al gusto del cliente) y el seudoelegante rival nacoignorantazo El Azul (Joaquín Cosío comiéndoselos vivos a todos), todos sin escrúpulos, por lo que, cuando sea secuestrada y retenida como rehén la multiviolable O para obligar a negociar a sus amantes, a éstos no les quedará de otra que recurrir al pelón agente doble de la DEA Dennis (John Travolta jodidón), liquidar sus bienes para pagar el estratosférico rescate exigido, urdir una batalla del desierto y raptar a la despectiva hija cogelona de su enemiga (Sandra Echeverría) para intercambiarla por la cautiva doblemente amada, con resultados catastróficos. La pudrición jerarquizada plantea como origen de todos los conflictos al contraste entre la inocencia original civilizada y los nacidos salvajes mexicanos (relevos de los Asesinos por Naturaleza), entre la científica inofensiva e incluso bienhechora producción / distribución / consumo de mota en ménage à trois machista a la Truffaut (ellos se aman a través del cuerpo de ella) y la rapiña brutalmente autosatisfecha, entre el antes prohibidísimo cine psicodélico de los años sesenta hoy de carcajada loca (tipo Ocaso en el paraíso / The Trip de Roger Corman, 1967) y el inminente género o de narcopelículas humorísticas-shocking a la mexicana (en la cauda del sobreestimadísimo / sintomático El infierno de nuestro Luis Estrada 10) y así. La pudrición jerarquizada se hace sobredeterminar por la necesidad genérica de una acción marásmica: marasmo de situaciones dramáticas con centro en cierta situación pretextual única bastante estática y babosa (un Salvando al soldado Ryan Pérez en femenino más inocuo que inicuo), marasmo de visiones visionudas (paradisiaco-idílicas o infernales a lo Estradita), marasmo de arbitrarios montón-shots que parten de un confuso / enigmático prólogo y pueden ir para atrás o para adelante según los caprichos de una supuesta narradora en off (¿desde su muerte?, ¿desde su sobrevivida?), marasmo con hilarantes gags inoportunos (como esos terribles mensajes telefónicos-internetos que avisan de su llegada con musiquita de El Chavo del Ocho) sin el estructurado humor autoirrisorio de Atrapen al gringo de Grünberg (2012), y marasmos seriales que sólo consiguen enmarcar una tediosa y previsible sucesión de cogidas con enervantes a tres, torturas retorcidas, enfrentamientos idiosincráticos, traiciones a traidores al infinito, acribillamientos gratuitos (tú te mueres por mudo sensible) y crueldades propias (progresivos balazos a quemarropa en las rodillas para lisiarte por siempre) o transferidas (tu quemas vivo al abogado corrupto colgado de las manos). La pudrición jerarquizada acaba haciendo sus últimas disyuntivas distinciones de esencia entre un final negativo edificante con mortandad más encarcelamientos a lo bestia y un final feliz exotista en una playa indonesia o africana (ambas conclusiones ya políticamente correctas en el neothriller hiperkinético inconformistamente conformista), entre el salvajismo del atraso mexicano que nunca logrará rebasar al familiarismo ridículo (la hija recién salvada insultando a Mamá Sangrienta) y el salvajismo amoroso estadunidense en medio de cocoteros neocoloniales que remiten al más gozoso estado primario del ser, pero los dos salvajismos haciendo un tácito alegato a favor de la pacificadora legalización de las drogas como mágica solución universal para todos los problemas de los traficantes gringos Beach Boy Scouts y sus conflictos con los alebrestados vecinos invasores inhumanos por infrahumanos perpetuos. Y la pudrición jerarquizada era ante todo un ensayo sobre la narcoideosincrasia mexicana de hoy, al explícito unísono del tiempo electoral del 2012, más allá de los estereotipos binacionales que maneja, aunque una putridiosincrasia precipitadamente articulada, con su mentalidad y su dinámica de clan, sus “mutas de caza” (Canetti) y su sempiterna sustancia traidora de nuevo manifiesta.
La crueldad agazapada
Toda una vida (Another Year)
Reino Unido, 2010
De Mike Leigh
Con John Broabent, Ruth Sheen, Lesley Manville
En Toda una vida, estilizadísimo décimo noveno largometraje del comediógrafo naturalista inglés de 67 años Mike Leigh (Todo o nada, 2002; El secreto de Vera Drake, 2004), con verborrágico guion suyo como siempre, el septuagenario geólogo cavagujeros Tom (John Broabent) y su esmirriada esposa trabajadora social Gerri (Ruth Sheen) forman una armónica pareja amorosa vieja bastante excepcional, viven semirretirados en su linda finca a las afueras de Londres y rompen con la rutina de sus labores en el huerto chupatiempo recibiendo, previo aviso, la visita de agradables o patéticos allegados y conocidos, al ritmo de las estaciones de ese Otro Año titular: el propio hijo treintón incasable Joe (Oliver Mattman) que pronto les presentará a una novia risueña compulsiva llamada Katie (Karina Fernandez), la histeroide colega terapeuta solterona Mary (Lesley Manville soberbia) que hace lo indecible por ocultar su descompuesta condición envejeciente, el antiglamouroso desecho físico-moral evitando jubilarse para nada Ken (Peter Wight), el silencioso hermano mayor paterno recién enviudado Ronnie (David Bradley) y así, criaturas todas a quienes la pareja anfitriona trata con amabilidad y deferencia pero a solas juzga con farisea y cruel severidad conservadora, mezquina y agazapadamente (“Me ha decepcionado”). La crueldad agazapada cubre y encubre bajo el manto de una alocada cordialidad esa amargura total, esencial y radical, que está presente, caracteriza, retuerce y glorifica al cine de Leigh, aunque en realidad esté solazándose en hacer la disección / vivisección del difícil arte de hacerle creer a la gente que son sus amigos, hacerme creer que ustedes son mis amigos, a través de otros Secretos y mentiras (Leigh, 96), abocándose a analizar las consecuencias íntimas que provoca ese noble arte, por lo visto muy inglés, si bien digno de la mejor hipocresía europea. La crueldad agazapada se define con respecto a la felicidad o la infelicidad de los entes sociales en juego, desmembrados entre el infortunio de Ken intentando ligar lo que sea con tal de salir de su triste soledad y la eufórica dicha beata de Katie (cual relevo aún más insufrible de la Sally Hawkins de La dulce vida de Leigh, 2008), para denunciar el egoísmo despectivo, el clasemediero y maldito germen fascistoide que se esconde y medra en toda pareja socialmente feliz y acaso en cada núcleo hogareño a secas. Y la crueldad agazapada permite que la deprimente Mary estrene un calamitoso autito rojo en plena autoexcitación inepta, se le insinúe a Joe sin posibilidad alguna de éxito, vaya convirtiéndose poco a poco en el centro-picota de la intensidad dramática y, anteponiéndose al huérfano rabioso que llegó tarde al entierro materno Carl (Martin Savage) u homologándose con el terminal hermano zombiesco Ronnie, acabe rompiendo con toda ponderación preciosista, asaltada por la conciencia de la desolación, el vacío y la mentira relacional: atrapada en un vibrante plano cerrado en medio de la vesania afectiva de la más ajena comida familiar.
La adolescencia aferrada
Perro muerto
Chile, 2010
De Camilo Becerra
Con Rocío Monasterio, Daniel Antivilo, Rafael Ávila
En Perro muerto, contenida ópera prima del cinegraduado universitario y exasistente de dirección de 29 años Camilo Becerra (intrigante documental previo: Esperando México, 2008), con guion suyo y de Sofía Gómez Vergara, la huraña joven madre soltera sin oficio ni apenas beneficio Alejandra (Rocío Monasterio soberanamente hosca) vende hipotéticamente ropas (robadas, recolectadas so pretexto de una fundación caritativa) en un puesto callejero de cualquier periferia miserable del inmostrable Santiago y vive de arrimada con su ochoañero niño redondito aún con mamila Nicolás (Rafael Ávila) en casa del duro abuelo cocinero de restaurantes Braulio (Daniel Antivilo), un día aparece adoptado un perrito que entusiasma al chicuelo pero ella lo desaparece mortíferamente en un baldío ante el previsible desconsuelo infantil (“¡Quiero a mi Chilote, quiero a mi perro Chilote!”) y otro día el viejo comunica a la chava que pondrá a la venta su casa a una compañía industrial, por lo que pronto deberán desalojarla. La adolescencia aferrada hace un agudo estudio psicosocial de los jóvenes marginados, varados en el mundo social sobrepoblado, física y moralmente paralizados, sin perspectivas ni ambiciones, que se niegan a crecer, imposibilitados para asumir ninguna responsabilidad como nuestra infeliz Ale (“¿Qué te pasa, huevona?”) cuyo único ánimo de protesta apenas le alcanzará para derribar clandestinamente de pasada un anuncio de “Se vende” o entrar por fractura a su propia morada, y cuyos reflejos contextuales serán un cierto Pájaro (Cristián Parker), el compañero conforme a rabiar pero dispuesto a botar la plata ajena, la remilgosa amiga clasemediocre de absurdos proyectos vitales Josefina (la coguionista Sofía), viajándose sin cesar de lo autoirrisorio a lo irrisorio. La adolescencia aferrada genera un drama laxo que se manifiesta como en secreto deliberadamente segundón, inconfesable y casi oblicuo, a través de la fotogenia grisaceamente espesa de las fábricas de cemento o en obra permanente, la anémica omnipresencia de horizontes amarillentos y terregales plagados de yerba seca, las letárgicas deambulaciones por puentes interminables con un invendible panda de peluche gigantesco colgado de la mano, el leitmotiv de una máquina de coser inutilizada / usada, el llamado de los juegos de maquinitas y de la fiesta con cueca danzarina en torno a una botella por parte del hijito con perpetuo gorrito blanco tejido y de su madre ávida de amoríos ocasionales para remediar por un momento las ausencias vividas, los continuos enfrentamientos del viejo irritado por la pasividad y la ineptitud de la chava en la cocina, las cortas escenas solitarias desdramatizadas, y un lenguaje toscamente elíptico, entre otras eminentes deflaciones narrativas minimalistas. Y la adolescencia aferrada irá transformando suavemente la convivencia forzada entre el viejo rudo y la muchacha bloqueada en un cultivo feraz del difícil arte del reencuentro / descubrimiento de los demás y de sí mismos, para reconstruir un tejido relacional, una cotidianidad lastrada, una ejemplar desidentificación con el perro muerto (en su doble acepción: el hallazgo del cadáver del can en sí y el perro muerto del afecto inexpresable), una posibilidad del placer compartido entre los dos ante el bailable escolar con el hijo-nieto y una tajante caricia concluyente al cachorrito hallado en la tierra baldía de un principio de ternura por fin ya no ensimismada.
La macrocrisis inducida
El precio de la codicia (Margin Call)
Estados Unidos, 2011
De J. C. Chandor
Con Kevin Spacey, Zachary Quinto, Jeremy Irons
En El precio de la codicia, debut como autor total del publicista y documentalista J. C. Chandor (corto previo: Despacito, 2004; guion de un Portofino aún en proceso), basado en hechos reales (acerca del desplome-desplume de Lehman Brothers hacia 2008), el estoico solitario jefe de mercadeo en altas finanzas con mascota agonizante Sam Rogers (Kevin Spacey) representa una figura fundamental para verificar el riesgo ya cumplido semanas atrás que ha descubierto el analista novato Peter Sullivan (Zachary Quinto), para convocar en la madrugada a ejecutivos superiores como el putañero elegante Will Emerson (Paul Bettany) e incluso como el intimidante magnate al despiadado mando general John Tuld (Jeremy Irons) cuya divisa ética es “Tu pérdida es mi ganancia”, y para hacer retornar bajo presión a la compañía en problemas al verdadero descubridor del estropicio a prueba de corrupción recién despedido Eric Dale (Stanley Tucci), por lo que logrará sacrificarse como culpable a la maldita jefa de riesgos Sarah Robertson (Demi Moore) y venderse todos los créditos hipotecarios sin valor alguno a la mañana siguiente, en unas cuantas horas, poniendo en inducida macrocrisis ¿evitable? a todo el sistema financiero de la nación, hasta el naufragio final que arrastró al mundo entero. La macrocrisis inducida plantea como fundamento teórico que “En este negocio hay tres maneras para sobrevivir: siendo el primero, siendo el más listo o haciendo trampas”, para colocar la gravedad de su thriller financiero con ritmo de drama siniestro entre la sucia pugna de prepotencias por el puesto burocrático de Éxito a cualquier precio / Glengary Glen Rose (James Foley, 1993) y las aberraciones antisociales de la legalidad / ilegalidad estadunidense tan pormenorizadamente exhibidas ya en Una acción civil (Steven Zaillian, 1998), si bien aterrizando ahora casi humanamente los contenidos de Dinero sucio (Charles Ferguson, 2010), aquel abstruso documental-denuncia especulativa contra especuladores. La macrocrisis inducida se erige como conato de tragedia in vitro y ab ovo sobre una acezante acuciante estructura-bitácora de 24 horas con música alucinante, sobre detonantes informes confidenciales en USB en tiempos de recorte masivo, caminatas preocupadas por los pasillos, el telefonema urgente a medianoche, cifras fatales en monitores sumisos, detección de 8 trillones de dólares en el universo sin respaldo real, tranquilidad comunal pendiendo del hilo de una simple ecuación, búsqueda de errores a la evidencia irrefutable, reporte del brusco descenso del 25% de las acciones, pérdidas mayores al valor total de la poderosa compañía, mar de escritorios baldíos a lo Vidor / Wilder aunque computarizados, juntas para decidir en falso la sobrevivencia propia, vileza radical en las decisiones a contrarreloj, más la contagiosa sensación de ver criaturas-piezas clave de rompecabezas agitarse sobre arenas movedizas. Y la macrocrisis inducida hace el retrato de un desalmado Wall Street, mediante el triunfo final del ruin espíritu de grupo y de las 7 primas prometidas por vender el 93% del monto antes del escándalo, con telefonemas perforando la neblina matinal de NY y un héroe sin futuro excavando la tumba de su perra (¿simbólica, espiritualmente la suya propia?) en el jardín de la fortificada exmujer odiosa, acaso emblemas últimos del capitalismo como cáncer incurable.
El estupro potencial
Memoria de mis putas tristes (Erindring om mine bedrovelige ludere) Dinamarca-México-Estados Unidos-España, 2011
De Henning Carlsen
Con Emilio Echevarría, Ángela Molina, Geraldine Chaplin
En Memoria de mis putas tristes, décimo sexto largometraje del semirretirado danés de 84 años Henning Carlsen (Dilema, 1962; Hambre, 1965; Pan, 1995), con ineptovivales guion suyo y de Jean-Claude Carrière basado en la novela homónima del premionobel Gabriel García Márquez que planchaba sin piedad La casa de las vírgenes dormidas del japonés también premionobel Yasunari Kawabata, el periodista solterón exputañero apodado el Sabio (Emilio Echevarría inconvincente a deprimir) decide agasajarse con una virgen para festejar sus 90 años, pero, pese a que la madrota de un burdel del militarizado villorrio locombiano donde vegeta Rosa Cabarcas (Geraldine Chaplin momificada) le proporciona una linda púber sedada e irreconocible (Paola Medina cual desnudo trozo de carne), tiene pavorosas regresiones edípicas, la voyeuriza, la toquetea, la exige varias noches, le canta, se enamora por primera vez en su vida acariciándola (“Mi niña, eso eres para mí”), la sublima como su Delgadina en exitosos artículos periodísticos, la alucina, la pierde por razones truculentas, la recupera y se decepciona al verla emputecida. El estupro potencial medra sin posibilidad de aliento ni vivacidad dentro de un retrógrada e insufrible tedio ripsteiniano (tipo El coronel no tiene quien le escriba, 2002, que volvía reivindicador cristero a un exmilitar liberal), al interior de una estructura deambulatoria, en un interminable ir y venir de personajes cansinos por el espaciotiempo fotogénico, sin ritmo ni medida ni sentido, para acabar entregándose a tautológicos bla-bla-blas infratelenoveleros en campo-contracampo, siempre muy bien sentaditos, acicalados y declamatorios. El estupro potencial realiza el prodigio negativo de que ningún actor, a la deriva, dejado a sus escasas fuerzas, parezca mínimamente dirigido, cual si la película estuviese realizada por un zombi sordiciego que no se enteró nunca de nada (sin duda Carlsen no es precisamente un Manoel de Oliveira escandinavo, aunque haya pasado a la historia del cine por sus versiones del desesperado premionobel noruego Knut Hamsun), al grado de poder afirmarse que el realizador más mediocre del cine mexicano (Sariñoña, Bolado, quien sea), un asistente de director o el más tarado estudiante de primer año de cualquier escuela on line de cine, podría haberlo hecho mejor. Y el estupro potencial se consuma al fin porque, gracias a la generosidad romántica de su ajadísima exgalana jubilada Casilda Armenta (Ángela Molina pésima) actuando cual conmovida y lacrimosa arma secreta, el anciano se convence de la maravilla de tirarse a la chica “por amor”, en grande y cursi, entre esfumados vomitivos y Chopin ad náuseam, si bien aun así políticamente incorrecto y humanamente alevoso, rejuvenecido, exultando a gritos desde una azotea sobreexpuesta al día siguiente, para regocijo seudopoético del más nefasto machismo latinoamericano, y clavando, eso sí, una duda en el espectador menos avieso: ¿no será ese pedófilo chocho una glorificación del Góber Precioso descorchando botellitas de coñac?