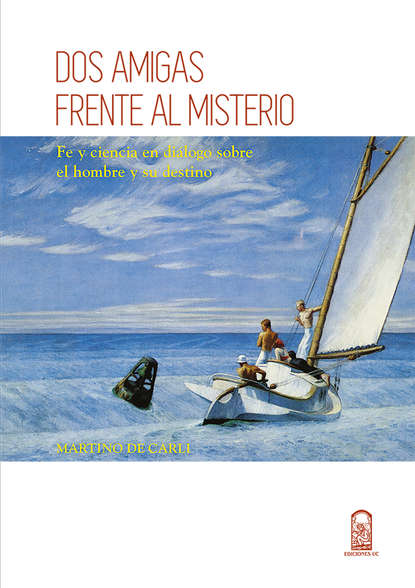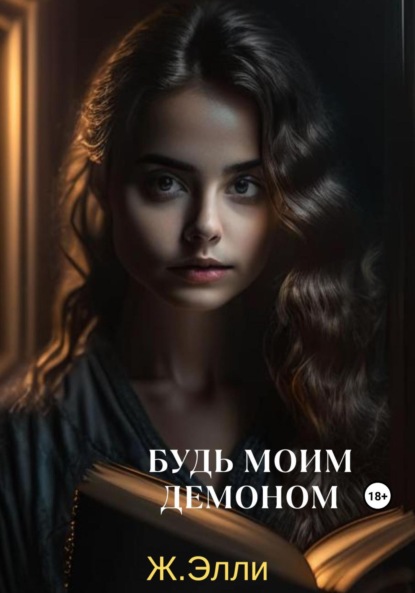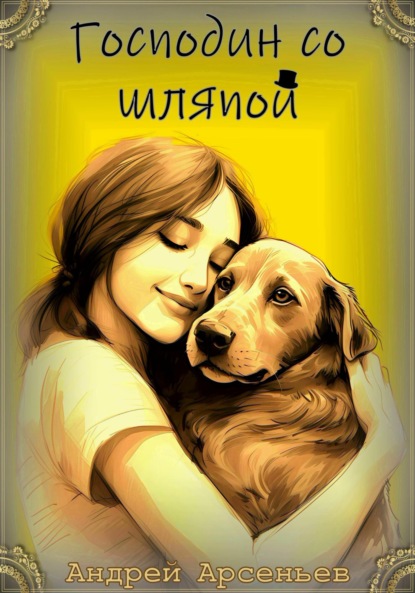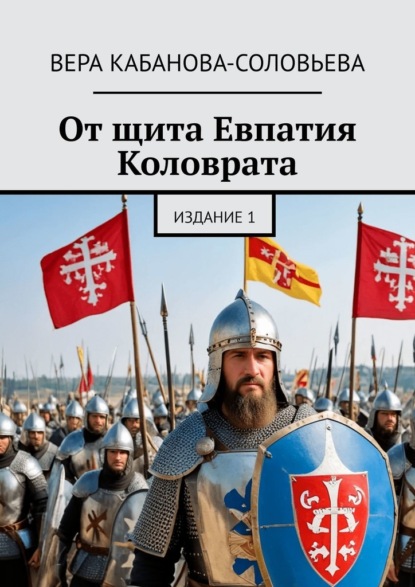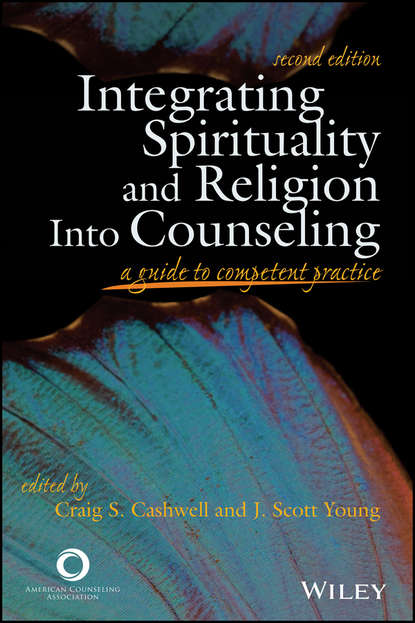- -
- 100%
- +
El conocimiento como acontecimiento
Frente a este misterioso encuentro, a esta misteriosa relación entre el sujeto y el objeto, podemos decir que el conocimiento siempre es un acontecimiento20. La categoría de acontecimiento sugiere la idea de algo que “adviene”, es decir, de algo imprevisto y al mismo tiempo real, que no existía y que en un momento dado se manifiesta y se da a conocer.
Sin embargo, la verdadera causa del asombro no es sólo el imprevisto, sino el aflorar en el acontecimiento de algo más de lo que superficialmente aparece. “Como el manantial, que deriva todo él de la fuente. Como la flor, que depende totalmente de la fuerza de la raíz”21. La flor no es sólo una cosa que presenta una cierta materia y ciertas dimensiones. Ella puede hablarnos también de la benevolencia del Creador. Un hecho contingente, que emerge en la experiencia, revela el misterio que lo constituye, o sea su fundamento eterno.
El mundo funciona como signo22. Como todo signo “demuestra” aquello de lo que es signo, la realidad (el mundo), al producir su impacto en el hombre, funciona como un signo y “demuestra” la existencia de otra cosa diferente, “demuestra” a Dios. Lo real, si no es comprendido como don, no es comprendido en toda su verdad.
Este es el punto de partida de un recorrido por medio del cual el ser humano puede darse cuenta de que subsiste por otra cosa, de que su misma vida es un don. La verdad del hombre, que no se hace a sí mismo, es ser criatura, ser relación, porque decir “yo” equivale a decir “soy hecho”23.
Por lo tanto, el acontecimiento se presenta como la realidad mensurable reconocida en su significado. Por medio de lo contingente se manifiesta lo eterno. En 1956, durante la enfermedad que lo llevaría pronto a la muerte, el poeta Clemente Rebora [1885-1957] miraba fijamente un árbol a través de la ventana de su habitación. Era un álamo. Después de haberlo mirado durante unos días, durante su inmovilidad obligada, dictó una poesía que se concluye con estas palabras: “Parado permanece el tronco del misterio, y el tronco se abisma donde hay más verdad”24. El árbol se ahonda en la tierra. En sus raíces está también todo el secreto de su vida.
Implicaciones existenciales
Toda la realidad presenta un carácter fundamentalmente irreductible a nuestros esquemas. Si coincidiera con lo que pensamos, si no excediera nuestro pensamiento, de la misma podríamos conocer sólo lo que está predeterminado por nuestro pensamiento.
La realidad trasciende nuestras ideas y nuestros proyectos. Por lo tanto, cuando conocemos a una persona, nos aproximamos a una novedad misteriosa. No hay aventura más interesante que conocer al otro, en la medida en la cual él libremente lo permita. Se trata de algo nuevo, que nos desplaza y nos corrige. Los intentos mismos del hombre de transformar la realidad con su trabajo y sus proyectos, son siempre irónicos, es decir, deben estar siempre dispuestos a aceptar que la realidad los corrija. Mantener esta apertura y esta disposición frente la vida, no es algo que se improvisa. Se necesita reanudar constantemente una posición más auténtica, que se asemeja mucho a aquella actitud que solemos llamar “adoración”.
Cuando esta postura desaparece, domina la ideología, es decir, la pretensión de manipular la realidad a partir de un esquema prefabricado. Desde una perspectiva histórica, las ideologías del siglo XX, nazismo y comunismo, con sus proyectos, han sido epifenómenos de esta postura. En ellas, la afirmación radicalizada y arrogante de un aspecto de la realidad ha causado violencia y destrucción. Las palabras de Hitler y de Lenin han sido pesadas como armas, como proyectiles; sin embargo, al comienzo eran ideas, teorías, filosofías… También la moderna manipulación del hombre, realizada por la biogenética contemporánea, tiene como su fundamento la misma mentalidad, es decir, la idea de que el hombre decide la construcción de sí mismo.
Además de la ideología, existencialmente, allí donde se pierde la alteridad de lo real, prevalecen también la soledad, la incomunicabilidad y el aburrimiento. El escritor italiano Alberto Moravia [1907-1990], en la novela La Noia escribe: “La percepción del aburrimiento nace en uno por la incapacidad de salir de sí mismo”25. El filósofo chileno Humberto Giannini [1927-2014] nos recuerda que el hombre moderno, al no vivir una relación con el presente como algo que se le dona, oscila entre la preocupación y la diversión, la ansiedad y la evasión, intentando evitar aquel horror al vacío que está en el origen de la etimología de la palabra “aburrimiento”. Se trata, afirma, “del intento de eludir la temporalidad en su manifestación presente. Y sigue siendo, en cualquier caso, incapacidad parcial o total de acogida, o sea, conciencia inhóspita”26.
Ernesto Sábato [1911-2011] escribe: “Trágicamente el hombre está perdiendo el diálogo con los demás y el reconocimiento del mundo que lo rodea […] perdemos la capacidad para mirar y ver lo cotidiano. Una calle, unos ojos candorosos en la cara de una mujer vieja, las nubes de un atardecer. La floración del aromo en pleno invierno no llama la atención a quienes no llegan ni a gozar de los jacarandaes en Buenos Aires. Muchas veces me he sorprendido cómo vemos mejor los paisajes en las películas que en la realidad”27. El escritor argentino escribe esto en los años noventa y hace referencia a la televisión con su poder de inducir una visión hipnótica de la realidad. Hoy tendríamos que preguntarnos qué relación con lo real promueve la tecnología moderna, miles de veces más sofisticada que la televisión de hace unos años. El hombre moderno, que oscila entre preocupación y evasión, intenta salirse de su condición de soledad e incomunicabilidad. Quizás se trate de un intento irónico y falaz, porque la posibilidad de acceder a nuevos mundos virtuales corre el riesgo de ser la simple proyección de uno mismo.
Una postura razonable
Una postura que no elimina los factores en juego, sino que es capaz de valorarlos todos, es más razonable. Volveremos sobre este concepto. Ahora esta consideración nos permite afirmar que el realismo constituye una postura más razonable, porque implica una misteriosa unidad entre el sujeto que conoce y el objeto conocido y porque respecta el dato de aquella estructura originaria, es decir, de aquella actitud primordial con la cual cada uno de nosotros se relaciona con las personas y con las cosas, consigo mismo, con el mundo y con la vida.
CAPÍTULO II
Experiencia
La reflexión de Luigi Giussani destaca la primacía de la realidad. Toda la obra del sacerdote italiano es atravesada por un grito: “¡Volvamos a las cosas, volvamos a la realidad!”. Es el mismo realismo que ha animado la filosofía de Tomás de Aquino [1225-1274] y que ha constituido el origen de la fenomenología de Husserl [1859-1938]: comprometerse a escuchar la vida, las cosas, sin imponerles una visión prejuzgada28.
Se trata de una posición anti moderna porque pone de relieve la importancia de la realidad, como punto de partida de un camino de verdadero conocimiento. Sin embargo, Giussani es también profundamente moderno, porque valora la experiencia29. La realidad se hace evidente en la experiencia y se da a conocer a través del espejo subjetivo representado por ella.
Una instancia moderna
Immanuel Kant, al amanecer de la Ilustración, destaca la necesidad de juzgarlo todo por medio de un principio personal. En su célebre respuesta a la pregunta “¿Qué es la ilustración?” (1784), invita a tener el coraje de juzgarlo todo: “¡Sapere aude!” (“Ten el coraje de utilizar tu propia inteligencia”).
Giussani, haciendo hincapié sobre el rol de la experiencia, valora esta instancia moderna y al mismo tiempo la corrige y complementa. Decir que la realidad se hace evidente en la experiencia, significa afirmar que esta es el lugar de revelación de la realidad, pero como una “ciudad sin murallas”, sin otras paredes sino aquellas fijadas por el dato. Algo que en el horizonte de la experiencia se evidencia y se dona.
Una definición de experiencia
A lo largo del siglo XX, la noción de experiencia ha sido mirada con sospecha por la teología católica, por el uso equivocado que el modernismo había hecho del mismo concepto, reduciéndolo a un sentimiento subjetivo y emocional opuesto a la racionalidad30. Giussani rechaza la reducción empirista del término experiencia, que la reduce sólo al probar31. Según su perspectiva, el hombre no es solamente un ser pensante y tampoco es solamente una máquina que prueba, que tiene sensaciones. La experiencia no es “una reacción inmediata […] la multiplicación de vínculos […] la fascinación repentina (o el disgusto) por las cosas nuevas […] un esquema propio”32.
Lo que define la experiencia es la capacidad de emitir un juicio sobre lo que se prueba o se vive. Emitir un juicio significa percibir el nexo entre lo que acontece y la totalidad. Percibir, por ejemplo, la belleza de una jornada y agradecer a Dios por ella, es un juicio, porque se percibe la belleza del día que empieza en nexo con la totalidad, que es Dios. Este es un juicio, es decir, un acto de la razón. El animal también ve la jornada bella, pero no la juzga, porque no reconoce aquel nexo.
Por lo tanto, lo que caracteriza la experiencia no es el simple probar, sino el hecho de emitir un juicio sobre lo que se vive, es decir, el hecho de descubrir su sentido: “Lo que caracteriza la experiencia es entender una cosa, descubrir su sentido. Ella implica una inteligencia del sentido de las cosas”33. El sentido de una cosa no lo creamos nosotros. “La conexión que une una cosa a las demás es objetiva”34. Giussani corrige la posición de la modernidad, afirmando que la realidad se nos da con un sentido propio, que subjetivamente captamos, pero que no ponemos nosotros.
El criterio de juicio
Surge ahora una pregunta decisiva: “¿Cuál es el criterio de juicio?”. Este tiene que ser inmanente, es decir, propio de nuestra naturaleza y de su estructura originaria. Si, por ejemplo, tenemos que realizar una indagación sobre el tema religioso, sería alienante confiar en un criterio ajeno; el punto de partida del recorrido religioso tiene que ser una observación atenta del hombre en acción. Se necesita una indagación existencial. Debemos reflexionar sobre nosotros mismos. Si nos basáramos únicamente en opiniones ajenas (periodistas, filósofos, etc.), estas suplantarían un trabajo que nos compete a nosotros y caeríamos en una condición de alienación35.
Sin embargo, inmanente no significa relativo, porque si bien este criterio está dentro de nosotros, no lo decidimos nosotros. Giussani evita el riesgo del subjetivismo y llama este criterio experiencia original o elemental36. Es un criterio inmanente, objetivo y universal.
La reflexión sobre la experiencia elemental constituye el núcleo del pensamiento de nuestro autor. Él no habla expresamente de naturaleza. Sin embargo, redescubre y vuelve a proponer el valor profundo de lo que esta expresión significa en la vida y en la acción de la persona. En uno de sus cuadros, Henri Matisse [1869-1954] pinta un punto rojo en el pecho de Ícaro. Giussani también habla del “corazón” como de aquel “conjunto de exigencias y evidencias con las que nuestra madre nos dotó al nacer […] ese impulso original con el que se asoma el ser humano a la realidad”37.
La palabra “evidencias” sugiere que el camino del hombre está guiado, está continuamente acompañado por un criterio que está dentro de nosotros, que nos permite reconocer lo verdadero y lo falso. Junto con las evidencias en cada uno de nosotros están presentes las “exigencias”: de felicidad (de plenitud o satisfacción), de verdad (de significado o sentido), de justicia, de amor38. Giussani las compara con la chispa que pone en marcha el motor. Son las finalidades que están dentro de cualquier espera, acción o movimiento de la persona humana. Estas exigencias y evidencias, esta estructura y experiencia elemental, caracterizan a cualquier hombre, en cualquier época viva, cualquiera sea su raza, su religión, su cultura, su nivel de educación y de conocimiento. “La única unidad posible entre los hombres se puede concebir a este nivel”39. Ningún hombre puede ser tan distinto de otro para poder borrar esta comunión original: “El último coreano, el último hombre de Vladivostok, el último hombre de la más lejana y perdida región de la tierra está unido a mí precisamente por esto”40.
De este rostro originario del hombre habla también Agustín de Hipona [354-430] en su comentario sobre los Salmos. Cuando advertimos que algo es injusto, lo vemos en relación con una norma de justicia con la cual medimos justicia e injusticia. Pero, se pregunta Agustín, “¿De dónde nace este concepto de justicia?”41. “¿Puede nacer de nosotros mismos que somos injustos?”42. Nadie puede dar a sí mismo lo que no posee. “Si somos injustos, si la justicia total aquí –en la tierra– no existe, ¿de dónde, sino de Dios, nace esta experiencia original que está dentro de nosotros?”43. Se trata de algo que nos ha sido dado por la naturaleza (palabra tras la cual se subentiende la palabra Dios) y que en nosotros está presente como exigencia.
Carácter exigente de la vida
La experiencia existencial tiene entonces un carácter exigente. Escribe Giussani: “El carácter de exigencia que tiene la existencia humana apunta hacia algo que está más allá de sí misma como sentido suyo, como su finalidad”44. En las exigencias de las cuales hemos hablado, hay un movimiento inagotable, que Cesare Pavese enuncia así: “Lo que un hombre busca en los placeres es un infinito, y nadie renunciaría nunca a la esperanza de conseguir esta infinitud”45. Esta inquietud del corazón humano abarca a tal punto el espectro de la vida humana que, hasta las reivindicaciones actuales de nuevos derechos individuales representan una modalidad, si bien parcial y contradictoria, a través de la cual se expresan expectativas profundamente humanas (el deseo de maternidad y paternidad, el miedo ante el dolor y la muerte, la búsqueda de la propia identidad).
Sin embargo, ni la multiplicación de los derechos, ni la multiplicación de respuestas parciales y falsos infinitos, podrá satisfacer una necesidad de naturaleza infinita. Escribe a este propósito el sociólogo polaco Zygmunt Bauman [1925]: “Como medio de hallar satisfacción las recetas para lograr una buena vida y los accesorios necesarios para ese logro tienen ‘fecha de vencimiento’: ninguna provoca la satisfacción que auguraba. La lista de compras no tiene fin…”46.
El alcance de las necesidades que habitan el corazón humano es infinito. La exigencia de verdad o significado implica siempre la identificación de la verdad última. Sin la perspectiva de un más allá, la justicia es imposible. La exigencia de felicidad tropieza inevitablemente con la pregunta: “¿Qué es lo que sacia el ánimo?”. Finalmente, la exigencia de amor, cuanto más grande es, nos abre, es decir, remite a otra cosa distinta.
Nuevamente se asoma la experiencia del signo: la existencia humana apunta hacia algo que está más allá de sí misma y afirma implícitamente la realidad de una respuesta última, sin la cual las exigencias mencionadas se verían sofocadas. Se trata de exigencias que, cuanto más aferran el objeto al que parecen tender, más se dilatan, no se cumplen, es decir, no tienen sentido en el ámbito de la existencia, de la experiencia actual. Son un camino. Y en la naturaleza no hay nunca exigencias sin que exista su objeto o el fin al que hacen tender, como nos recuerda Dante Alighieri [1265-1321]: “Todos confusamente un bien buscamos donde se aquiete el ánimo y lo ansiamos; y para lograrlo combatimos”47.
El razonamiento de Giussani se inserta en la más fiel tradición tomista. Ya Tomás de Aquino había demostrado que es imposible que un deseo natural sea inútil48. Todo sería inútil. Nosotros deducimos legítimamente, desde la disposición natural de nuestras facultades, la posibilidad de su realización, esto es, la existencia de su objeto. Nadie desea el bien, sino en cuanto tiene alguna semejanza con ese bien49. De otro modo, no habría una razón adecuada para la presencia en el hombre de un deseo que es como un inicio del mismo bien que se desea, una promesa injertada en la estructura de lo humano. Por esta huella, el hombre propende naturalmente hacia un fin que, sin embargo, no puede alcanzar con sus fuerzas naturales.
Un acto vital
La experiencia se presenta como algo unitario, es decir, como un acto vital, que está constituido por un triple factor: 1. Una realidad que tiene la forma de un acontecimiento y que se puede encontrar. Esto significa que la experiencia no es algo puramente subjetivo. Su contenido es un hecho. 2. Un juicio sobre la realidad encontrada, que permite captar su significado. Esto quiere decir que la experiencia no se reduce a una emoción. Tiene un carácter razonable. 3. Una comparación o correspondencia entre el acontecimiento objetivo y la persona, por medio de la “experiencia elemental”. Es decir, la experiencia no es algo efímero. Nos realiza y nos hace crecer50. En todo este proceso el yo descubre su propia identidad. En la experiencia auténtica el yo crece, no sólo en el conocimiento del mundo, sino sobre todo en la comprensión de sí. La persona se revela a sí misma. Se descubre necesitada, no autosuficiente, es decir, dependiente51. El contenido auténtico de la experiencia del hombre es una dimensión religiosa, en la cual él descubre su carácter contingente, ya que es remitido a la pregunta radical sobre el fundamento objetivo de su existencia52.
CAPÍTULO III
Tradición
La experiencia nos permite vivir el encuentro con los demás y con las cosas, descubriendo el nexo existente entre ellas y el sentido último de la existencia. ¿Cuál es el valor de la tradición en este descubrimiento? ¿Debemos evadirla, para poder conocer críticamente y personalmente? ¿O, al contrario, es indispensable para que seamos introducidos realmente en el camino de la vida?
Siempre me ha llamado la atención un cuadro de J. François Millet, en el cual una madre, en la huerta de una pequeña casa de campo, estando detrás de su hija, la empuja con delicadeza, para que ella se ponga a caminar hacia el padre, que vuelve de su trabajo y desea abrazarla53. En esta obra de arte se expresa una referencia a aquella instancia que llamamos tradición. Se trata de algo relacionado con nuestra historia personal y con el contexto familiar y social en el cual nacemos.
Históricamente la voluntad de emancipación expresada por el sapere aude kantiano, en el contexto de la Ilustración, “ha conllevado la evasión de la razón del individuo de los vínculos de la tradición y de la autoridad, los cuales deben ser, todos, críticamente examinados”54.
Tradicionalismo y escepticismo
Hay dos posiciones extremas frente al dato de la tradición. Por una parte, el tradicionalismo que, a menudo de forma autoritaria, impone unas verdades, sólo porque han sido afirmadas en el pasado. Por otra, el laicismo escéptico, que en cambio exalta la duda y nos deja solos frente a los desafíos de la existencia, porque se abstiene de proponer una visión del mundo.
Descartamos ambas posiciones, pero afirmamos la necesidad de elegir una posición adecuada frente al dato de la tradición. Necesitamos encontrar una postura crítica auténtica, que, sin perder el valor de la tradición, evite las derivas del dogmatismo y del autoritarismo, y ponga de manifiesto el rol de quien recibe el dato y lo verifica personalmente.
Una hipótesis explicativa
Giussani, desde una perspectiva eminentemente existencial, preocupado de que la hipótesis educativa cristiana sea verificada personalmente, afirma que la tradición misma es una hipótesis positiva. Desempeña una tarea positiva porque “funciona para el joven como una especie de hipótesis explicativa de la realidad. No se puede hacer un descubrimiento, es decir, dar un paso nuevo y establecer un contacto con la realidad, si no existe una determinada idea de su posible significado”55.
Si se rompe el nexo con el pasado, el hombre carece de una hipótesis de significado para afrontar el presente. El único criterio que le queda, para su vinculación con la realidad, es la reacción instintiva, como si fuera un niño que juguetea con las cosas56. Giussani concibe la tradición como algo viviente, como un evento personal, que se da a conocer en un lugar en el cual la experiencia personal permita la crítica y el juicio. No teme la crisis. Esta palabra no es para él sinónimo de duda, de negación, sino de verificación ulterior57. El discípulo se vuelve protagonista. Está llamado a descubrir en primera persona el bagaje que le ha sido transmitido, la mochila que ha sido puesta sobre su espalda, hasta volverse críticamente consciente del valor de aquello que ha recibido. Por lo tanto, rechazar la tradición, sin examinarla lealmente, sería injusto. “Solamente una época de discípulos puede dar una época de genios”58.
Una postura crítica
Karl Popper [1902-1994] ha reflexionado ampliamente sobre el origen del “pensamiento crítico”59.
La actitud mencionada surge, según Popper, en el mundo griego antiguo, seis siglos antes de Cristo y los filósofos presocráticos desempeñan un rol decisivo en su nacimiento60. El paso de la hipótesis de Tales, según la cual la tierra está situada sobre el agua, a la de su discípulo Anaximandro, según la cual la tierra, en cambio, se sostiene gracias a un equilibrio de fuerzas, acontece a través de la crítica. La teoría de Tales, basada en una analogía empírica, es sustituida por la de Anaximandro, que detecta en la teoría de su maestro la necesidad de un regreso infinito. El atrevimiento de Anaximandro y la disponibilidad de Tales a dejarse criticar por su discípulo, manifiestan el clima abierto de la escuela filosófica jónica61. Popper mira a los filósofos presocráticos como a los predecesores de su intento filosófico fundamentalmente anti-dogmático. “Tales […] parece haber sido capaz de tolerar las críticas y, lo que es más, parece haber creado la tradición de que se debería tolerar la crítica”62. “Fue una innovación trascendental. Significaba una ruptura con la tradición dogmática que sólo tolera la doctrina de una escuela y la introducción en su lugar de una tradición que admite una pluralidad de doctrinas, todas las cuales tratan de aproximarse a la verdad por medio de la discusión crítica”63.
A luz de este episodio, Popper describe la ciencia como un procedimiento conjetural e hipotético-deductivo y la sociedad como un lugar que se caracteriza por el respeto de la libertad y por la tolerancia.
¿Y la tradición? Popper no descarta el valor de la tradición, porque sabe que la ciencia misma se basa en ella, es decir, implica una transmisión de datos y contenidos a lo largo del tiempo. Sin embargo, destaca la importancia de la crítica, antídoto al anquilosamiento dogmático en el proceso del conocimiento, así como a la violencia y al totalitarismo en el ámbito social.
Puntualizaciones sobre el prejuicio
Puede ayudarnos también hacer una breve reflexión sobre la naturaleza del prejuicio. La Ilustración, conllevando, como hemos dicho, la evasión de la razón del individuo de los vínculos de la tradición y de la autoridad, ha desacreditado también, en cierta medida, el prejuicio, como si fuera solamente un juicio infundado.
Indudablemente, el prejuicio puede obstaculizar el conocimiento cuando “el hombre se sitúa frente a la realidad que se le propone, asumiendo que su reacción es el criterio para juzgar y no sólo un condicionamiento a superar, mediante la apertura para preguntar”64. Nace la ideología, es decir, una construcción teórico-práctica desarrollada sobre la base de un prejuicio. Sin embargo, el prejuicio tiene también un valor positivo: “Frente a una propuesta, sea de la naturaleza que sea, un hombre reacciona a base de lo que sabe y de lo que es […] Hay una cierta concepción previa frente a cualquier cosa”65. “En efecto, es la superación del prejuicio lo que permite llegar a un significado que exceda lo que ya se sabe o se cree saber”66.
Parte de la filosofía contemporánea ha recuperado la importancia del prejuicio, considerándolo como un punto de partida necesario en el proceso de la comprensión. Martin Heidegger [1889-1976] pone de manifiesto el valor de la interpretación y describe las características del círculo hermenéutico, en el cual los prejuicios iniciales dejan espacio progresivamente a conceptos más adecuados, permitiendo una profundización del conocimiento67.