Derechos ambientales en perspectiva de integralidad : concepto y fundamentación de nuevas demandas y resistencias actuales hacia el estado ambiental de derecho (Cuarta Edición)
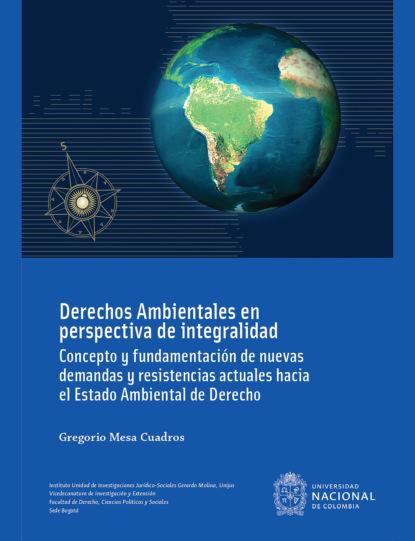
- -
- 100%
- +
Tales límites están asociados a prácticas sostenibles de uso, producción y consumo que indican que no todo puede hacer el ser humano, que no todo está permitido. En efecto, en derecho ambiental se cambia la carga de la prueba y se afirma que la responsabilidad ambiental nos invita a desarrollar la regla ‘lo que no esté expresamente autorizado, está prohibido” para superar las visiones del derecho civil del siglo XIX y XX donde se indicaba que todo lo que no estuviese prohibido estaba autorizado por la ley.
Estos límites de usar, acceder, producir, consumir y desechar con cuidado se tornan más exigentes cuando hablamos de áreas de especial importancia ambiental, pues convertidos en ecosistemas esenciales para la vida y su reproducción (la sostenibilidad en concreto), requieren reglas de mayor exigencia, traducidas especialmente en lo que se conoce ya no solo como conservación (usar, acceder o tocar con cuidado, es decir, actividades jurídicas de hacer o aplicación del principio de precaución) sino como preservación (no tocar, no usar, no acceder, no apropiarse; es decir, aplicar el término jurídico genérico de no hacer; en últimas, principio de prevención) que en este caso puede ser aplicación específica del principio de preservación de ciertos bienes ambientales en la ecosfera para que las generaciones actuales y futuras de humanos y no humanos puedan ser con dignidad.
Hasta tiempos recientes, la idea de concretar la dignidad humana era el fundamento de los derechos; en nuestra teoría de los derechos, se requiere una idea y un criterio más amplio, por ello, defendemos la idea de dignidad ambiental como el principio básico de organización de lo que denominamos como derechos ambientales.
Los derechos ambientales serán, entonces, el conjunto de todos los derechos a reivindicar, exigir y defender efectivamente en los tiempos contemporáneos, ya que los derechos son todos los derechos y no solo unos cuantos derechos; serán tanto los derechos demandados y conquistados históricamente como todos aquellos nuevos derechos que las nuevas expresiones de la indignidad ambiental (humana y no humana) exijan consagración, protección y respeto.
Los derechos ambientales, entonces, serán todos los derechos agrupados en dos grandes bloques, en primer lugar, los derechos humanos ambientales (integrados por el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y ambientales en cabeza de los humanos presentes y futuros) y, en segundo lugar, los derechos no humanos ambientales (como el conjunto de derechos de la naturaleza, los ecosistemas, los ríos, los bosques o los animales) que requieren especial protección para concretar la dignidad ambiental.
Este ejercicio parte del reconocimiento de la necesidad de conceptualizar y fundamentar de otra manera los derechos, especialmente superando las visiones meramente formales de los derechos, en la búsqueda de su concreción y protección efectiva, habida cuenta que el histórico fundamento formal de los derechos es insuficiente para los tiempos actuales (solo a partir de demandas de libertad o igualdad por separado), complementándolo con los valores o principios de solidaridad y responsabilidad (como fundamento jurídico formal basado en principios ambientales), conjuntamente con el fundamento jurídico material inscrito en la necesidad de superar la indignidad ambiental a partir de la satisfacción de necesidades básicas de los humanos presentes y futuros y, del ambiente (entendido como naturaleza o ecosfera) presente y futuro, comenzando por los derechos de la Tierra142 y los derechos de los animales grandes simios.
De otra parte, tal como lo ampliaremos en la última parte de este libro, esta teoría del derecho, los derechos y la justicia, es una teoría en perspectiva ambiental, la cual requiere para su concreción y realización un escenario jurídico político en una forma Estado diferente. Desde nuestra teoría, este deberá ser el ‘Estado ambiental de derecho’143 a partir del reconocimiento y protección efectiva del ‘sujeto’ de los nuevos tiempos, todos los derechos de los humanos presentes y futuros, así como los derechos de lo no humano presente y futuro (derechos de los animales y derechos del ambiente) como expresión de la concreción del principio de solidaridad ambiental.
Igualmente, una concreción desde el principio de responsabilidad ambiental de la generación actual de humanos con el futuro y con el presente, debe pensarse en perspectiva de responsabilidad diacrónica (con los derechos del futuro, es decir, con los derechos de todas las generaciones que están por venir) y con las generaciones actuales que no pueden y no tienen (responsabilidad sincrónica).
Así mismo, la solidaridad y responsabilidad ambientales solo serán viables en un escenario que supere los estrechos límites del Estado Nación, es decir, el Estado en el cual se desenvuelven los derechos ambientales es el Estado cosmopolita o Estado Ambiental de Derecho, por las mismas razones que indicamos antes, los derechos liberales nacen en el Estado Nación y concretan los derechos liberales, pero esa forma Estado no puede contener todos los nuevos derechos; por ello una nueva forma Estado se requiere para confrontar y eliminar el déficit de la globalización crematística. Ello solo se resuelve desde la globalización de todos los derechos en un escenario estatal concreto, el ambiente, el planeta Tierra o ecosfera.144
1 En palabras del jurista italiano, los derechos fundamentales reafirmados siempre e históricamente desde los débiles, tratan de imponerse sobre la ley del más fuerte: “… desde el derecho a la vida y los derechos de libertad hasta los derechos sociales a la salud, al trabajo, a la educación y a la subsistencia. […] Del más fuerte físicamente, como en el estado de naturaleza hobbesiana; del más fuerte económicamente, como en el mercado capitalista; del más fuerte militarmente, como en la comunidad internacional. Todo el derecho, en realidad, es ley del más débil, y como tal ha ido avanzando siempre. Desde el derecho penal, que tutela como parte más débil a la víctima en el momento del delito, al imputado durante el proceso y al detenido en el momento de la ejecución penal, hasta el derecho laboral, que tutela a los trabajadores frente a las razones del beneficio de la empresa, e incluso hasta el derecho civil, que tutela la propiedad frente a la apropiación violenta. Es ley del más débil, en particular, el derecho público constitucional y administrativo, que tutela a los ciudadanos frente a los poderes públicos. Y es más que nunca ley del más débil el derecho internacional, que debería tutelar a los individuos de la violencia de sus Estados, a los Estados más débiles de los más fuertes y a toda la humanidad de la amenaza de la guerra, de la lógica desenfrenada del mercado o de los atentados contra el medio ambiente”.
2 Para Bobbio (1991: 56), “tener un derecho” es, en términos generales, ocupar una posición favorable en el marco de una relación moral o jurídica.
3 En una distinción más allá de las formulaciones formalistas de clasificación del derecho, Santos (2000: 330 y ss.) distingue por lo menos seis categorías (o espacios estructurales donde se desarrolla el derecho): derecho doméstico (o el conjunto de reglas del espacio doméstico, generalmente informal y no escrito), derecho de la producción (o derecho de la fábrica y la empresa), derecho del intercambio (o derecho del espacio del mercado, los procedimientos de comercio e intercambios comerciales, de productores y consumidores), derecho de la comunidad (invocado tanto por grupos hegemónicos como por los oprimidos), derecho territorial o estatal (es decir, el derecho del espacio de la ciudadanía y, en las sociedades modernas, derecho central en la diversidad de órdenes jurídicos) y por último, derecho sistémico (o la forma de derecho del espacio mundial o cosmopolita).
4 Para Wissenburg (1999: 59), lo que habitualmente llamamos derechos son conjuntos muy complejos de lo que denomina “derechos moleculares”, es decir, permisos, deberes y prohibiciones relativas a “actos básicos”, a usar un objeto determinado para un objetivo específico de una manera específica (en un momento del tiempo y en un lugar del universo); por ejemplo, “los derechos implicados en la propiedad de un bosque consisten, por lo tanto, en una serie de permisos ‘moleculares’ que describen lo que está permitido y lo que no, lo que se debería hacer y lo que no en todo momento con cada uno de los elementos que componen el bosque: los árboles, las plantas, los animales, etc.”.
5 Los derechos serían, en la afirmación de Habermas (1998: 188), condiciones extrajurídicas institucionalizadas que hacen posible a los ciudadanos la conformación de la ley, en tanto libres e iguales.
6 Para Mejía y Mápura (2005: 3), el derecho, en general, y los derechos fundamentales, en particular, se revelan como “instrumentos de ideologización en la medida en que se constituyen en instancias de defensa de libertades y garantías individuales, que paradójicamente someten al individuo a las estrategias de subjetivización que lo hiperindividualizan, mostrándose así como instrumento de cosificación y, por ende, de ideologización y dominación hegemónica, tanto del capitalismo liberal, en la versión moderada de la misma, como del capitalismo autoritario, en su versión radical”.
7 Para este autor, desde una perspectiva con la que coincidimos, un debate sobre los derechos humanos conduce a preguntarse si los actores públicos y privados han cumplido o no con las responsabilidades que les compete como criterio de justificación de sus acciones, ya que en el concepto de derechos humanos, el término “humanos” ha servido para la imposición de una concepción liberal-individualista de la idea de humanidad y que funciona como si expresara la esencia abstracta de la persona, y que el término “derecho” ha servido para presentarlos como si pudieran ser garantizados por sí mismos sin necesidad de otras instancias. Así mismo, la existencia de un derecho nacional de los derechos humanos (los derechos fundamentales) y un derecho internacional de los derechos humanos lo que expresan son convenciones y acuerdos contextuales, espaciales y materiales en la lucha por la dignidad humana.
8 Los derechos humanos entonces no son algo dado y construido de una vez por todas, sino que se trata esencialmente de procesos y luchas históricas resultado de resistencias contra la violencia que las diferentes manifestaciones del poder, tanto de las burocracias públicas como privadas, han ejercido contra los individuos y los colectivos que comenzaron a surgir históricamente contra la aparición y consolidación paulatina de una nueva forma de acceder, apropiar, producir, consumir y comerciar, que fue dando como resultado nuevas formas de relación social, el modo de producción capitalista. Herrera Flores (2003: 4).
9 Para Ferrajoli (2004: 123), un derecho fundamental nace “en el momento en que la violación de los bienes vitales que conforman su contenido es percibida por quien la sufre como un crimen y como tal se convierte en intolerable”.
10 Los derechos humanos serían, en la acepción de Pérez Luño (1987, 1989), un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad, pero que deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos tanto a nivel nacional como internacional. Por su parte, para Fernández García (1991), los derechos constituyen límites u obligaciones al poder de la mayoría.
11 En este trabajo insistiremos en que la modernidad, además de ser el escenario de las reivindicaciones básicas y generales de los derechos humanos clave para el proceso de humanización contra los absolutismos de diverso tipo, no ha sido suficiente para la concreción de los mismos, especialmente porque contiene en sí misma otra cara (oculta la mayor parte de las veces) que es necesario develar permanentemente a la hora de superar o eliminar los déficit o deudas (sociales, ambientales, históricas) que debemos saldar con los derechos, aquí y ahora, antes que sea demasiado tarde. Como decía un campesino boyacense colombiano, “de verdad, es el tiempo de los derechos de verdad”.
12 Que se expresa además en una práctica perversa en la que el capital y sus propuestas se legitiman con el proceso de “otorgar” formalmente sin ton ni son derechos y más derechos “como si”, pues la realidad de los derechos sólo llega hasta allí, ya que cuando miramos el momento y concreción en la aplicación y en la interpretación de las normas que inscriben tales derechos, no se encuentran, salvo aquellos que interesan y son del capital.
13 Tomamos partido por esta denominación a cualquier otra (ya sea “derechos medioambientales”, “derechos ecológicos”, “derechos de los recursos naturales” o “derechos de la biosfera”, por las razones que argumentaremos a lo largo de este trabajo.
14 Como lo expresa Herrera Flores (2005a: 149), habría que superar la propuesta y generalizada concepción universalista ideal de los derechos humanos, convertida en el gran relato desde el que se han construido y legitimado las grandes instituciones económicas, sociales y políticas del llamado “sistema mundo”, apoyado en una “ideología mundo”, ya que “si no tomamos en cuenta tal proceso global de apropiación y privatización del hacer humano en sus diferentes vertientes, difícilmente podremos explicar con claridad, no sólo temas relacionados directamente con el ámbito productivo, sino, asimismo, cuestiones tales como el ecologismo, la lucha feminista contra el patriarcalismo, las reivindicaciones anti-imperialistas de las antiguas y nuevas colonias…; temas y reivindicaciones que pareciendo estar separados y desconectados de ese gran relato de la modernidad, han inducido a muchos a pensar que podrían ser estudiados y resueltos sin tomar en consideración ‘ese algo más general’ en el que históricamente están insertos”.
15 Que como expresa Fariñas Dulce (2005a: 111), es el proceso mediante el cual los derechos humanos se simplifican y reducen a la simple libertad de elección e igualdad contractual del mercado, y dejan de operar como vínculo público de ciudadanía y como ética pública emancipatoria, para ser convertidos en mecanismos formales de legitimación de las prácticas oligopólicas del capitalismo financiero internacional, apropiados por unos cuantos, en función de los deseos de la libre circulación de los capitales de las grandes empresas transnacionales y en detrimento de las verdaderas necesidades humanas y de la propia dignidad humana, destruyendo además la dimensión utópica y el sentido emancipatorio de las luchas por los derechos humanos.
16 Tal propuesta indicaría, siguiendo a Herrera Flores (2005: 323), que reclamamos derechos, no bienes, pues esa especie de “naturalización” de los derechos llevaría a pensar que son algo conseguido por “la humanidad”, y no algo que hay que obtener cotidianamente por medio de movimientos y organizaciones que luchan por la generalización del acceso a los bienes, puesto que si ya tenemos derechos, lo único que habría que hacer sería conminar al Estado a que los ponga en práctica, dando igual en qué contexto lo hacemos y si son sólo unos derechos y no todos, o a costa de otros derechos, dejando de lado la perspectiva de integralidad.
17 En la modernidad, la aparición del derecho y los derechos, precisa este autor, ha sido principalmente bajo el significado de límites; el derecho se presenta como un instrumento destinado a organizar las relaciones sociales y, por tanto a regular las conductas de los hombres en sociedad. Es por ello que los derechos incorporan “normas que obligan, prohíben o permiten realizar una determinada acción, que señalan procedimientos, que otorgan competencias y facultades, que reconocen pretensiones, que satisfacen necesidades, que resuelven conflictos, etc. Una de las notas comunes a todas estas normas es la del establecimiento de límites”.
18 A veces olvidamos que fue el mismo Locke, el fundamentador de los derechos de libertad, quien justificó sin reparos que “el principal objetivo de la unión de los hombres en comunidad y de su sujeción al gobierno es, por tanto, la preservación de la propiedad”, a pesar y afortunadamente porque el derecho natural racionalista sirvió para legitimar tanto el “despotismo ilustrado”, como las ideas liberales y democráticas que condujeron a las revoluciones francesa y americana.
19 En este sentido, López Calera (2000: 30) destaca la paradoja de que el mismo individualismo como liberalismo económico haya fomentado la formación de sujetos colectivos económicos de enorme poder y con derechos colectivos incuestionables y con poderes fácticos incalculables como creación del sistema económico promovido por el individualismo moderno: “Multinacionales, empresas transnacionales, corporaciones y holding financieros son productos del liberalismo económico y no del socialismo o del comunismo, que son hoy filosofías de historia residuales. Estas entidades colectivas tienen ‘derechos legales’ reconocidos por los derechos internos y el derecho internacional”. Nosotros creemos que justamente por la misma razón expuesta, el capital define quién tiene y quién no tiene derechos. Pero también aquello que es llamado “derechos” por el capital, no son más que privilegios, es decir, anti-derechos o no derechos.
20 Para Raz (1988: 17-19) en The Morality of Freedom, “la provisión de muchos bienes colectivos es constitutiva de una auténtica posibilidad de autonomía, y no puede ser relegada a un papel subordinado, ni comparada con algún derecho que se alega frente a la fuerza en nombre de la autonomía”. Citado por López Calera (2000: 71).
21 El concepto más sencillo indicaría que estos derechos son “los acordados y ejercidos por las colectividades, donde estos derechos son distintos y quizás conflictivos con los derechos otorgados a los individuos que forman la colectividad” (Kymlicka, 1996: 71), y una apreciación liberal siempre insistirá en que “los derechos colectivos no pueden tener sentido (conceptual, ético o político) como negación absoluta de los derechos individuales. Los derechos colectivos tienen al principio y al final a los individuos y a sus derechos» (López Calera, 2000: 108).
22 Buena parte de los debates desde sociedades o colectivos como los pueblos indígenas, las comunidades campesinas o afrodescendientes, insisten en que tal denominación los sitúa de entrada en desventaja frente a la versión de la democracia y a los derechos de las “mayorías” que, como tal, se “arrogan” tener el derecho a desconocer a otros colectivos y comunidades por el hecho de ser menor el número de personas que lo conforman. Tal visión de la democracia desconoce el propio principio liberal de asignación de derechos en perspectiva individualista, sin importar las distinciones que sus mismas fórmulas pregonan y que deben estar por fuera del ámbito de protección, pues serán discriminaciones (por sexo, raza, etnia, lengua, religión, ideología, etc.). Es decir, el hecho de no “ser” o “hacer parte de” la mayoría, no es razón para no contar con derechos colectivos, o por lo menos, con los mismos derechos asignados a “la sociedad mayoritaria”. Este debate puede ser visto con especial énfasis en las organizaciones indígenas y demás etnias en Colombia. Para más detalle, véase en la Web, entre otros lugares, http://www.onic.org, http://www.pcn.org, http://groups.yahoo.com/group/Mundo_Gitano/ Lo otro sería creer que hay seres humanos con derechos fundamentales y otros que por ser diferentes o pertenecer a colectivos concretos (como las sociedades indígenas, afrocolombianas, raizales, rom u otras, para el caso colombiano) no.
23 López Calera (2001: 35 y ss.) precisa que sociológicamente hablando, se reconoce y en gran medida se acepta que hay sujetos colectivos que tienen una personalidad diferenciada de los individuos que los componen, así como políticamente no se puede desconocer la existencia de sujetos colectivos que reivindican derechos, y así mismo, jurídicamente los sujetos colectivos también son una experiencia indiscutible. Aun así, este autor precisa que el individualismo liberal cuando afirma que los derechos colectivos no pueden tener más sentido último que el de servir a los derechos individuales, comparte la tesis liberal de que los derechos colectivos se justifican por los derechos individuales, pues “no hay derechos colectivos sin sujetos individuales, aunque lo individual no sea lo único humano existente y la realidad humana no termina en los límites de lo individual-concreto”, y el ser humano no existe sólo en la individualidad. En tal sentido, es estos tiempos es mucho más necesario pensar los derechos colectivos especialmente, según este autor, por hacerse necesario resolver los problemas de cuatro fundamentaciones. En primer lugar, la fundamentación de la entidad de los sujetos colectivos, es decir, el problema ontológico-conceptual en el sentido de precisar qué clase de sujetos son a los que llamamos sujetos colectivos. En segundo lugar, la fundamentación de la actividad moral de los sujetos colectivos o problema moral, es decir, si puede hablarse de los sujetos colectivos como sujetos morales, con libertad y responsabilidad propias. En tercer lugar, la fundamentación de los derechos morales colectivos o problema filosófico-jurídico en el sentido de precisar si se puede hablar de derechos humanos colectivos o derechos fundamentales colectivos que no están reconocidos por las leyes, y en cuarto lugar, la fundamentación de la jerarquización de las preferencias morales y políticas de los individuos y los grupos, es decir, el problema ontológico-dialéctico de si pueden ser las colectividades superiores a los individuos o si son superiores, diferentes o complementarios los derechos colectivos con relación a los derechos individuales. A tales cuestiones se puede responder, siguiendo a este autor en el sentido de que existen buenas razones para seguir avanzando en debates tan importantes como los ligados a estos temas, ya que los derechos colectivos siguen siendo un dato incuestionable de la realidad jurídico-política, el individualismo dominante no da respuestas completas a los problemas del mundo contemporáneo, y no podemos olvidar la “inevitable socialidad” del ser humano. Véase además Santos y García Villegas (2001: Tomo II, 202 a 205) en su crítica al liberalismo que ve a los derechos como amenazas al principo de soberanía y como combustible de las tensiones domésticas.
24 Una de las paradojas de los derechos tiene que ver con la confusión resultante de una práctica en la reivindicación de los derechos humanos, los cuales generalmente lo son por colectivos humanos, peleados, luchados y demandados desde las resistencias sociales colectivas, grupales y comunitarias, para luego desde algunos teóricos precisar que debemos aceptar sin más que los derechos serán entregados, cedidos o autorizados, pero a condición de que sean individuales, de a uno, de a uno por uno. ¿O es que cuando se reivindicaron o demandaron, el grupo lo exigía para uno solo? Las exigencias de derechos no son tan egoístas; en efecto, no lo han sido nunca ni aún en el período burgués. La mayoría (si no todos) los derechos son colectivos desde su demanda; por tanto, deberían ser reconocidos, a su vez, para el colectivo o los colectivos en los que radique la especial condición o protección. En tal circunstancia, ¿por qué seguir insistiendo en que los derechos son exclusivamente del individuo? Por otra parte, la discusión desde liberales como Haarscher (1987: 42 y ss.) acerca de que los derechos colectivos y ambientales o los derechos de tercera generación no son derechos sino meras pretensiones que lo único que harían, al recurrirse al lenguaje de los derechos y su tesis de “vanalización” por inversión (de los derechos humanos), se responde que si tomamos los derechos en serio (siguiendo el lenguaje de Dworkin), no podemos desconocer la calidad de tales demandas como derechos, pues de los otros aspectos clave con que cuentan estos derechos está el de servir de fuente y concreción de muchos otros derechos. En el mismo sentido, cuando aducen que éstos no serían derechos universalizables o serían no aplicables por sus costos, justamente habrá que recordarles a los liberales que ésta no es una buena razón, pues todos los derechos son “caros” para la maximización de las ganancias, todos los derechos, incluidos los civiles y políticos.
25 Tal como expresa Ferrajoli (2001: 147), el derecho a la autodeterminación de los pueblos es un derecho fundamental de un sujeto colectivo, el “pueblo”, que “sea lo que fuere lo que se entienda por tal expresión, no es un individuo humano”.

