Derechos ambientales en perspectiva de integralidad : concepto y fundamentación de nuevas demandas y resistencias actuales hacia el estado ambiental de derecho (Cuarta Edición)
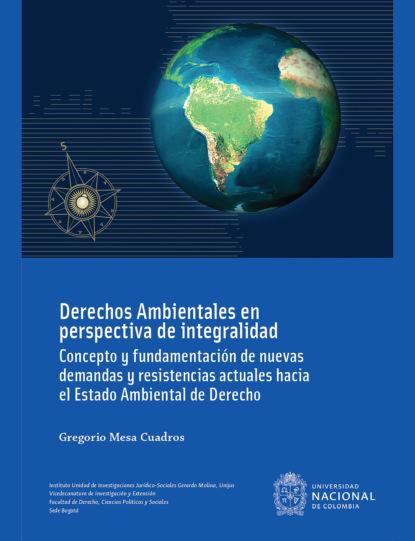
- -
- 100%
- +
26 Por tanto, nos parece no adecuada la formulación de Rodríguez Palop (2000: 119) cuando afirma que los nuevos derechos (cuyo conjunto incluiría el derecho al ambiente sano o adecuado) no son derechos colectivos sino que se predican del individuo, y por consiguiente referirse a ellos como “derechos colectivos” supondría confundir e identificar la titularidad de un derecho y las condiciones de su ejercicio. A tal afirmación, en el sentido de que la nueva generación de derechos no tiene como titular una colectividad sino que su objeto de protección son los intereses colectivos, consideramos que justamente por ser esta clase de intereses colectivos especiales es que existe la titularidad colectiva.
27 Citado por García Inda (2001: 36 y ss.) quien invita a elaborar controles de calidad en la admisión de nuevos derechos humanos frente a la “ofuscación” del derecho internacional de los derechos humanos ante la creciente incorporación de derechos.
28 Con base en una concepción errada de la indeterminación que sólo considera lo determinado en el individuo. Por supuesto que los colectivos son determinables, pues podemos contar a todos y cada uno de los seres humanos que hay en el mundo en un momento determinado, o a los sujetos que conforman una comunidad o un pueblo, o a los colectivos afectados por la contaminación (por ejemplo, por los cambios climáticos lo sería toda la humanidad, tanto la presente como las futuras, que también las podemos contar). Podría ser cuestión de matemáticas, pero el problema es que hacerlo le podría costar un poco al capital, y entonces la razón es de costos, o mejor, de minimización de la ganancia, riesgo que el capital no quiere correr pues su lógica es contraria: es la maximización de las ganancias. La afirmación que se haga en contrario, lo único que nos puede indicar es que hay seres humanos que no entrarían “a contar” o a “ser contados” para los derechos, es decir, volveríamos a la etapa “pre-moderna” donde sólo ciertos sujetos privilegiados contarían con ello, con privilegios.
29 Frente a ello, hay muchos asuntos sin resolver; por ejemplo, en el caso colombiano, donde hoy se encuentran sociedades y comunidades indígenas por fuera del ámbito de influencia directa de la sociedad mayoritaria y del derecho nacional, donde justamente sus formas de vida propia y autónoma se verían menguadas por interferencias externas, si desde la visión occidental tomamos la decisión de incorporarles en “nuestro mundo”, el de “nuestros” derechos. Sin pretender ser de un indigenismo radical y purista –que no lo soy–, la historia (la cruda realidad) ha sido la de que la visión occidental de los derechos cuando se lleva a tales comunidades en plan de “conquista” de los derechos liberales, tales pueblos y comunidades hasta ahora siempre han resultado perdiendo “sus” derechos, sus tierras, sus bienes naturales y ambientales, su cultura, sus creencias, sus mecanismos de articulación y planes de vida propios y adecuados para la supervivencia de la vida y la integridad ambiental.
30 Citado por López Calera (2001: 46), de su texto “Are There Collective Human Rights?” En: Political Studies, XLII, 1995, 40.
31 Por ello, también coincidimos con Herrera Flores (2005: 298) en que las visiones sobre los derechos humanos en ocasiones tienen que ver con la manera como abordamos cuestiones como la naturaleza o la sociedad, o como clasificamos o entendemos los derechos, pues puede ser que sin quererlo se ahonde la escisión entre derechos individuales y colectivos, que no sería más que la división entre “derechos” sociales, económicos y culturales, y “derechos” civiles y políticos, separación dualista de la mente y el cuerpo y abismo producido entre lo simbólico y lo socioeconómico, que constituye escisiones que surgen de la propia naturaleza, o “más bien tiene que ver con intereses ideológicos y estratégicos precisos que parten de una consideración esencialista o metafísica de una naturaleza humana reducida a sus aspectos puramente mentales o culturales”.
32 Que es múltiple y diversa y puede desarrollarse a partir de formulaciones del tipo generacional o, por su vinculación con principios básicos que los distinguirían, por la clase social que inició la reivindicación histórica, por los contenidos de los mismos, por la clase de garantías que incorporan, por los sujetos que se deben proteger, en fin, por el ámbito de aplicación, ya sea territorial o temporal, entre otros.
33 En este sentido también se expresa Sen (2000: 33), para quien ejercer la libertad supone ir más allá de la lucha por la igualdad formal, ya que la libertad política y las libertades civiles sin la suficiente seguridad económica hace que las primeras libertades se conviertan en meras privaciones que restringen la vida social y política; por ello, “cuando se examina el papel que desempeñan los derechos humanos en el desarrollo, hay que prestar atención a la importancia constitutiva, así como a la importancia instrumental, de los derechos humanos y de las libertades políticas”.
34 Desde una perspectiva sistémica, el ambiente se puede entender como el conjunto de biodiversas interrelaciones dinámicas y problemáticas entre los elementos abióticos, bióticos y antrópicos, en los cuales este último tiene una capacidad mayor, y en el mismo sentido y siguiendo a González (1999: 38), el ambiente se definiría como “la forma de representarnos el resultado de las interacciones entre el sistema biofísico y cultural que ha implicado históricamente diferentes tipos de configuración estructural del aparato social humano, configuración que se expresa inclusive espacialmente. Así, cada cultura crea su ambiente”.
35 Véase para las denominaciones de “derecho ecológico”, “derecho de los recursos naturales” y “derechos de la biosfera”, respectivamente, a: Patiño Posse (1979: 5), Rojas González (1979: 45) y Pigretti (1985: 118).
36 Por tomar partido por una visión integral de los derechos y por lo afirmado más arriba, nos parece debatible la definición de Taylor (1998: 2), quien es de la idea de que la naturaleza posee un valor intrínseco y como tal tiene derechos por sí misma, (con lo que sí prodríamos estar de acuerdo) y por ello utiliza el término “derechos ecológicos” como las limitaciones de que son susceptibles los derechos humanos. En tales limitaciones, afirma esta autora, se reconoce que las libertades individuales se ejercitan en un contexto “ecológico”, además de un contexto social, al contrario de los “derechos ambientales”, que según ella, se refieren al enfoque tradicional de otorgar los derechos y crear los deberes y las obligaciones al ambiente, en un plano sólo suficiente para asegurar la sostenibilidad de las presentes y futuras generaciones de la humanidad, pero no de las demás especies. Por lo anterior y por otras precisiones que haremos a lo largo de trabajo, nosotros tomamos partido por el concepto de “derechos ambientales”.
37 Esencialmente se ocupa de su utilización por y para el ser humano, y en menor medida de su conservación. Es un concepto muy reduccionista de “lo ambiental”.
38 Algunos elementos fueron formulados en el Primer Congreso de los Derechos de la Biosfera, efectuado en Brasilia en 1996, tanto para su protección futura como para su recuperación frente a los graves atentados que la “civilización” le ha causado. Véase además los anexos 6 y 7.
39 Aunque desde el punto de vista de las normas que consagran derechos también exista un “derecho ambiental” como subsistema del sistema jurídico.
40 En este sentido, cuando hablamos de los “momentos” de los derechos humanos o de las transiciones, fases o fases de los mismos, no queremos indicar que ellos se sucedan unos o unas tras otros y otras sin ninguna variación, cambio o dirección.
41 Véase además Brown Weiss (1999: 138).
42 En el caso colombiano, Cepeda (1992: 12) ha expresado que los principios fundamentales previstos en la Constitución colombiana son cláusulas programáticas, las cuales “recogen un conjunto de valores o de intereses que se convierten en prioridad del Estado. Esta prioridad no es de carácter retórico. Tiene vocación de materializarse en decisiones políticas, planes y programas concretos donde ocupan un primer lugar frente a otros valores o intereses no protegidos por la Constitución, pero que anteriormente podían ser considerados más importantes”. En el mismo sentido se encuentra la doctrina española defendida por autores como Martín Mateo (1992).
43 Una interpretación sistemática de la Constitución en el caso colombiano conduce a otorgar validez jurídica a los principios, pues no es posible la existencia de desniveles normativos en la Constitución, así como no es factible la negación de cualquier significado jurídico a una formulación constitucional que no se someta plenamente a aquellas que contienen relaciones jurídicas directamente obligacionales. En tal sentido, la Corte Constitucional colombiana recuerda que la Constitución es norma de normas (CP art. 4), pero “en modo alguno es una norma ordinaria que sólo se distingue de las demás en razón de su jerarquía formal. La Constitución es el eje central del ordenamiento jurídico [y como tal] el cumplimiento de su misión como parámetro objetivo del ordenamiento y dinamizador del mismo no podría realizarse sin la variedad de formas que asumen sus normas: normas clásicas, normas de textura abierta, normas completas, normas de aplicación inmediata, normas programáticas, normas de habilitación de competencias, normas que consagran valores, normas que prohíjan principios, normas que contemplan fines, etc.”. (Sentencia C-531/93).
44 Para un desarrollo en profundidad de las formas de clasificación de los derechos humanos y fundamentales, véanse Asís Roig (2001), Peces-Barba (1993) y (1999), Pérez Luño (1996) y (1999), Prieto Sanchís (1990) y (1998) y Rodríguez Palop (2000), entre otros.
45 Para superar tales dicotomías sería necesario precisar y tener en cuenta las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales en las que el conocimiento y las prácticas sociales se dan, ya que desconocerlo implica no sólo independizar las condiciones de producción del conocimiento del contexto que las ha hecho posibles, sino que, además, se terminan invisibilizando las consecuencias materiales y reales que dicho conocimiento tiene sobre la propia realidad que conoce o se teoriza sobre los derechos dejando de lado la función social del conocimiento.
46 Término que parece no ser del todo adecuado, ya que si algo caracteriza a todas las sociedades humanas es su capacidad de fabricar y usar instrumentos y tecnología, aunque desde la revolución industrial y durante todo el proceso de la modernidad, estas formas e instrumentos hayan adquirido dimensiones excepcionales, en la era del “tecnoentusiasmo”.
47 Vocablo presentado en 1967 por el embajador de Malta ante las Naciones Unidas para la defensa de determinada clase de bienes comunes o colectivos, que fueron incorporados posteriormente en declaraciones y convenciones de derechos humanos, en particular, aquellas ligadas al componente “ambiental” de los derechos y que hoy se reivindican bajo el nombre de “bienes ambientales globales”.
48 En Colombia, en la Ley 472 de 1998 sobre acciones populares se precisa que los derechos e intereses colectivos son diversos, no están taxativamente enumerados en las normas, y esta ley sólo enuncia algunos, entre los muchos que pueden existir, los cuales aparecen tanto en la Constitución como en las leyes ordinarias y en los tratados de derecho internacional. Entre otros, se enuncian los que están relacionados con:
1. Derecho colectivo al goce de un ambiente sano.
2. Derecho colectivo a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, así como a la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del ambiente.
3. Derecho colectivo al goce del espacio público.
4. Derecho colectivo a la utilización y defensa de los bienes de uso público.
5. Derecho colectivo a que se mantenga la prohibición de fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la prohibición de introducir en el territorio nacional residuos nucleares o tóxicos.
6. Derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
7. Derecho colectivo a que la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos se hagan respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
8. Derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas.
9. Derecho colectivo como derecho de los consumidores y usuarios.
10. Derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.
11. Derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
12. Derecho colectivo a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.
13. Derecho colectivo a la libre competencia económica.
14. Derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación.
15. Derechos colectivos a la integridad física y cultural de los pueblos indígenas y de las demás comunidades étnicas.
49 Para un tratamiento en profundidad de este tema, véase en especial Peces-Barba (1999: 503-515).
50 Caso López Ostra vs. España, una de las decisiones más interesantes desde el punto de vista de la protección del derecho a un ambiente adecuado. Ésta es una sentencia sobre el daño ambiental como infracción del derecho a la vida privada y el hogar, con participación del TEDH. El punto central del caso está basado en que la peticionaria y su hija sufrieron problemas graves de salud a causa de los vapores generados por una planta de tratamiento de desechos de curtiembres, la cual estaba a un costado de su vivienda. La planta entró a operar en julio de 1988 sin el cumplimiento de los procedimientos y requisitos atinentes a la licencia ambiental. La planta fue hallada responsable por liberar gases y vapores contaminantes, los cuales generaron problemas de salud y molestias a las personas que vivían cerca de la planta. El Consejo Municipal ordenó evacuar a los residentes y los trasladó a otra casa, pero a pesar de ello, las autoridades permitieron a la planta seguir operando parcialmente. En octubre, la demandante y su familia volvieron a su vivienda y vieron que continuaban los problemas. La demandante terminó por salir de este lugar en 1992. La decisión es significativa, entre otras razones, porque el Tribunal no requirió al solicitante a agotar los recursos administrativos para impedir la operación de la planta, no desde la protección de las leyes ambientales, sino en defensa de derechos fundamentales. La Sra. López-Ostra agotó los últimos recursos cuando el Tribunal negó su apelación en un juicio de amparo ante el Tribunal Constitucional, por violación de sus derechos fundamentales. Dos cuñadas de la Sra. López Ostra, que vivían en el mismo edificio, siguieron los procedimientos con respecto a la ley ambiental. Ellas aportaron pruebas de que la planta operaba ilegalmente. El 18 de septiembre de 1991 un tribunal local, notando el daño continuo y que además la planta no contaba con las licencias requeridas por la ley, ordenó cerrarla hasta que ellas fueran obtenidas. El caso estaba todavía pendiente en el Tribunal Supremo en 1995 cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió juicio, precisando que la contaminación ambiental severa puede afectar el bienestar de las personas, limita su capacidad de disfrute y pone en peligro grave su salud.
51 Como en el caso Awas Tingni, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2001) dictó sentencia a favor de la Comunidad Mayagna de Awas Tingni (Nicaragua), sentando un precedente al ser la primera vez que este máximo tribunal falla a favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas. La CIDH reafirma el derecho a las tierras y a su demarcación como un derecho ancestral que ha sido conculcado durante varias décadas, y establece que el Estado de Nicaragua debe adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de éstas. Además fija las reparaciones a la comunidad. La CIDH igualmente precisa que el Estado nicaragüense violó la Convención Americana con relación a la obligación de respetar los derechos, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, el derecho a la propiedad privada y la protección judicial en razón de que Nicaragua no ha demarcado las tierras comunales de la comunidad indígena ni ha tomado medidas efectivas que aseguren los derechos de propiedad de la comunidad sobre sus tierras ancestrales y sobre sus recursos naturales. Véase además, http://www.cejil.org/comunicados.cfm?id=286
52 Veáse la Opinión Consultiva OC-23/17 sobre ambiente y derechos humanos de la Corte Interaméricana de Derechos Humanos, noviembre 15/2017.
53 En la cual los ciudadanos podrán denunciar ante las autoridades municipales, así como las demás autoridades ambientales (el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales, los departamentos y distritos) cualquier violación a las normas sobre protección ambiental o sobre el manejo de los recursos naturales.
54 Mecanismo a su vez de participación ciudadana que ha permitido hasta la fecha la discusión pública sobre los eventuales y reales impactos sobre el ambiente; donde buena parte de las iniciativas han surgido desde pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y raizales, comunidades campesinas, organizaciones cívicas o comunitarias y ONG ambientalistas y ecologistas que a través de la denuncia o la presentación de estudios técnicos y socioeconómicos han reorientado la gestión ambiental en nuestro país.
55 Establecidas por la Constitución Política de Colombia en el parágrafo del artículo 330 (y ya prescrito en la Ley 21 de 1991 que incorpora en el derecho interno el Convenio 169 de la OIT), en el sentido de precisar un derecho fundamental en cabeza de los pueblos indígenas (y por extensión a las diversas comunidades étnicas) a ser consultados previamente sobre la conveniencia o no (o realización o no y en qué condiciones) cuando quiera que se pretenda desarrollar un proyecto, obra o actividad que pueda poner en peligro la vida y la integridad cultural, social y ambiental de la comunidad étnica respectiva. Este derecho es de especial importancia, ante todo porque en los últimos años las empresas transnacionales de diverso tipo encuentran en los territorios étnicos el espacio propicio para la explotación indiscriminada de bienes naturales y ambientales, cuando no la apropiación privatística a la manera de la biopiratería del conocimiento tradicional colectivo que tales comunidades han venido construyendo y conservando a lo largo de los siglos.
56 Como la acción de nulidad, la acción de restablecimiento del derecho o la acción de reparación directa. Así mismo existen las sanciones administrativas con que culminan las actuaciones de las autoridades encargadas de las funciones de vigilancia y control del ambiente.
57 El derecho de petición de información como derecho constitucional fundamental viene siendo limitado por las autoridades ambientales, generalmente por presiones de las empresas que aducen la reserva a su derecho de propiedad o de patente que pueda estar incorporado en los estudios de impacto ambiental o planes de manejo ambiental presentados a las autoridades ambientales cuando se están solicitando licencias ambientales y acompañan el correspondiente expediente.
58 Consiste según este autor (1995: 171) en el desfase temporal de una norma que la desvincula de la realidad social en que ha de ser aplicada, más visible en derecho ambiental pues el avance en el conocimiento tecnocientífico de los agentes y las causas de los problemas pueden hacer a una norma obsoleta en menor espacio de tiempo que otros sectores del ordenamiento.
59 Varios son los defectos de construcción de las normas ambientales debido a su deficiente elaboración (tanto técnica como jurídica) y diseño, que la hace incapaz de actuar en la realidad, bien sea porque pesan otros ordenamientos o principios como el desarrollo y la libertad de empresa, o bien, porque no se dan soluciones técnicas y presupuestales para resolver problemas.
60 Para Serrano Moreno (1992: 116-117), el único límite que le permitirá al sistema jurídico evitar todas las especulaciones sobre aquellas necesidades no traducibles al sistema de pretensiones jurídicamente relevantes es un sistema amplio y claro de derechos ambientales, “el que a su vez permitirá recortar intereses legítimos para alcanzar fines constitucionales como la utilización racional de los recursos naturales o la armonización entre lo que éticamente se debe hacer para preservar el ambiente por imperativo de la autonomía moral y lo que se debe hacer porque interesa”.
61 Por su parte, Gómez Isa (1998: 13) considera que así como las revoluciones burguesas y socialistas dieron origen a los derechos de primera y segunda generación, el proceso de descolonización ha dado origen a la aparición de los derechos humanos de tercera generación, reforzado por la interdependencia y globalización de la sociedad internacional contemporánea.
62 Como afirma Herrera Flores (2005, 28), la dignidad sería el sustrato sobre el que descansa la condición mundana-inmanente de un ser humano fronterizo que lucha por encontrar su lugar en el mundo, y el universalismo de la dignidad no supondría imponer a los otros nuestra forma de explicar, interpretar e intervenir en el mundo, sino “en crear las condiciones para que todos los seres humanos puedan desarrollar sus actitudes y sus aptitudes para empoderarse”.
63 Una completa síntesis sobre la génesis, concepto y evolución del derecho al patrimonio común de la humanidad puede encontrarse en Kiss (1982: 99-256), Pureza (2002) y Blanc Altemir (1992: 21-74).
64 Por tal razón, coincidimos con ellos en su idea de que los bienes y el patrimonio común “son lo hecho, los medios del hacer y sus condiciones naturales de regeneración no fetichizados, no alienados, que se restituyen continuamente al flujo del hacer social, en vez de contraponerse, extrañarse a sus productores y a la naturaleza que al regenerarse, los regenera”. Por tanto, la lucha no es por la propiedad, sino por cómo hacemos y cómo nos relacionamos entre nosotros y con la naturaleza o el ambiente.
65 Sobre este tema, véanse Ovieta Chalvaut (1980), Ruiz Rodríguez (1998), Hoyos Lemus (1991) y Laporta (1998), entre otros.
66 Sobre el derecho a la paz, véanse Uribe Vargas (1996) y Aguiar (1998).
67 Este tema será abordado con mayor profundidad en el apartado sobre la internacionalización y los nuevos derechos ambientales.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

