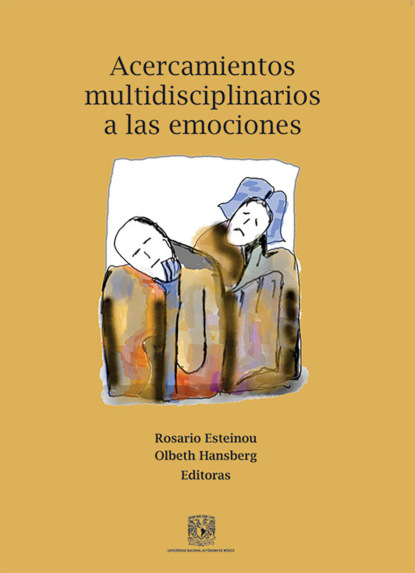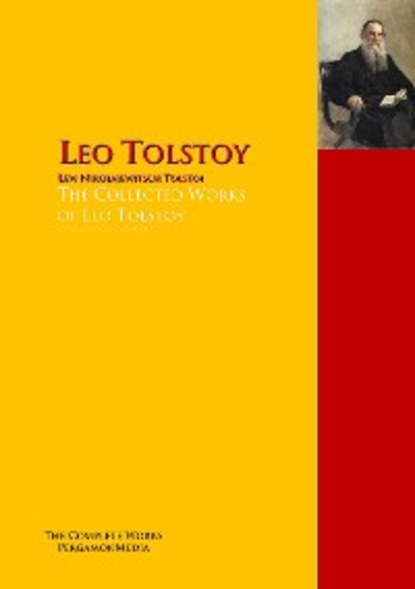- -
- 100%
- +
En segundo lugar, que cada emoción básica está vinculada a sustratos neuronales específicos (Leys, 2014). Es decir, sostiene una visión modular del cerebro, en el que éste se ve dividido en regiones y no como operando en forma de redes.14 Esta visión observa al cerebro en términos de su proceso evolutivo. Así, es posible dividir el cerebro humano en tres grandes porciones de acuerdo con este proceso. Una primera estaría conformada por el llamado “cerebro reptil” (que sólo poseen los reptiles) y que permite “interacciones rudimentarias: muestras de agresión y cortejo, apareamiento y defensa territorial” (Lewis, Amini y Lannon, 2007: 21). La segunda porción, formada por el sistema límbico, está asociada con la aparición de los mamíferos. En él está la amígdala, que se asume es la zona encargada de las emociones básicas que permiten la supervivencia y la relación con otros de la especie. Finalmente, la tercera porción que es el neocortex y que sólo aparece en los seres humanos. Esta es la zona de la cognición y todos los procesos que esto acompaña (Lewis, Amini y Lannon, 2007: 24). Aunque no todos los neurocientíficos estarían de acuerdo en lo que incluye cada una de tres partes o incluso no lo dividan de esa manera, sí comparten que el cerebro está compuesto por módulos que operan independientemente, aunque tengan relaciones entre sí. Como afirma Franks, ven al cerebro organizado “como una navaja Suiza en la que cada herramienta es autónoma” (2013: 2). Esta visión ha sido llamada “la aproximación locacionista (locationist approach)” del cerebro (Reddy, 2014).
En tercer lugar, y muy ligado a lo anterior, se asume que los procesos emocionales ocurren independientemente de los estados “cognitivos” o “intencionales” (Leys, 2014). Y afirmamos que está muy ligado a lo anterior porque quienes tienen una visión modular del cerebro, asocian la producción de emociones básicas con el sistema límbico. Es decir, las emociones “son involuntarias, no intencionales” y, por ello “no involucran ‘actitudes proposicionales’ o creencias acerca de objetos emocionales en el mundo” (Leys, 2014).
¿Cuál es la principal consecuencia de todo esto para nuestro trabajo en las ciencias sociales y humanidades? La visión de las emociones básicas/cerebro modular asume una diferencia entre emoción y razón, ligada a cuestiones evolutivas y que, por tanto, deja fuera la sociedad y la historia, como si el asco por ejemplo, fuera una mera respuesta refleja del cuerpo a olores repulsivos, y no, como propone Paul Rozin (citado por Leys, 2014) una emoción que “puede acabar relacionada cognitiva, ideacional y simbólicamente con una colección de ítems y objetos que no están relacionados con la comida” (Leys, 2014). O como había señalado en su clásico estudio Ian Miller: “El asco es una emoción […] Del mismo modo que todas las emociones, el asco es algo más que una simple sensación […] Las emociones, incluidas las más viscerales, son fenómenos sociales, culturales y lingüísticos muy ricos […] Las emociones son sentimientos que van unidos a ideas, percepciones y cogniciones y a los contextos sociales y culturales en los que tiene sentido tener esos sentimientos e ideas (Miller, 1998: 30).
A tal grado cobra relevancia un tratamiento del asco en términos integrales y no sólo como expresión impulsiva desligada de procesos cognitivos y simbólicos, que para Martha Nussbaum no es menor el análisis de dicha emoción en el marco de reflexiones que tomen en cuenta el papel de las emociones en el derecho. Según la autora, el asco tiene un papel decisivo en las leyes y las prohibiciones que establece una sociedad. Dependiendo de quien lo experimente, ya sea el juez, el acusado, e incluso la “opinión pública”, el asco juega un papel decisivo en la manera en que la sociedad establece lo que está permitido y lo que es condenable (Nussbaum, 2006: 90).15 Por ello no puede reducirse a un mero reflejo disociado de procesos cognitivos o intencionales.16
Otra perspectiva que se orienta en dicho sentido, es decir, que apunta a la necesidad de pensar en las emociones como procesos complejos que implican procesos simbólicos y cognitivos, es la de la antropóloga colombiana Miriam Jimeno. La autora ha realizado una investigación en la que estudia las “representaciones de la emoción amorosa en la acción violenta” (Jimeno, 2004: 231) así como la “codificación jurídica con la cual se interpreta” (Jimeno, 2004: 232) en una investigación sobre crimen pasional en Brasil y Colombia. Para la autora el crimen pasional no es “un arrebato emocional instintivo”, por lo contrario: “Es más bien la cultura la que moldea la emoción, como una aureola que romantiza el crimen y justifica al criminal” (Jimeno, 2004: 240-241). En este sentido, para Jimeno la recuperación de la neurociencia17 en una antropología de las emociones, es posible sólo si ésta se inscribe en el marco general del desdibujamiento de la dupla razón y emoción.
De modo que, en el momento actual, es posible establecer puentes comunicativos con la neurociencia,18 no desde la tendencia que postula la noción de emociones básicas entendidas como ‘clases naturales’” (Leys, 2014), sino la otra tendencia, es decir, aquella que plantea una noción más compleja de las emociones y, además, postula una visión diferente del cerebro. De un cerebro modular, proponen un cerebro que funciona en forma de redes. En 2012, Kristen A. Lindquist y su equipo presentaron un artículo en el que reanalizaban datos de 656 PET o escaneos fMRI de 243 estudios para ver si era posible sostener la aproximación locacionista de las emociones y concluyeron que “la evidencia decisivamente refuta esta aproximación locacionista” (Reddy, 2014). El artículo fue ampliamente comentado y la conclusión fue que, en la actualidad nadie negaría que la respuesta emocional supone o requiere la activación de regiones como la amígdala (que no es parte del cortex), pero lo que sí se niega es que ésta forme parte de un sistema separado. Luis Pessoa en su comentario al artículo de Linquist et al., concluía que era evidente “que las regiones cerebrales no deberían verse como cognitivas o como emocionales” (Reddy, 2014). Es decir, este modelo rompe con la idea de que existen emociones básicas, que son detonadas como respuestas involuntarias al medio. También con la idea de una subdivisión cerebral de funciones asociada con la evolución y con la distinción razón/emoción. La emoción pasa por un proceso de apreciación, aunque no sea consciente y por eso, es distinto el miedo a un oso del miedo a tener cáncer.19 Y, finalmente, rompe con la idea de causalidad tradicional, lo que aparece son redes que se activan sin poder clarificar en dónde inició el procesamiento de la información. Como reconoce el neurólogo Marco Iacoboni: “la captura de imágenes cerebrales es fascinante, pero nos brinda sólo información correlativa […] no contamos con ninguna información sobre el papel causal de los cambios observados en la actividad cerebral” (Iacoboni, 2013: 92).
Esta disputa no ha quedado zanjada y, cuando en los noventa se comienza a utilizar la “tecnología de los escáneres” parecía que se confirmaba la teoría de las emociones básicas. En estas primeras investigaciones, la amígdala aparecía como la región del cerebro que respondía “rápida y automáticamente a estímulos de miedo...” (Reddy, 2014). Como afirma Reddy, efectivamente se ha confirmado el papel de la amígdala en esta respuesta “tan rápida y automática”. Pero, como apunta el mismo autor, el escaneo cerebral se volvió más sofisticado y se encontraron diferencias entre seres humanos y animales. Es decir, aunque en estas respuestas involuntarias la amígdala aparecía de manera predominante, en los casos humanos, también se activaban zonas de lo que hemos denominado neocortex.
Varios autores (Franks y Turner, 2013; Reddy, 2014; Gross y Preston, 2014) reconocen que esta disputa no ha terminado, y la visión de las emociones básicas sigue teniendo una fuerte presencia en la neurociencia. Los autores también concluyen que la segunda visión es la que resulta más compatible con las ciencias sociales y humanidades y como afirman Gross y Preston, la incompatibilidad parecería ser no entre ciencias sociales y neurociencia sino al interior de la propia neurociencia. Esta disputa se divide entre quienes apoyan la visión de que existen emociones básicas, por un lado, y aquellos que proponen una visión de las emociones como un continuo.
Hacia una colaboración interdisciplinar
Nos parece que los científicos sociales tienen muchas más posibilidades de diálogo con aquellos que sostienen la posición de las emociones como algo no meramente evolutivo, y además asociado con procesos de cognición. Esto es así porque desde nuestra perspectiva, la ciencia social, en general, y la sociología, en particular, mayoritariamente enfatizan que las emociones no son respuestas universales, sino que dependen de un contexto cultural e histórico. Aunado a esto, afirmar que se incluye la cognición supone que el reconocimiento de las emociones pasa por un tamiz simbólico que permite el reconocimiento de emociones precisas dependiendo del contexto y de quiénes sean nuestros/as interlocutores.20 Además, como se presentó en el apartado anterior, pensar en un cerebro sistémico o que trabaja de manera holista supone eliminar las distinciones emoción/razón como procesos que se realizan en diferentes partes del cerebro y justifican su separación como cuestiones diferenciadas en nuestra percepción/acción sobre el entorno. En ese sentido, proponemos que hay una convergencia entre estos neurocientíficos y lo que en ciencias sociales se ha llamado el “desdibujamiento de las duplas” (cfr. García Andrade y Sabido, 2014: 13). Éste supone un giro en las ciencias sociales actuales que cuestionan diversas nociones que han aparecido como oposiciones en el pensamiento social y, por ende, en el pensamiento científico. Para este caso, nos interesan el desdibujamiento de la dupla mente/cuerpo y la dupla razón/emoción.
La primera está sostenida en el pensamiento cartesiano que separa el cuerpo con sus propios procesos de la mente como una función emergente y propia de los seres humanos. La separación carne/alma tiene su correlato en la separación emoción/razón. La emoción y la carne están asociadas por su relación con la animalidad, la falta de control, de cognición, de planificación. La mente y la racionalidad se conjugan para hablar de lo más elevado del ser humano, de la planificación e incluso de la aparición de sociedades “modernas”. La neurociencia, como vimos anteriormente, independientemente de su especialización concuerda con que “los procesos mentales residen en el cerebro” (Rose y Abi-Rached, 2013: 43). Esto quiere decir que, por ejemplo, la melancolía no es una cuestión etérea, sino que tiene su sede en un proceso orgánico cerebral. No podemos separar nuestros pensamientos de nuestro cuerpo: mente y cuerpo (cerebro) son dos caras de lo mismo. Ciertamente esta visión a medida que se precisa adquiere matices diversos y por ello, aunque a un nivel general, los científicos que se adscriben a la neurociencia estarían de acuerdo con estas premisas, sólo aquellos que —como mencionamos— aunan esta creencia con la idea de un cerebro sistémico y con el rompimiento de la dupla razón-emoción permiten un diálogo más terso y la posibilidad de intercambios.
Para mostrar este punto, elegimos el planteamiento del neurólogo portugués Antonio Damasio.21 Su visión de la relación mente/cuerpo y razón/emoción nos parece proclive a generar enlaces entre disciplinas. No en balde hemos encontrado varias autoras y autores de diversas disciplinas que entablan un diálogo con su propuesta. Para esta sección, presentaremos la propuesta de Antonio Damasio en torno a las dos duplas y finalizaremos con los diálogos que establecen algunos científicos sociales con el autor.
Antonio Damasio escribe Descartes’ Error en 1994, en él considera que las ciencias han sido cartesianas en tanto la actividad del cerebro se ha explicado sin tomar en cuenta el resto del organismo. En su prólogo de 2005 afirma que cuando publicó su libro, la idea de pensar al cerebro relacionado con el cuerpo o de romper con la división razón/emoción era temeraria. Sin embargo, como él mismo relata, en los años siguientes aparecieron los libros The emotional brain de Joseph Le Doux y Affective Neuroscience de Jaak Panksepp (Damasio, 2005: Prefacio), relacionados con la dupla razón/emoción; y pocos años antes, The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason de Johnson o The Embodied Mind de Varela, Thompson y Rosch ya trataban acerca del desdibujamiento de la dupla mente/cuerpo (Damasio, 2005: cap.9). Es decir, la idea del rompimiento de las dualidades aparece en la neurociencia y Damasio es una de sus voces. Quizá por la agilidad con la que escribe y describe temas complejos, quizá debido a un trabajo editorial (del que no se ha dado seguimiento), lo cierto es que sus ideas han sido captadas por varios científicos sociales como mencionamos anteriormente.
Por ello, dedicaremos algunas líneas a mostrar lo que nos parece pertinente del argumento de Damasio y cómo se puede conectar con la investigación sobre lo que hemos planteado como amor corporeizado desde nuestra disciplina, la sociología.
Para el autor, el desarrollo del cerebro22 —sus conexiones y procesos neuronales— es posible porque éste es parte de un cuerpo (lo que Damasio llama el soma), de un organismo biológico. El proceso de toma de decisiones (que supone racionalidad) y las emociones están conectadas y relacionadas con el cuerpo situado que puede quedar “marcado” en su relación con el ambiente (que puede verse como el entorno natural, pero también como el entorno de relaciones sociales en las que se inscribe el ser humano). Entonces, como él mismo indica, los experimentos mentales que hacían los escépticos para cuestionar la idea de una realidad existente más allá de la consciencia, no son válidos. Para Damasio, un cerebro conectado a impulsos eléctricos no daría la misma realidad que un cerebro en un cuerpo y ese cuerpo en un medio. La realidad no es sólo la que percibe la conciencia, es la realidad construida por el cuerpo/mente en su relación con un entorno que existe. Un ejemplo es el de la visión. Como otros científicos han mostrado, ver no es sólo un proceso neural que incluye la percepción de luz. Ver objetos supone un cuerpo que puede ubicarlos espacialmente y manipularlos. Tal y como lo muestra el caso de Oliver Sacks (afamado neurocientífico, recientemente fallecido) en el icónico caso de Virgil, el paciente adulto, ciego durante 50 años que es sometido a una operación, aunque físicamente es capaz de percibir ondas de luz, no puede ver. En algunos casos no tiene las dimensiones, la profundidad y, en otros, no tiene el concepto para verlo. Tal como relata el paciente, en el primer momento que le quitaron la venda después de operarlo de los ojos, “no tenía ni idea de lo que estaba viendo. Había luz, había movimiento, había color, todo mezclado, todo sin sentido, en una mancha” (Sacks, 2015: 554). A partir de éste y otros casos ha quedado claro que ver supone habilidades corporales y cognitivas que actúan en conjunto con la percepción y procesamiento de estímulos externos (Damasio, 2005: 96 y ss). Esto es importante para las ciencias sociales ya que presenta un fundamento para una noción moderada de constructivismo. Es decir, no podemos afirmar que la realidad es una construcción de la conciencia (como afirmaría Kant), pero tampoco que es algo externo que meramente causa cosas en nosotros, imprime sus huellas y nos moldea. La realidad existe independientemente de nosotros y también es re-creada por nosotros. La co-creación es más compleja que la utilización de categorías para ordenar estímulos externos. Supone la traducción de eso externo al cuerpo/mente, el procesamiento neuronal de lo sensorial: como proceso externo y como procesado por el cuerpo. Además, lo externo no es unitario sino se subdivide en estímulos que podríamos llamar naturales y otros sociales, ambos con igualdad de posibilidades de entrar en el umbral de constitución del cuerpo/mente. La percepción visual deja de ser una cuestión pasiva y se convierte en una acción del cuerpo/mente en su medio. Las implicaciones que esto tiene para las ciencias sociales son vastas y no se pueden tratar aquí puntualmente. Baste decir que no podemos abandonarnos a una idea de que todo es construcción social (sin materialidad corporal/mental/ambiental/relacional), ni que todo es realidad objetiva (que nos aparece sin mediaciones y que tod@s podrían reconocer como exactamente la misma).
Esto tiene consecuencias para el estudio del amor corporeizado, no podemos pensarlo solamente como una construcción cultural y epocal, aunque no podemos tampoco decir que no existen estas representaciones que han cambiado nuestras maneras de definir qué es amor y cómo se siente el amor. Tampoco podemos pensarlo sólo como un subproducto evolutivo que persigue la continuación de la especie. Ni podemos dejar de lado a los cuerpos que experimentan y sienten algo más que un sentido fijado semánticamente. Finalmente —y esto es algo que Damasio y los neurocientíficos en general no tematizan con suficiente amplitud— no podemos obviar el componente relacional del amor corporeizado y los efectos que tiene en los cambios semánticos y en las experiencias corporales individuales el estar cuerpo a cuerpo “envejeciendo juntos” (Schütz, 1995). Si algo nos muestran estas reflexiones acerca de cómo percibimos es que la realidad se construye en el interjuego de lo corporal y lo mental en relación con el entorno (que puede verse como el ambiente natural, pero también como las relaciones interpersonales y finalmente el sedimento semántico que nos permite dar un sentido más o menos fijo a las experiencias que tenemos del mundo y del propio cuerpo) (García Andrade y Sabido Ramos: 2016b).
Ahora bien, aunque esta discusión epistemológica resulta relevante para las ciencias sociales, en lo que más ha sido más retomado Damasio ha sido en su discusión de la relación razón-emoción. Para el autor, la posibilidad de tomar decisiones no sólo supone un proceso racional sino un proceso guiado en última instancia por la emoción. Aquí resulta importante su “hipótesis del marcador somático”. Esta hipótesis supone que las experiencias biográficas significativas de una persona tienen un registro neural y somático, un registro que deja una marca —de ahí el nombre de marcador. Esta marca se activa cuando aparece una situación similar a aquella experimentada en el pasado. Los marcadores somáticos resultan de interés para las ciencias sociales como afirman Scheve y Luede porque, aparentemente, “no están predefinidos biológicamente o cableados (hard-wired) en el sistema de la emoción y la memoria, más bien se adquieren durante la socialización y el aprendizaje” (Scheve y Luede, 2005: 314). Es decir, nuestra toma de decisiones tiene un origen social que se inscribe en nuestro registro emocional-corporal, más allá o junto con la racionalidad (que también dependerá de la cultura en la que nos encontremos y lo que resulte racional para determinada actividad). Por ello, no es casual que el trabajo de Damasio haya tenido resonancia en las ciencias sociales.
Del mismo modo, en el libro En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimientos (2003), Damasio encara una compleja distinción conceptual entre emociones y sentimientos. Para él, las emociones hacen referencia a procesos de evaluación cognitiva frente a una situación (y aparecen como cambios corporales internos), pero también a estados corporales externos. Por el contrario, los sentimientos, incluyen conciencia de ciertos eventos, objetos o gente y su asociación con los cambios físicos y mentales en nosotros. Es decir, los sentimientos suponen una percepción del self. De tal suerte, que el amor tiene tanto dimensiones emocionales como sentimentales (Damasio, 2003).
Aquí asumimos que el amor no es sólo una emoción, pero que tiene componentes emocionales. Siguiendo la distinción entre emoción y sentimiento que hace Damasio (1995), afirmamos que el amor supone ciertos estados corporales evidentes a simple vista (sonrojo, sudoración) y no evidentes a simple vista (producción de dopamina, por ejemplo) que son parte del complejo neuronal-somático. Pero también es un sentimiento ya que, supone asociar el estado corporal a una imagen (objeto, persona) y tener noción de que eso es amor (etiquetar). Vamos más allá de Damasio al afirmar que la “conciencia” del amor supone tener una noción socio-histórica de qué es amor (cómo se siente amar, cómo se actúa el amor) y poder aplicar esta noción a la asociación estado corporal/imagen.
Entonces, uno de los aportes significativos de Damasio es que señala cómo el cerebro, que es cuerpo, es el locus del alma, de la mente. Toda sensación, emoción, afección melancólica tiene un correlato corporal. Esta perspectiva permite entender cómo las emociones se experimentan en el cuerpo y son resultado de una compleja interacción entre el organismo, el cerebro y la sociedad. De ahí que otra vía de relación importante a rescatar se presenta en la forma en que ahora se observa al cerebro con anclaje social.
Cómo retoma/dialoga la ciencia social con los descubrimientos de la neurociencia
En lo que sigue, mostraremos tres casos de sociólogos que recuperan en alguna medida la propuesta de Antonio Damasio y que permiten observar los diálogos iniciales entre ciencias. Las lecturas parten desde el estudio de los movimientos sociales (Jasper), la sociología de los sentidos (Vanini, Waskul y Gottschalk) y una reelaboración del habitus (Wacquant). Con ello, queremos evidenciar que las posibilidades del diálogo son múltiples y no se reducen a un solo ámbito del conocimiento en la sociología y las ciencias sociales en general.
Para James Jasper, estudioso de los movimientos sociales, el papel de las emociones en los movimientos sociales tiene al menos un par de décadas, en las cuales se ha llevado a cabo la constitución de un ‘sub-campo’ naciente (Jasper, 2012: 49). En la medida en que las emociones están presentes en diferentes momentos de la protesta y movimientos sociales, Jasper señala cómo éstas tienen un papel significativo en términos motivacionales, ya sea como favorecedoras de la movilización, o bien, como obstáculos de la misma (Jasper, 2012: 49). No obstante, una de las dificultades a las que se ha enfrentado esta línea de investigación, es el “contraste entre emociones y racionalidad”, la cual coexiste con “otros dualismos” tales como mente y cuerpo. Ante esta dificultad, una de las fuentes intelectuales reconocidas es aquella que apunta a que: “Es necesario reconocer que sentir y pensar son procesos paralelos de evaluación e interacción con nuestros mundos formados por similares estructuras neurológicas” (Jasper, 2012: 49).
Jasper señala cómo una de las grandes necesidades del estudio de las emociones en las ciencias sociales en general y la sociología en particular, es la necesidad de establecer categorías que permiten registrar las diferentes modalidades de emoción considerando su duración en el tiempo. Es en ese sentido que recupera En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimientos (Damasio, 2003), para distinguir entre pulsiones (urges), emociones reflejas; y estados de ánimo que perduran en el tiempo como los sentimientos y emociones morales, como la compasión e indignación. De modo que para Jasper: “Los estados de ánimo perduran en el tiempo —de allí que podamos trasladarlos de un entorno a otro— y se diferencian de las emociones porque carecen de un objeto directo (Damasio, 2003: 43; mi clasificación no está lejos de la suya)” (Jasper, 2012: 50) Las cursivas son nuestras). En este sentido podemos decir que Jasper recupera a Damasio desde una clave conceptual y no sólo en términos del desdibujamiento de las duplas. Es decir, apoya y complementa su propia elaboración con aquella de Damasio, respecto a los tránsitos y tipos de emoción en los movimientos sociales (con funciones explicativas para la duración o terminación de éstos) confirmando la importancia de conocer el funcionamiento de esos cuerpos/mentes en un proceso social.
Por otro lado, en el marco contemporáneo de la sociología de los sentidos, la recepción de las neurociencias en general y, Damasio en particular, se inscribe en el cuestionamiento a la numeración clásica de los sentidos corporales y el viraje de la investigación a un ámbito más integral y extenso de la percepción (Sabido, 2016: 68). Más allá de acotarse a lo que entendemos desde el sentido común como “cinco sentidos”, Vannini, Waskul y Gottshcalk distinguen entre “sentidos externos” (vista, tacto, olfato, oído, gusto) y “sentidos internos” (es decir, aquellos que proporcionan información sobre el mundo interno del cuerpo), como el vestibular (que posibilita percibir la dirección, aceleración y movimiento en el espacio); dolor, sed y hambre (nociocepción); la percepción interna de nuestros músculos y órganos (propiocepción), el equilibrio (equilibriocepción), el movimiento (kinestesia) y la temperatura (termocepción) (Vannini, Waskul y Gottschalk, 2012: 6, 29).