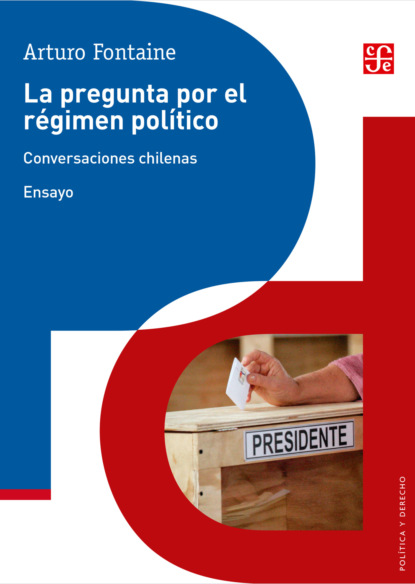- -
- 100%
- +
¿Y qué decir del “parlamentarismo” del período parlamentarista chileno?
No se pueden negar los logros del período parlamentarista chileno (1891-1924): inversión en educación y vías de comunicación, libertad de prensa, de religión, reunión y asociación, apego a la ley, elecciones periódicas, en fin, pese a la acuciante pobreza, desarrollo económico. Todo esto en medio del auge del salitre. El punto es que el “parlamentarismo chileno” nunca fue parlamentarismo.
Fue, más bien, un semipresidencialismo, pues el Presidente no era nombrado por el Parlamento sino, en principio, por la ciudadanía con derecho a voto y los gabinetes dependían de la confianza del Parlamento. No había disolución del Parlamento.
Julio Heise, un historiador claramente pro “parlamentarista”, afirma que los presidentes no solo presidían, sino que también gobernaban. Lo hacían a partir de su ascendiente personal saltándose, a veces, a sus propios ministros. “Si los mandatarios se hubieran limitado a presidir y no a gobernar”, asegura Heise, “habría sido imposible esa unidad de acción... La verdad es que —en abierta contradicción con las ideas generalmente aceptadas— fueron las deficiencias del propio mecanismo parlamentario las que permitieron a los jefes de Estado hacer un gobierno efectivo... los presidentes emplearon varios recursos para lograr el control efectivo del gobierno y para contrarrestar... los aspectos negativos que tuvo nuestro parlamentarismo...” (Heise,1974, p. 292 y 293).
Ahora bien, si Heise tiene razón —y un historiador como René Millar concuerda con él en este punto (Millar, 1992, pp. 267-269)—, entonces nunca tuvimos un parlamentarismo en sentido estricto, sino, más bien, un semipresidencialismo con atribuciones presidenciales algo nebulosas. En la terminología de Elgie, que es la que uso, se trata de un régimen semipresidencialista sin disolución del Parlamento del tipo presidencial-parlamentarista, en oposición al semipresidencialismo de premier. Porque en el semipresidencialismo de premier el primer ministro o premier es de la confianza del Parlamento y el gabinete, a su vez, es de la confianza del primer ministro. En ese período, en Chile cada ministro dependía tanto del Presidente como de la mayoría parlamentaria. Shugart y Carey lo caracteriza como un régimen “presidencial parlamentarista” (Shugart y Carey, 1992, p. 74) y Joaquín Fermandois como “semipresidencial” o “semiparlamentario” (Fermandois, 2020, p. 153). Me guardo, entonces, unos breves comentarios para el próximo capítulo iii, que trata del semipresidencialismo.
¿Presidencialización o personalización de la campaña electoral para llegar a ser Primer Ministro?
El régimen parlamentarista puede tener otra expresión, en la que la elección indirecta —que es su sentido original— tiende a diluirse y a asemejarse a la elección de los regímenes presidencialistas. En Gran Bretaña y Alemania el parlamentarismo funciona de tal manera que votar por el parlamentario del distrito es, en realidad, votar por un líder nacional. La gente en Alemania vota por Angela Merkel. La gente en Inglaterra vota por Boris Johnson. Boris Johnson ganó primero las elecciones del Partido Conservador de 2019 y, como era el partido con una mayoría absoluta de escaños, pasó a ser el Primer Ministro. Pero llegadas las elecciones generales, la campaña de Johnson fue una campaña nacional idéntica a las presidenciales. Lo mismo ha sucedido en las campañas de Merkel. El líder del partido hace campaña en todos los distritos, de modo que, con creciente frecuencia, se vota por el candidato del distrito como un modo de apoyar a quien se quiere sea el Primer Ministro. En la publicidad, los candidatos de cada distrito aparecen respaldados por Merkel o Johnson. La atención de los medios de comunicación se centra en los líderes de los partidos en competencia.
Los medios de comunicación social y las redes sociales han producido el fenómeno de la “personalización” y/o “presidencialización” de la política. Diversos autores han analizado el fenómeno de la presidencialización de la política contemporánea, incluyendo los casos de Gran Bretaña y Alemania (Foley, 1994, 2004; Poguntke and Webb, 2005; Elgie y Passarelli, 2020). Algunos distinguen entre “presidencialización” y “personalización”, quedándose, más bien, con esta última caracterización. Este fenómeno aparece hoy en regímenes parlamentaristas, semipresidencialistas y presidencialistas. El propio Juan Linz, como se sabe, un académico muy crítico del presidencialismo, reconoce el hecho: “los primeros ministros modernos y sus gabinetes se están pareciendo más a los presidentes y sus gabinetes en los regímenes presidenciales” ( Juan Linz, 1994, p 31). En su análisis de Margaret Thatcher, King cita a un asesor que afirma que ella es “una actriz... muy consciente de la impresión que está causando” (King, 1985, p. 128). Según King, “su estilo personal ha sido esencial para sus logros... y que la expresión ‘gobierno de Thatcher’ no es, en su caso, una frase convencional sino una realidad política central” (King, 1985, p. 135).
Quizá menos que por programas y partidos se vota hoy por una persona. En las elecciones de 2019 en Gran Bretaña, hubo un tema básico: el Brexit. Ese fue el centro de la campaña. Con todo, en YouTube se puede ver a Boris Johnson llevando un toro, tacleando a un famoso jugador (con falta no intencional, aunque con arrojo) en un partido de rugby televisado cuando era alcalde, subiéndose con mucha dificultad a un caballo, recitando en griego, de memoria, largos pasajes de La Ilíada, como un actor, embocando la pelota de espaldas a un baloncesto, haciendo reír a carcajadas una y otra vez a su audiencia, jugando tenis, explicando con gracia y precisión académica los trucos de la retórica clásica que usaba Churchill, sirviendo té a unos reporteros que le hacían guardia en su casa a la espera de unas declaraciones que se negó a hacer, besando en la puerta de Downing Street —después de ir a votar— a su perro Dylin, que adoptó de una institución filantrópica... Son aspectos de una personalidad por la que se vota.
No hay que exagerar. En algún grado siempre ha sido así. El estratega de Atenas clásica o el dux de la república de Venecia deben haber sido conocidos personalmente por la mayoría de sus votantes. Los parlamentarios del siglo xix provenían, en importante medida, de los mismos ambientes. La selección y elección seguramente estaba bastante “personalizada” al interior del circuito del partido. Ahora, debido a los medios de comunicación audiovisuales, el circuito se amplió y la personalización del proceso alcanza a todos los votantes. Por esto, en la práctica, la campaña del régimen parlamentarista, se asemeja tanto a la campaña de un régimen presidencialista, lo que tiende a cambiar el papel de los parlamentarios.
En Gran Bretaña, el conteo de los votos y escaños a menudo permite definir quién ganó y anunciar al nuevo Primer Ministro. En rigor, el Parlamento no vota por el Primer Ministro. Así pasó con Boris Johnson, por ejemplo. En realidad, quienes eligieron a Johnson son los votantes. La ciudadanía al votar por Johnson y los demás candidatos de su partido, le dio una mayoría de escaños en el Parlamento con lo cual la Reina lo nombra —nombramiento formal— Primer Ministro. En Alemania o España, en cambio, se requiere que al menos una mayoría absoluta vote efectivamente en favor del Primer Ministro, en lo que se llama un voto de investidura. Pero las campañas se centran en los líderes de los principales partidos, es decir, en los candidatos a ser jefes de Gobierno.
Haya o no votación propiamente tal en el Parlamento, es un hecho que los regímenes parlamentarios están en un proceso que diversos académicos llaman de “presidencialización” del parlamentarismo. “Se puede hablar de la ‘presidencialización’ de los primeros ministros en toda Europa” (Strøm, 2003, p. 736). Este proceso va en sentido contrario a la selección indirecta del gobernante, que comentamos anteriormente en este capítulo.
Los estudiosos del tema destacan que el régimen parlamentario tiene una ventaja de selección (Strøm et alia, 2003; Daniels y Shugart, 2010). Es decir, son los propios partidos políticos quienes filtran a los futuros parlamentarios, y los parlamentarios del partido los que filtran a quienes pueden ser su líder y, eventualmente, Primer Ministro. Quien emerge como líder ha sido escogido por sus pares. Y es controlado por sus pares, pues se mantiene en el poder mientras cuenta con su respaldo. El régimen presidencialista es mucho más abierto. Hay primeros ministros que jamás habrían sido presidentes y presidentes que jamás habrían llegado a ser primeros ministros.
Ese proceso de selección de agentes implica que tienden a ser políticos más probados y confiables desde el punto de vista de los partidos. Y, en efecto, son más los primeros ministros que vienen de “adentro” del sistema —que tienen experiencia como parlamentarios y ministros, por ejemplo— que los Presidentes. Sin embargo, la evidencia indica que “rara vez los presidentes son completamente ‘de afuera’, y los Primeros Ministros no siempre son completamente de ‘adentro’” del sistema político. “Los líderes nacionales, en todos los regímenes políticos, tienden a tener una significativa experiencia política” (Daniels y Shugart, 2010, p. 91).
Por otra parte, la masificación, diversidad y pluralidad de las sociedades actuales, sostiene Strøm, está erosionando el valor informativo de estos tradicionales controles ex ante. Se hace cada vez más difícil legitimar estos filtros que, en definitiva, son coladores que manejan las élites políticas. Los primeros ministros se inclinan cada vez más por actuar en consonancia con la opinión pública y, en ese sentido, responden a ella a la vez que al Parlamento, es decir, en parte, tienen dos principales. Como afirman Bradley y Pinelli, la “presidencialización” o “personalización” de la política, en virtud de la cual los líderes “buscan una legitimidad popular informal de sus propios actos a través de la exposición en los medios de comunicación”, afecta “al parlamentarismo en particular, pues la legitimidad democrática pertenece a un cuerpo colectivo que tradicionalmente se siente más incómodo con el elemento personal que el modelo presidencialista” (Bradley and Cesare Pinelli, 2012, pp. 666-667).
Los medios de comunicación han permitido la irrupción de líderes que no se han abierto camino al interior de los partidos. Un caso emblemático es el de Silvio Berlusconi en Italia, por ejemplo. Proviene de la empresa y los medios de comunicación, forma su propio partido y llega a ser Primer Ministro, en fin. Así, “en algunos países europeos, en las últimas décadas, solo un 50 a 60 por ciento de los ministros han sido alguna vez parlamentarios” (Berman y Strøm, 2011, loc. 370).
Este fenómeno coexiste con otro: la menor representatividad de los partidos políticos en virtualmente todos los países. Por ejemplo, en Gran Bretaña a fines de los años 60, el 40 por ciento de la ciudadanía sentía un fuerte compromiso partidario y el 2017, solamente un 15 por ciento. En Alemania, un 81 por ciento se identificaba con algún partido en 1976, y el 2017, solo un 59 por ciento (Dalton, 2019, p. 193). La menor identificación con los partidos políticos también se da en los países nórdicos (Strøm, 2011). En un contexto de creciente desconfianza institucional, los partidos políticos despiertan especialmente poca confianza. Así, en Gran Bretaña el gobierno nacional concita la confianza de un 34 por ciento; la legislatura nacional, de un 36, y los partidos políticos, de un 18. En Alemania, el gobierno nacional concita la confianza de un 27; la legislatura nacional, de un 26, y los partidos, de un 16. “La declinación de los partidos políticos, en especial en términos electorales y de membresía, implica un desafío serio para democracias parlamentaristas” (Strøm, 2003, p. 736).
La mayor debilidad y volatilidad de los partidos afecta las negociaciones requeridas en sistemas multipartidistas para formar coaliciones. Porque dichas negociaciones se basan en la estabilidad y disciplina de los parlamentarios. El líder de cada partido pesa en tanto y cuanto cuenta con los votos de los parlamentarios de su partido. En la medida en que la ciudadanía se identifica menos con un partido y sus posiciones son más volátiles, se hace más difícil liderar y disciplinar a los parlamentarios. Crece en ellos, presumiblemente, la inclinación a buscar votantes explorando temas específicos de manera independiente. La estabilidad de los gobiernos parlamentarios es particularmente sensible a la estabilidad del sistema de partidos. La cadena de delegación del poder es amenazada si uno de sus principales eslabones —los partidos políticos— como agentes no interpretan o interpretan muy imperfectamente la voluntad del principal, es decir, la ciudadanía.
Los partidos siguen siendo fundamentales. Como vio ya Edmund Burke, emanan de la naturaleza humana. Una democracia sana descansa en sus partidos. No hay régimen capaz de funcionar más allá de los partidos. Por otra parte, la “personalización” de la política es un hecho indesmentible, algo con lo que hay que contar. Esa labor de filtro que hacían las élites de los partidos y el Parlamento hoy tiende a ser complementada por encuestas, elecciones primarias o consultas informales. Y las elecciones generales se centran en la persona del candidato a gobernar. La conexión directa del candidato con la ciudadanía, en los hechos, tiende a desbordar a los partidos.
Por otra parte, en países como Hungría y Polonia, como veremos, el partido del líder es una pieza central del poder. Los procesos de polarización de esos países se expresan en los partidos.
Suele haber largos períodos con gobiernos interinos sin poder real
En el régimen parlamentario pueden producirse vacíos de poder prolongados, durante los cuales no hay gobierno real. Esta parálisis sucede porque después de las elecciones, los parlamentarios de los diversos partidos deben formar una coalición que elija al gobernante, al Primer Ministro. Este acuerdo puede demorarse. El país sigue con el Primer Ministro anterior, pero ya sin poder. En los países desarrollados en los que predominan los consensos y hay poca distancia ideológica entre los diversos partidos, esto no pasa a mayores. Con todo, es un problema potencialmente serio.16
En 2017, Alemania estuvo 136 días a la espera de que concluyeran las negociaciones de los partidos y se pudiera constituir la mayoría necesaria para formar un gobierno.
Tomemos el caso de Holanda. Hay ahora 13 partidos con representación parlamentaria (en Chile tenemos 16). Entre 1950 y 1995, el promedio fue de 90 días de tardanza en formar gobierno. El año 1977 pasaron 208 días de cábalas a puertas cerradas antes de acordar quién sería el gobernante. El 2017 les tomó 225 días... Se negocian los partidos que integrarán el gabinete, los nombres de los ministros y el programa. Ha habido programas de 53 páginas, muy detalladas. Esto se critica porque deja al Parlamento muy atado de manos el resto del período. Las decisiones importantes ya quedaron tomadas.
Todavía más: ha sucedido que el partido más votado quede fuera del gabinete. A veces partidos pequeños, pero necesarios para formar la coalición —“partidos-bisagra”— consiguen de los partidos grandes concesiones, es decir, logran cuotas de poder desproporcionado —en materias tales como cargos y políticas públicas— respecto de su votación.
Esto último sucede con los grupos ortodoxos en Israel, con mucha frecuencia. El poder negociador del jefe de un partido no depende, por lo tanto, solo del número de escaños con que cuenta. Es decir, no necesariamente corresponde a la votación que representa. Esta merma de la representatividad aumenta la distancia entre los votantes y el resultado de las negociaciones cupulares. Puesto en otros términos: se incrementan por esta vía los riesgos de pérdida de agencia.
En suma, todas estas transacas ocurren al margen de la ciudadanía, lo que tiende a desconectar a la dirigencia política de la gente. Por eso hay en Holanda propuestas para elegir por votación directa al Primer Ministro, es decir, para avanzar a un régimen presidencialista.
En Bélgica —lo mismo que en Alemania, España o Hungría— rige el voto de no confianza constructivo. Es decir, como se dijo, la coalición solo derriba al Primer Ministro si ya tiene acordado un nuevo Primer Ministro de reemplazo. El 1 de octubre de 2020 se logró elegir a un Primer Ministro, 653 días después de las elecciones. Más de dos años sin poder formar un gobierno... El 2010, Bélgica se había pasado 589 días durante los cuales los parlamentarios negociaban y negociaban un nuevo gobierno.
En España, entre diciembre del 2015 y enero del 2020, no se pudo armar una coalición de gobierno y el país estuvo sin gobierno efectivo. Cuatro años sin poder tomar decisiones de fondo, cuatro años, varias elecciones generales sucesivas y dos primeros ministros —Mariano Rajoy, luego Pedro Sánchez— en compás de espera. La mayor parte de ese tiempo hubo un gobierno “en funciones”, es decir, transicional, interino, sin investidura. El Gobierno en funciones, salvo razones de urgencia, no propone nuevas leyes y rige el presupuesto del año anterior. Es un gobierno que no puede llevar a cabo su programa. Cuatro años de gobierno en estado larvario, en definitiva, cuatro años perdidos.
Según Dalton, estas dificultades se conectan con “la fluidez, volatilidad y complejidad que son el sello distintivo de los partidos políticos contemporáneos” (Dalton, 2019, p. 154). Si esto es así, este tipo de dificultad para formar gobierno es probable que tienda a aumentar.
¿Qué sucedería en un país con las urgencias socioeconómicas de Chile ante situaciones como estas? Una ciudadanía acostumbrada a elegir a su gobernante, ¿cómo reaccionará ante una parálisis gubernamental de este tipo, ante un vacío de esta naturaleza?
¿Cómo elegir a un Presidente/Jefe de Estado que, de veras, sea solo eso?
El parlamentarismo, como vimos, funciona con un Jefe de Estado que no es el Jefe de Gobierno. La reina de Inglaterra reina, pero no gobierna. En regímenes parlamentarios, como los de Holanda, Suecia, Bélgica, Dinamarca o España, hay monarquías. Juegan un papel simbólico y ceremonial. Representan la continuidad y legitimidad del Estado. En otros países, como Alemania, el Jefe de Estado es un Presidente elegido por el Congreso y organismos de representación estadual. Cumple un rol ceremonial.
Las relaciones entre el Jefe de Estado y el Parlamento no siempre son armónicas. Por ejemplo, en la República Checa, el parlamentarismo colapsó porque el Presidente Milos Zeman, elegido el 2013, se negó a cumplir un rol meramente ceremonial. Hoy la República Checa tiene en realidad un régimen semipresidencialista.
El problema no es encontrar alguna forma para elegir a un Presidente que solo sea un Jefe de Estado. El problema es cómo hacer, en un país de asentada tradición presidencialista, para que esa elección no se transforme, en los hechos, en la elección de un gobernante. Esto apunta a las expectativas de la ciudadanía. ¿Cómo impedir que la selección de esa figura se transforme en una contienda política y, en definitiva, se espere de ella, entonces, no solo que presida sino que gobierne? Volveré sobre el tema a propósito del semipresidencialismo en el capítulo iii.
El o la Primer Ministro concentra más poder que el Presidente
Al comparar los poderes del Presidente bajo el presidencialismo y del Primer Ministro bajo el parlamentarismo se pueden considerar factores como el poder de veto, decretos ejecutivos, regímenes de emergencia, iniciativa legislativa, control del proceso legislativo y formación del gabinete. Un estudio de José Antonio Cheibub, Zachary Elkins y Tom Ginsburg, que examina 632 sistemas constitucionales entre 1789 y 2012, concluye que las democracias presidencialistas, parlamentarias y semipresidencialistas tienen relativamente poca “coherencia interna” (Cheibub et alia, 2013). Ninguno de los seis factores antes señalados es exclusivo de un tipo de régimen.
Que un país x sea parlamentarista no significa que necesariamente su Primer Ministro no tenga poder de veto, no pueda formar su gabinete o no tenga poderosas atribuciones en regímenes de emergencia, por ejemplo. Así, el gobierno tiene iniciativa exclusiva en materia de gasto público en Gran Bretaña, Alemania, Irlanda, Canadá, Australia y España, entre otras democracias parlamentarias. Los parlamentarios, en tales casos, no pueden proponer proyectos de ley que impliquen desembolso de dinero sin respaldo del gobierno. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, “solo la Corona (en la práctica, el Gobierno) puede hacer propuestas en materia de gastos e impuestos —esto se conoce como la iniciativa financiera de la Corona”.17 La Constitución Alemana establece que “requieren la aprobación del Gobierno Federal las leyes que aumenten los gastos presupuestarios propuestos por el Gobierno Federal o que impliquen nuevos gastos o que los lleven aparejados para el futuro...” (a. 113, 1,2).
Otro factor crucial es el grado de control que tiene el gobierno sobre la agenda legislativa del Parlamento. De esto, más que del tipo de régimen, según Tsebelis, depende el poder relativo de la primera magistratura en el día a día. En esta dimensión, “hay similitudes entre Chile, Gran Bretaña o Francia, a pesar de su clasificación oficial en diferentes categorías”, presidencialista, parlamentarista y semipresidencialista, respectivamente (Tsebelis, 2002, p. 114). La realidad es más compleja que las categorías tradicionales que se emplean para clasificar las democracias.
A ello hay que agregar que puede suceder que las prácticas pesen más que la regla escrita. Es el caso de Austria, cuya Constitución semipresidencialista otorga el Presidente facultades que nunca ha usado, por lo que funciona, como señalé como una democracia parlamentarista.
Por lo tanto, no es conducente comparar facultades específicas de cada régimen, pues pueden variar según el país y no caracterizan a un régimen de gobierno como tal.
La principal ventaja del parlamentarismo es su eficiencia y celeridad para tomar decisiones, lo que se deriva de la fusión de poderes Ejecutivo y Legislativo. La mayor parsimonia de los regímenes presidencialistas es un precio que se paga para evitar resoluciones impulsivas y emocionales de mayorías pasajeras que, con mayor pausa, discusión y reflexión, no se habrían adoptado. La fusión de poderes implica que el Primer Ministro, mientras cuenta con la confianza de la mayoría de la Cámara, es decir, mientras gobierna, es más poderoso que el Presidente de un régimen presidencialista. ¿Por qué? Primero porque como ya sabemos, reúne en sí los poderes Legislativo y Ejecutivo. Este es, como ya cité, su “eficiente secreto”, según la clásica expresión de Bagehot. El gabinete “mismo es, por así decir, la legislatura...”. En cambio, “... un Presidente puede ser obstaculizado por la legislatura” (Bagehot, 1867, p. 18). Segundo, puede ser reelegido indefinidamente. Y tercero, puede disolver la Cámara. “El gabinete es un comité”, escribió Bagehot, “con un poder que ninguna asamblea legislativa ha sido persuadida de depositar en comité alguno. Es un comité que puede disolver a la asamblea que lo nombró” (Bagehot, 1867, p. 13). El Primer Ministro es, entonces, “una creatura, pero tiene el poder de destruir a sus creadores... fue hecho, pero puede deshacer” (Bagehot, 1867, p. 13 y 14). De esa manera puede de hecho vetar cualquier proyecto del Parlamento y apelar a los parlamentarios elegidos después de la disolución.
El control de la agenda de la Cámara comenzó temprano. “En la práctica, parece que el gobierno controló la agenda —Order Days— desde el comienzo” (Cox, 1987, p. 47). En todo caso, en 1870, Gladstone dijo que “nueve décimos de la legislación de la Cámara, mirando los números y su importancia vinieron de manos del gobierno” (cit., Cox, 1987, p. 51).
Eso se pensaba en la segunda mitad del siglo xix. No es algo que haya cambiado. “El gabinete controla la agenda de la Cámara de los Comunes...” y los parlamentarios “en esencia solo han retenido un poder de veto y, en menor medida, un poder de enmienda de los proyectos legislativos de los líderes del partido mayoritario que se sienta en el gabinete” (Cox, 1987, p. 3). Cox en esto no está solo. “Los Primeros Ministros siempre han sido más poderosos que los Presidentes”, concluye el estudio de Dowding (Dowding, 2013, p. 631). Este sostiene que durante los últimos cuarenta años se ha producido un aumento del poder del Primer Ministro dentro de su gabinete. “Todo Gobierno, afirma Tsebelis, “mientras esté en el poder, puede imponer su voluntad al Parlamento... Mi planteamiento vale para cualquier clase de gobierno parlamentario, controle o no una mayoría de los votos del legislativo” (Tsebelis, 2002, p. 93). “El Primer Ministro Británico es posiblemente más poderoso dentro y fuera de su gobierno que cualquier otro Jefe de Gobierno en cualquier otra parte del mundo democrático” (King, 1991, p. 43).18