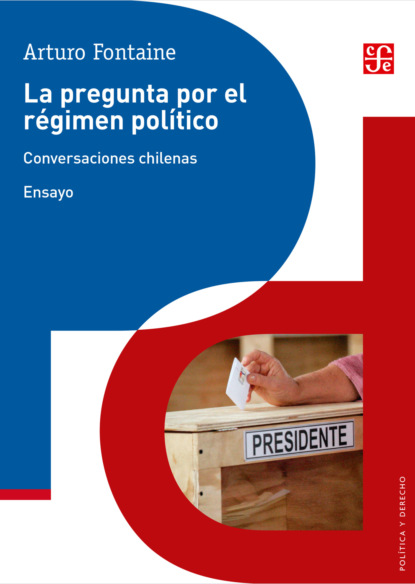- -
- 100%
- +
En suma, bajo el régimen presidencialista, el Parlamento, como poder independiente del Ejecutivo, tiende a desempeñar un papel legislativo más protagónico que bajo el parlamentarismo.
Los gobiernos de minoría también se dan bajo el parlamentarismo
Los gobiernos de minoría —que bajo el régimen presidencialista, tanto inquietan—, no desaparecen ni con el parlamentarismo ni con el semipresidencialismo (Strøm, 1990). No se trata de una situación propia o exclusiva del presidencialismo. Pero, por cierto, hay diferencias. Una mayoría parlamentaria, en principio, puede en cualquier momento acordar sustituir ese gobierno minoritario, de modo que es una situación tolerada por la mayoría y, por otra parte, el Primer Ministro puede disolver el Parlamento. Bajo el presidencialismo, el Presidente típicamente no puede disolver el Parlamento. Puede, sí, en principio, armar una coalición que le dé mayoría en el Congreso. Y eso puede ocurrir bajo el parlamentarismo y bajo el presidencialismo. Se supone que para un partido cualquiera hay más incentivos para formar una coalición estable bajo el parlamentarismo, puesto que de ella emergerá un gobierno del que puede formar parte. Pero no siempre conviene a un partido determinado incorporarse a una coalición de gobierno.
Bajo el parlamentarismo, si hay multipartidismo y ningún partido consigue la mayoría absoluta, entonces o gobierna una coalición o un gobierno de minoría. Vale decir, si la mayoría parlamentaria no logra formar una coalición para gobernar, entonces gobierna un gobierno que está en minoría.
Los gobiernos de minoría no son una anomalía, falla o enfermedad. Tampoco lo son bajo el presidencialismo. De hecho, se dan, bajo el parlamentarismo, en un tercio de los casos desde la Segunda Guerra Mundial (Strøm, 1990, loc. 125). Es decir, uno de cada tres gobiernos parlamentarios ha sido un gobierno de minoría. En Europa representan el 37 por ciento de los casos entre 1945 y 1999. Según otra estimación, representan el 32.3 por ciento de los gobiernos de Europa Occidental y un 41.1 por ciento de los de Europa Central (Field, 2016, loc. 262). Por otra parte, en las democracias semipresidencialistas, ha habido gobiernos de minoría un 23.4 por ciento del tiempo (Elgie, 2011, p. 180).
Los gobiernos parlamentarios de minoría son comunes en los países escandinavos. En Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia,20 durante la década de 1980, representaron el 68 por ciento de los casos. Un verdadero récord (Bergman y Strøm, 2011, pos. 6832). En Dinamarca, hay 10 partidos políticos representados en el Parlamento y que el gobierno esté en minoría es lo habitual. Entre 1970 y 2010 solo hubo un gobierno mayoritario, que duró dieciocho meses (Damgaard en Bergman y Strøm, 2011, pos. 1429). Entre 1945 y el 2010, los gobiernos de minoría representan el 89 por ciento de los casos. Ese porcentaje llega a un 72 por ciento en Suecia y a un 63 por ciento en Noruega (Field, 2016, loc. 364).
También han ocurrido con frecuencia en Canadá (es el caso de Justin Trudeau, por ejemplo), India y Nueva Zelanda.
En España, entre 1977 y el 2015, un 58 por ciento de los gobiernos fueron gobiernos de minoría (Fields, 2016, loc. 364). Adolfo Suárez (1979-1981), Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982), Felipe González (cuarto período: 1993-1996), José María Aznar (primer período: 1996-2000) y Rodríguez Zapatero (2004-2008 y 2008-2011) tuvieron que gobernar al menos algún período en minoría. Este último, solo gobernó en minoría. También Mariano Rajoy, reelegido el 2016, gobernó en minoría. En general, al no haber un partido mayoritario, los partidos regionalistas han permitido la conformación de estos gobiernos de minoría absteniéndose en la votación. En segunda vuelta, para ser elegido Presidente basta una mayoría simple, la cual se obtiene si algunos partidos pequeños se abstienen. Esos partidos regionalistas prefieren quedarse fuera del gobierno y negociar algo a cambio de esa abstención. La negociación fructifica porque es posible concordar, en parte, los objetivos de los partidos. Y ello se facilita porque el sistema de partidos no se organiza en función de una sola y la misma dimensión (derecha/ izquierda, por ejemplo), sino que es multidimensional, debido, precisamente, a los partidos regionalistas. Los partidos calculan que aliarse al partido grande a cambio de, por ejemplo, un par de ministerios tiene más costos que beneficios. Estos gobiernos de minoría, al no contar con una coalición mayoritaria de respaldo, negocian sus proyectos de ley caso a caso (Fields, 2016, loc. 1096 y sigs.). Lo mismo hace un gobierno en minoría en el Congreso bajo un régimen presidencialista.
Keudel- Kaiser ha estudiado en profundidad la génesis de once gobiernos parlamentaristas de minoría en Europa Central (Bulgaria 2 gobiernos, la República Checa 3, Estonia 0, Latvia 2, Lituania 1, Rumania 3 y Eslovaquia 0) y dos en un país semipresidencialista (Polonia), entre 1991 y el 2010 (Keudel-Kaiser, 2014). El asunto es relevante para Chile, pues se trata de países con sistemas de partidos multipartidistas y mayor polarización.
La conclusión es que la explicación está, justamente, en el sistema de partidos. No en el régimen mismo. Lo que causa los gobiernos de minoría es “la bifurcación del sistema de partidos”, la “fuerte división”, la “competencia polarizada”. Esto puede tomar la forma de dos partidos o bloques polarizados y dominantes o de profundas divisiones junto con partidos con los que no se forman coaliciones. En el fondo, la pluralidad de partidos unida a la falta de consensos es lo que da origen a los gobiernos de minoría.
Si en Dinamarca los gobiernos de minoría se sustentan en un sistema de partidos con consensos amplios y poca distancia ideológica entre ellos, en Europa Central sucede lo contrario. Y si en Dinamarca los gobiernos de minoría funcionan razonablemente bien, no ocurre lo mismo en Europa Central, según Keudel-Kaiser. La diferencia no es el régimen; es la cultura política. De este estudio se desprende que las divisiones políticas profundas, por una parte, pueden causar gobiernos de minoría y, por otra, hacer que los gobiernos de minoría no funcionen bien.
Lo relevante no es con qué frecuencia se producen gobiernos parlamentaristas de minoría en general, sino qué los produce. Porque son sus causas lo que permite anticipar si en un país como Chile tenderán a ocurrir o no y cuál será su naturaleza.
Es fácil imaginar hoy en Chile gobiernos de minoría bajo un régimen parlamentarista o uno semipresidencialista de premier, que funcione de manera parecida al régimen parlamentarista. Supongamos que gobierna una coalición como la ex Nueva Mayoría (partidos Democracia Cristiana, Radical, ppd, Socialista y Comunista). El Partido Comunista decide abandonar el gobierno de centroizquierda. La mayoría de los parlamentarios son ahora de oposición. Pero es una mayoría dividida. El Partido Comunista y el Frente Amplio (izquierda) no podrían formar gobierno con la coalición de ChileVamos (udi, rn y Evópoli), una coalicion de derecha y centroderecha. Tampoco quiere el Frente Amplio entrar al gobierno de centroizquierda instalado. Entonces se mantiene un gobierno de minoría que negocia las leyes una a una, tal como lo hace un Presidente en minoría.
No se vé por qué, en principio, un gobierno de minoría podría funcionar razonablemente bien bajo un régimen parlamentarista o semipresidencialista y constituir una falla estructural o enfermedad terminal bajo el presidencialismo.
No es que el presidencialismo tenga un problema para el que “no tiene salida”: quedar en minoría en el Congreso. No. Algo análogo ocurre en los regímenes parlamentaristas y semipresidencialistas. “La salida” bajo el presidencialismo es, en principio, lenta. El Presidente en minoría o arma una coalición mayoritaria o negocia uno a uno sus proyectos o lucha para que las próximas elecciones le den una mayoría a su coalición, a sus proyectos. La “salida rápida” del parlamentarismo es disolver el Parlamento y llamar a elecciones. Pero no siempre las elecciones resuelven tan rápido el problema como parece a primera vista. A veces, formar un nuevo gobierno tarda años. A veces —vale la pena reiterarlo—, como ha ocurrido en España entre 2016 y 2020, varias elecciones parlamentarias sucesivas no permiten formar gobierno estable. A veces, se forma un gobierno que queda en minoría. Cuán grave sean estas situaciones dependerá de cada país, de las circunstancias por las que atraviesa, y, por cierto, de su sistema de partidos, de la distancia ideológica entre ellos, del grado de polarización. Dinamarca es una de las democracias más consensuales que existe. No hay gran distancia ideológica entre los partidos. En Europa Central, en cambio, un multipartidismo con escisiones políticas hondas y reales explican tanto la emergencia de los gobiernos de minoría como los problemas de su funcionamiento. ¿El multipartidismo chileno se parece —se parecerá a futuro— más al de Dinamarca, donde imperan los consensos, o al de Europa Central, agrietado por divisiones profundas?
El problema de fondo no es ni el gobierno de minoría per se ni el régimen político per se ni el multipartidismo per se: el problema es la polarización de los partidos, la falta de consensos políticos mínimos. Ahí es donde hay que poner el acento. La democracia funciona bien a partir de ciertos consensos. La polarización dificulta la eficacia de la democracia para abordar los problemas de la población y tiene un efecto desestabilizador.
Con todo, hay que rescatar en las propuestas en pro del parlamentarismo —lo mismo vale para el semipresidencialismo— la preocupación por robustecer la gobernabilidad. Volveré sobre este punto en el último capítulo.
Estas consideraciones no hacen imposible la implantación de un régimen parlamentarista en Chile. Pero sí muestran el profundo cambio de mentalidad que significan. Se trata de un diseño racionalista y supone un constructivismo social de gran magnitud y ambición. Por otro lado, hay que tener presente no solo sus virtudes, sino las dificultades propias que este régimen acarrea, es decir, lo que se sacrifica y arriesga a cambio de sus ventajas.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.