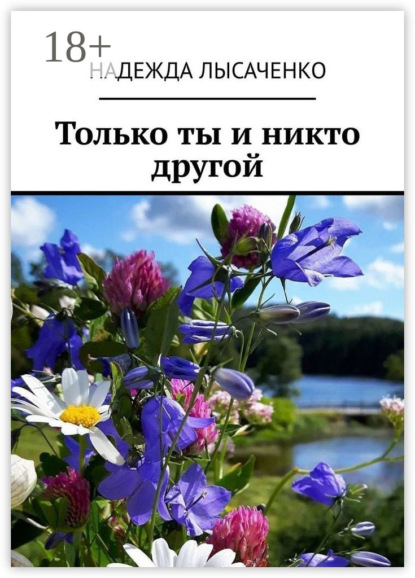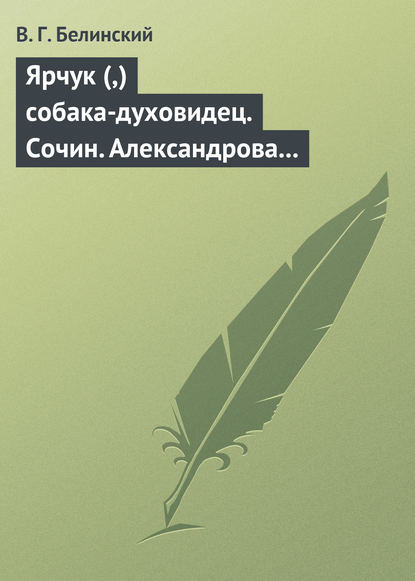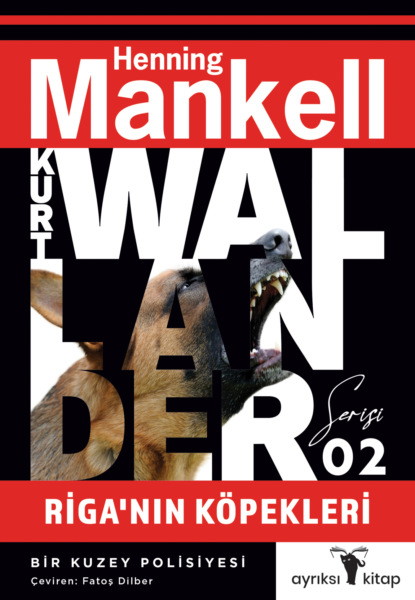La alimentación de los antiguos mexicanos en la Historia natural de la Nueva España
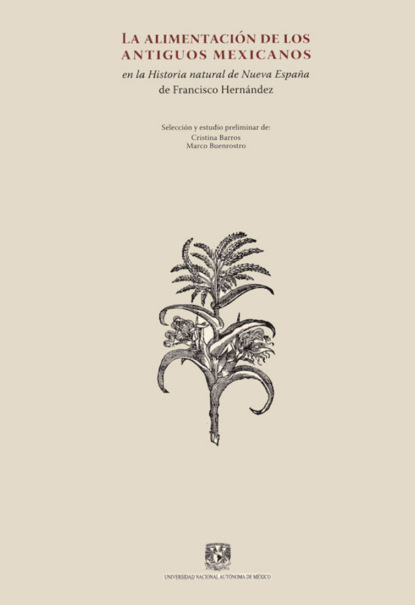
- -
- 100%
- +
Hojas y tallos verdes. No podemos dejar de lado los quelites que son los tallos y hojas comestibles. El protomédico hace la relación de más de 50. Ya desde entonces los españoles los señalaban como alimento de los pobres; así lo escribe Hernández respecto del achochoquílitl: “Nace en el lago mexicano y llena luego las mesas de los pobres’.
Hoy sabemos que habrá que romper con este prejuicio social, pues los quelites son ricos en fibra, minerales y vitaminas; algunas tienen además omega 3. Es por ello que en la actualidad las hojas verdes tienen gran demanda entre quienes saben de nutrición. Nuestro campo está lleno de ellos: malvas, cenizos, quintoniles, papaloquelites, verdolagas (iztmiquílitl), chipilines (que aparecen en la Historia natural con el mismo nombre), pipichas. Al referirse a los quelites de amaranto, hoauhquílitl, da cuenta de las variedades de huauhtli que se consumían.
Los trabajos etnobotánicos que se han hecho en las tres últimas décadas muestran que la presencia de los quelites sigue siendo parte importante de la dieta campesina; esto permite variar la dieta a lo largo del año y enriquecerla. Albino Mares en su trabajo acerca de la comida de los rarámuris ha documentado que consumen con frecuencia 14 variedades de quelites.16 En la Huasteca, J. Alcorn localizó 679 especies de plantas útiles, de las cuales 203 son alimenticias y 33 son diversos quelites. 17
Oaxaca no se queda atrás; Alberto Ysunza y sus colaboradores editaron un bello manual para apoyar la alimentación entre los habitantes de la Sierra Juárez; en él se encuentra la descripción de 25 especies de quelites.18
Es interesante ver también el recetario Los quelites, un tesoro culinario coordinado por Edelmira Linares y Judith Aguirre, así como el Recetario de quelites de la Sierra Norte de Puebla derivado del proyecto Milpa coordinado por Robert Bye.
Estos datos nos muestran una marcada continuidad cultural y también que hay una escuela de investigadores en etnobotánica, que de alguna manera retoman el importante trabajo que nos legó Francisco Hernández.19
No deja de mencionar el protomédico diversas vainas como las del guaje que “suelen hacer las veces de ajos a los que se parecen notablemente en olor y sabor”. Esta y muchas otras siguen presentes en nuestra dieta. Aunque traído de fuera, también le da lugar al tamarindo.
Hongos de variados colores. Además de los que se usaban con fines rituales, los comestibles pueden ser blancos, amarillos, rojos, pardos, negruzcos, matizados, verdosos “de tan variados colores, en fin, que ningún artista podría igualarlos por hábil que fuese...” También son variados las formas y tamaños. Volvemos a contristarnos por la pérdida de las ilustraciones, pues escribe Hernández que de entre estos hongos escogió para pintar los siguientes: iztacnanacame, tlapalnanacame y chihualnanacame.
Muchos de estos hongos tan ricos en diversidad, continúan presentes en la alimentación de las comunidades y en los mercados en la época de lluvias. En el norte de Veracruz sigue habiendo iztananácatl, también conocido como quanácatl (hongo de árbol), que crece en los troncos secos de la chaca y el jonote. El oconanácatl, hongo del ocote; el pelencoznanácatl o yemita, el xelhuaznanácatl o escobeta, el tlaxamanilnanácatl o tejamanilero, el mazayelnanacatl o semita, los cuitlaxcolnanácatl o mazorcas y otros más pueden recolectarse en Milpa Alta en pleno Distrito Federal; la lista se alargaría si reunimos los muchos que existen en Hidalgo, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Michoacán y otros estados del país, como lo prueban investigaciones como las realizadas por Cristina Mapes, Gastón Guzmán y Javier Caballero en la cuenca de Pátzcuaro, Michoacán. 20
En fin, que el número de plantas documentado por Francisco Hernández muestra la gran riqueza natural de México y los conocimientos que de ella tenían los indígenas. Recordemos que J. Rzedowski considera que aunque no existe todavía un inventario de las especies de plantas que se localizan en México, y que cerca del 20% está todavía por descubrirse y describirse, debe de haber cerca de 21 600 especies nativas de las plantas que se reproducen por medio de flores y semillas (fanerógamas). A esta cantidad pueden sumarse más de 15 000 especies adicionales, tomando en cuenta las plantas criptógamas o inferiores. Por la diversidad de su flora, nuestro país está ubicado entre los cinco con mayor variedad. De cada dos plantas de las que existen en la república, una es exclusiva del territorio mexicano, esto es, cerca de 52%; si tomáramos en cuenta, continúa Rzedowski, la extensión que abarcó nuestro país hasta el siglo XIX, la cantidad se elevaría a 72% por ciento. También es de llamar la atención que de esas plantas son muchas las que tiene aplicaciones diversas, entre otras, en la cocina.21
Por lo demás puede decirse que la obra de Francisco Hernández es impensable sin su tenacidad, pero también sin la presencia de los médicos indígenas de los que no dejó un solo nombre. No ocurrió lo mismo con Bernardino de Sahagún, que en el Libro VII de su Historia general de Nueva España, al referirse a las hierbas medicinales, da cuenta de sus informantes que ya habían sido bautizados y por tanto los registra con sus nuevos nombres: Gaspar Matías, Francisco Simón, Miguel Damián, Felipe García y Miguel Motolinía.
Historia Natural de los animales de la Nueva España
La vida en los lagos. Del conjunto de animales que describe Francisco Hernández, no debe sorprender que una parte importante sean especies que vivían en las áreas lacustres. Esto se debe a que la mayor parte de su información la recabó en la cuenca de México. Como nos referiremos aquí a las aves comestibles, no mencionaremos otras que captaron su atención como los picaflores llamados huitzililin.
Los antiguos habitantes de esta región tenían una relación muy estrecha con los lagos. Habiéndola elegido como lugar para establecerse, tuvieron que sortear no pocas dificultades. Para ganar terreno al agua, por ejemplo, establecieron las llamadas chinampas, que aun hoy merecen el reconocimiento de diversos especialistas.
Fue necesario, además, separar las aguas dulces de las saladas que formaban el lago de Texcoco. Para ello, el mismo ingeniero hidráulico que había llevado agua hasta las alturas en Texcotzinco, el gran Nezahualcóyotl, diseñó un dique y dirigió las obras. Este dique separaba las aguas dulces de las saladas; tenía varias escotaduras que permitían la navegación todo el tiempo. Cuando las aguas subían, se colocaban tablas en las escotaduras para evitar el paso del agua salada; el propósito era mantener una leve derrama del agua dulce sobre el agua salada, al tiempo que se permitía la navegación.
El ir y venir de las canoas era constante; cientos de casas tenían acceso directo a los lagos a través de un sistema da canales. El sistema lacustre se utilizaba de manera integral. Desde puntos más o menos distantes se comerciaban muy diversos productos. Muchos de ellos se cultivaban en las propias chinampas, otros se pescaban, recolectaban, cazaban o criban en los lagos y sus orillas.
Las aves. Debió de ser sorprendente el número de aves que habitaban ahí, a juzgar por el número de descripciones que hicieron desde el primer momento y hasta avanzado el siglo XIX, quienes llegaron de fuera y se encontraron ese espacio en el que se escuchaban múltiples cantos, silbidos y gorjeos, además de croar de ranas y sapos. Gabriel Espinosa Pineda, en su excelente trabajo acerca del sistema lacustre en la época mexica, hace cálculos que le permiten afirmar que llegaban millones de patos al año en el siglo XVI y que posiblemente se cazaban hasta un millón de ellos anualmente.22
Muchas de esas aves eran comestibles. En la mesa diaria indígena también fueron frecuentes varios tipos de pescados, de batracios y crustáceos. Se contaba con técnicas de caza y pesca eficientes, que muestran el conocimiento que tenían aquellos hombres de las costumbres de los animales.
Durante la Colonia continuó la costumbre de comer aves lacustres. Los viajeros que llegaron a México en el siglo XIX han dejado constancia de los pregones con que los indios vendían patos cocidos o chichicuilotes por las calles de la capital; continuaron todavía a principios del siglo pasado, para finalmente desaparecer de las zonas céntricas. Estas viandas hoy sólo se comen en lugares muy específicos de lo que resta de aquellos lagos.
Las descripciones que hace de muchas de ellas Francisco Hernández evidencian este conocimiento. Ahí se establecen las distintas características; una de ellas es la diferenciación entre las que son residentes y las que son migratorias. Utiliza diversas expresiones; así del atótol dice que “es nativo’, del amacozque que es “habitante del lago mexicano”; menciona que la llamada metzcanauhtli y tzonyayauhqui viven en la laguna de México; la coyolcozque “es ave indígena” En otros casos se añaden características al hecho de ser oriundas; el atotolqui, por ejemplo, “es originario de la región mexicana y cría sus hijos entre juncales y carrizales”, similar es el azazahoactli que siendo oriundo de la región, “empolla en primavera entre los juncales”.
Éstas son algunas de las que se clasifican como “visitantes”: el atlapácatl, el achalalactli que es “ave migratoria que visita el suelo mexicano”. Lo mismo ocurre con el tempatlahoac, el mozotótotl, el quachilton y el xalcuani, el pipixcan, entre otras muchas aves. Al referirse al comaltécatl es más explícito: “todos los años, en invierno, emigra de las frías regiones del septentrión a este suelo mexicano como a lugar soleado y tibio”.
La apariencia de las aves también es de interés y muestra la cuidadosa observación de los indios y del protomédico. Del chilcanauhtli, una especie de pato, escribe que el “color de las plumas de todo el cuerpo es leonado, pero el de las alas es vario, a veces azul, a veces blanco y a veces negro tirando a verde”. También impresionan los cantos: el atotolquichil “imita a los ratones en su canto, en el que no cesa, pertinaz, desde que el sol sale hasta que acaba el día”; el amacozque “canta más fuerte de lo que corresponde a su tamaño”.
En cambio el mozotótotl “canta dulcemente”, también es grato el canto del chiltótotl y de elotótotl; la codorniz o zolin canta de manera hermosa “pero triste”. Similar al cacareo de las gallinas es el sonido del quachilton, que “canta o cacarea a manera de las gallinas” en “las altas horas de la noche o en la madrugada”. El hoactzin, travieso, tenía un canto parecido al de la calandria, pero “a la vista del hombre parece reír y como burlarse de él”.
Por más que se ha repetido que los antiguos mexicanos no tenían animales domésticos, tanto Diego de Landa en su Relación de las cosas de Yucatán, como Francisco Hernández desmienten esta afirmación. Son varias las aves que criaban en sus casas los mayas; leamos a Landa: “Tiene aves domésticas y que crían en las casas como son sus gallinas y gallos en mucha cantidad, aunque son penosos de criar”. Las perdices se consideraban “a maravilla domésticas”; también criaban palomas y “anadones, blancos, grandes”. No menos apreciadas eran las tortolillas de varias clases, por lo mansas.
De entre las aves de los alrededores de los lagos, algunas vivían en cautiverio como los ya mencionados chitótotl y elotótotl. Otras, como el mozotótotl se alimentaban “de masa y maíz molido”; el zolin y el hoauhtotol comían maíz (“grano indio”) o trigo por igual. El chiquatli en su vivienda de mimbre comía tlaolli (maíz), “gusanillos y otras cosas semejantes”. Para “alimentar a las aves canoras encerradas en jaulas y de las cuales hay entre ellos una cantidad enorme, como nuestros mirlos y jilgueros”, les daban la semilla negra del chianpitzáhoac. La descripción del tepetótotl es significativa; se considera “manso y amigo del hombre”; para pedir su comida tiraba de la ropa a sus dueños, “y llama con el pico a las puertas cerradas cuando quiere entrar a algún lugar; sigue, si está suelto al amo, y cuando llega a casa lo recibe con alegres festejos”.
Comida lacustre. Pasemos ahora a la mesa. Leamos las descripciones del menú:
Chiltótotl: “Es excelente y sabroso alimento”.
Ciltototl segundo: “Es comestible, pero no muy apetitoso”.
Zolin: “Se da también su carne a los enfermos, y no hay entre los indios, excepto la de gallina, ninguna que pueda considerarse mejor ni en lo saludable y provechoso del alimento ni en el gusto”.
Elotótotl segundo: “Constituye un alimento agradable”.
Coxolitli: “Su carne conservada por algún tiempo, es alimento saludable y agradable”.
Hoauhtótol: “Su carne es blanca, y constituye un alimento no malo ni de mal sabor sino tierno y que gusta a muchos”.
Ilamatótotl: “Es alimento bueno y agradable”.
Ixamatzatótotl: “Es comestible pero poco estimado por los de paladar fino”.
Miacatótotl: “Es bueno para comerse”.
Ocozolin: “Constituye un alimento excelente y muy apetitoso”.
Chiquatótotl: “Constituye una comida agradable”.
Quapetláhoac: “Es alimento de mediana calidad”.
Quauhcilin: “Es comestible y no siempre desagradable, pues a veces engorda y entonces es comida sabrosa”.
Tlapalchichi: “Es comestible y de alimento bueno y gustoso”.
Tzitzicuílotl: “Es comestible, de carne gorda y sabrosa”.
Xochitenácatl: “No es del todo desagradable como alimento”.
Yacatópil: “Tiene el sabor de los demás ánades silvestres”.
Y ahora algunos consejos culinarios como este respecto de las zolines, aves de la familia de las perdices y las codornices: “son alimento bueno y grato siempre que se maten dos o tres días antes de servirse asadas”. Para preparar un ave lacustre, el tolcomoctli comenta: “Dicen que despojado de la piel, asado y comido con agua y aceite, es alimento sabroso”. Ésta sería una de las primeras recetas coloniales registradas, así como otras que aparecen más adelante.
Podría pensarse que Hernández se desharía en elogios respecto del huexólotl o guajolote, como otros de su paisanos, sin embargo es ambivalente; lo considera “de alimento muy agradable y saludable, inferior sin embargo al que proporcionan las gallinas de nuestra tierra, a causa de cierta excesiva humedad y gordura que produce náusea a los de paladar muy delicado”. Menciona algunas especies silvestres “del doble tamaño que los domésticos”.
Impresiona, por lo demás, el gran número de nombres de aves en náhuatl que se han perdido; apenas continúan como mexicanismos algunas como el coxolitli, hoy cojolite, el ya mencionado guajolote, la hóilotl o huilota y el tzitzicuílotl conocido como chichicuilote.
Finalmente nos detendremos en el acictli, ave no comestible, de connotaciones mágicas; de ella cuentan los indios, señala Hernández “que hace venir los vientos cuando se ve perseguida por los cazadores, para que soplando levanten las olas, vuelquen las canoas y se ahoguen sus perseguidores, siempre que después de lanzar éstos de su arco cinco flechas no hayan logrado herirla y matarla”.
Peces, crustáceos y batracios. Pero no sólo de aves vive el hombre. Aún hoy podemos encontrar en algunos mercados de la ciudad los sabrosos crustáceos llamados chacallin que Hernández menciona por ser “vianda muy apreciada, por lo que no hemos querido pasarlo en silencio”. Los llamados tepechacallin se comían cocidos de manera sencilla, los españoles también los preparaban, comenta el protomédico, en lo que se llama manjar blanco; considera que de esta manera adquirían “sabor a carne, aunque huelen siempre un tanto a pescado”. De los anénez afirma que “los indios los comen como si fueran camarones, y suministran en verdad (pues también los hemos probado) un alimento parecido”.
También transmite Hernández la receta de los michpilin o huevos de peces que cocidos “en vasijas de barro o cobre, y agregándoles pimiento o chilli forman parte de las comidas”. Coincidía con los indios al reconocer que era “un alimento bueno, abundante y no desagradable”. Otro alimento indígena que los españoles preparaban ya a su gusto, era el axolotl o ajolote. Se preparaban, explica, fritos, asados o cocidos. “Los españoles los aderezan generalmente con clavos de especia y pimiento de indias; los mexicanos con pimiento [chile] solo, molido o entero, condimento muy común del que gustan sobre manera.” Lo mismo ocurre con los pececillos llamados xalmichin “de alimento bueno y agradable sobre todo cuando han alcanzado su mayor crecimiento”; recomienda cocerlos en agua pura y con apio. Hay otros peces comestibles como podrá ver el lector en el cuerpo del texto.
Siendo Hernández hombre tan abierto a los nuevos sabores, que todo prueba, huele y aplica, cuando toca el tema de los atotócatl o renacuajos, hace un comentario de esos que proliferaron a lo largo de le época colonial y que tanto influyeron en que se dejaran de lado algunas de las costumbres alimenticias:
¡Qué variadas son las costumbres humanas, y cuánta diversidad de productos naturales se emplean en las comidas y surten las mesas en las distintas regiones del mundo! He aquí que estos indios occidentales comen gustosamente los renacuajos, que nuestros paisanos se horrorizan de ver y aun de nombrar, y no desdeñan las langostas fritas y las hormigas, y tienen por exquisitas muchas cosas que nunca comerían ningunos otros habitantes del mundo. Y no sólo comen los renacuajos, sino que los venden por todas partes en los mercados, preparados y ofrecidos de diversos modos, y no se consideran del todo malos ni ingratos al paladar. Deléitense ellos con sus platillos nacionales, con tal de que nos dejen a nosotros comer sus gallinas, cuyos machos son los llamados gallipavos.
Insectos y embalajes. La descripción que hace Hernández de los insectos nos permite acercarnos a otros datos de interés, como es el caso de los embalajes o envolturas que utilizaban para guardar o llevar a la venta algunas otras especies lacustres como los insectos, y también las técnicas que se usaban para criarlos o para obtener productos como la miel de abeja.
Es el caso de los huevecillos de axaxayácatl. Este ahuauhtli o huauhtli de agua, por la semejanza que tiene con las semillas de amaranto reventadas, se recogía “echando en el lago, donde las aguas están más agitadas, cables del grueso del brazo o del muslo pero flojamente torcidos, y a los cuales, alborotado y removido, se adhiere; lo arrancan de ahí los pescadores y lo guardan en grandes vasijas”.
Para cocerlos hacían “tortillas muy parecidas a las de maíz, o las bolas que llaman tamales en la lengua nacional, o dividido en porciones lo guardan envuelto en hojas de mazorca de maíz, para después, en su oportunidad, preparar con el alimentos cociéndolo o tostándolo”.
Aquí observamos además una interesante técnica de conservación.
Del axaxayácatl había dos especies; ambas se consumían. Se trataba y se trata aun hoy, de un producto de temporada. En sus mejores tiempos se recogía “con redes en el lago mexicano tan copiosamente, que machacadas en gran cantidad y entremezcladas se forman con ellas bolitas, las cuales se venden en los mercados [durante] todo el año”.
Trabajos recientes citados por Gabriel Espinosa, documentan que aún se consumen tanto el ahuauhtli como el axaxayácatl en Xochimilco. Añaden una modalidad, que es el consumo sólo para conocedores de las larvas de este mosco. Esto se evidencia también en recetarios como el que publicó en 1990 el Centro Comunitario Culhuacán: La comida en el medio lacustre. Ahí encontramos la descripción de pato en totopahua, la descripción de pato cocido en barro, pato en mixmole, diversas recetas de chichicuilote, así como acociles, tortas de ahuautle en chile verde con nopales o con calabacitas en salsa verde, ahuautle en caldo, meztlapique de ajolote, ancas de rana en tomate; varias de ellas son comida de vigilia en Semana Santa en lugares como Iztapalapa, Distrito Federal.
De mieles y abejas. Francisco Hernández elije el libro XII, cap.LXXX, para describir ampliamente “los géneros de miel de Indias”; no se extrañe el lector al no encontrar referencia en el capítulo dedicado a los insectos. En una breve introducción, el protomédico comenta que además de la miel de abejas, hay otros dos tipos que ha mencionado en el lugar correspondiente: la miel de caña y la de maguey.
Aquí se detiene largamente a describir los distintos tipos de abejas, la calidad de sus mieles y las maneras específicas en que construían sus panales. Con su habitual minuciosidad, analiza el importante conocimiento que los antiguos mexicanos tenían acerca de la domesticación de las abejas y también respecto de la manera en que se podía recolectar la miel de abejas y de otros insectos silvestres.
Los indios tomaban panales de los huecos de los árboles, que acopiaban en sus apiarios, escribe; este comentario nos permite tener la certeza de que los indios producían miel de manera sistemática y no sólo mediante la recolección. Había varias calidades de miel. Una muy similar a la utilizada en España, era la que producían abejas del mismo género que las peninsulares. Había además diversas especies silvestres que también producían miel. Actualmente en México sigue utilizándose esta miel silvestre. En las zonas boscosas que habitan los yaquis, por ejemplo, los panales se recolectan entre marzo y mayo. Se aleja a las abejas del panal con humo y se recogen los trozos o pencas con más miel y se mezclan con pinole de maíz o de trigo para hacer unas bolitas que se comen como golosina.
Francisco Hernández no sólo documenta el consumo de miel; también las larvas de abeja se comían con gusto, costumbre que se conserva hasta nuestros días en diversas poblaciones donde siguen comiéndose las larvas de estos insectos con la misma avidez que antaño. Así ocurre en la mixteca poblana; los panales de una avispa se consiguen en el campo, se les desprenden las orillas donde hay miel y se utiliza la parte central que es donde hay más larvas. Esos trozos o pencas se asan en el comal a fuego lento y se separan las celdillas con las larvas que se agregan a una salsa hecha con chiles verdes asados, un poco de agua y sal.
Leamos esta interesante narración de Agustín Escobar Ledesma en su Recetario de la Sierra Gorda de Querétaro. Se refiere al talpanal, un insecto similar a las abejas que construye su morada con barro bajo tierra. La hora para acercarse ahí y extraer el panal es el mediodía. Tres o cuatro expertos obstruyen con leños las desembocaduras y luego les prenden fuego para destruir a los insectos cuyo piquete produce fuertes reacciones alérgicas. La cantidad de larvas que se obtiene compensa los riesgos; suelen recolectarse hasta 90 kilos de larvas que se reparten entre los asistentes. Las larvas, continúa Ledesma, “se tuestan en el comal” y remata: “Son de un sabor exquisito”. Es una delicadeza culinaria de Jalpan de Serra.23 Ésta sería una variedad adicional a las que menciona Hernández.
Entre el rechazo y el gusto. No sólo rechaza Hernández a los renacuajos. En el caso de los ocuilíztac o gusanillos blancos emplea incluso adjetivos poco usuales en su discurso. Los califica “como alimento malo”, “deben clasificarse insiste “entre las comidas groseras y viles, por lo que no se hayan en las mesas de los ricos o pulidos, sino en las de quienes no tienen abundancia de alimentos mejores o más agradables, o para cuyo paladar nada es demasiado grosero o repugnante, con tal de que tenga algún sabor”.