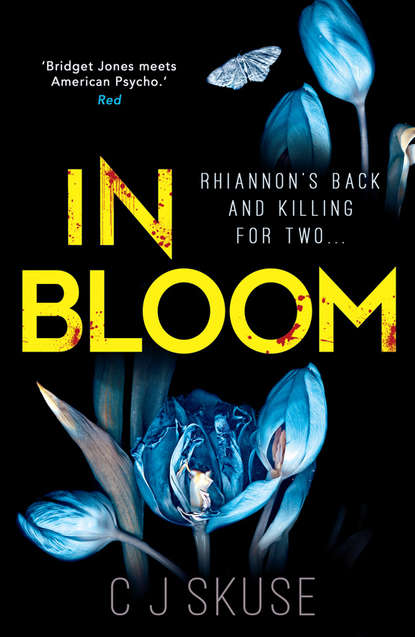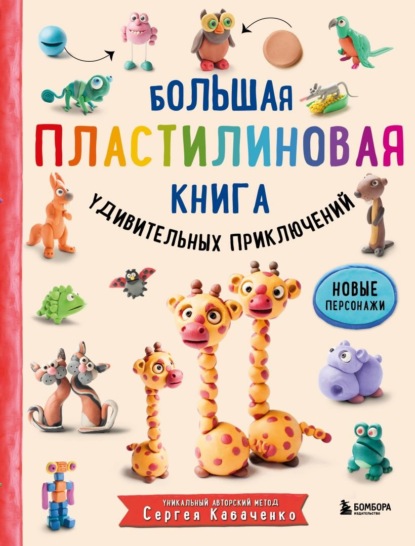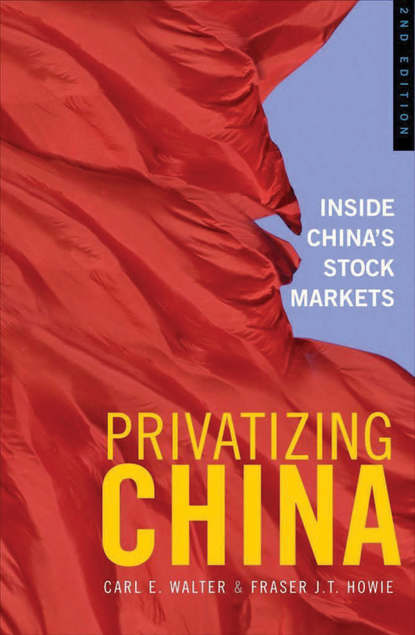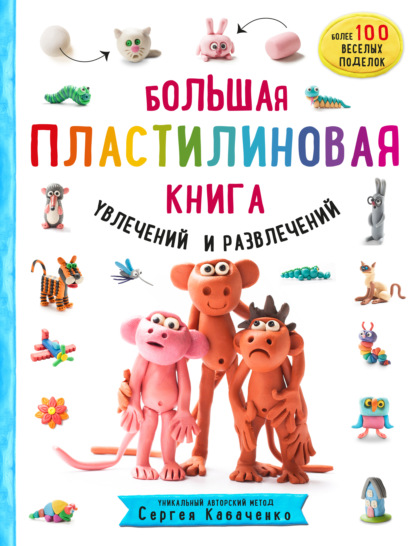La alimentación de los antiguos mexicanos en la Historia natural de la Nueva España
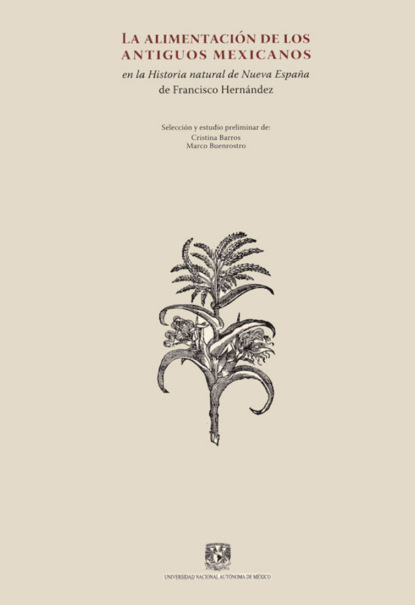
- -
- 100%
- +
De este juicio se desprende una cierta intolerancia, pero lo más notable es una actitud clasista que califica a los alimentos de acuerdo con una escala social. Luego reconoce que aun los que son reacios a comerlos “gustan de comer gallinas, pollos, ánades y gansos cebados con [ocuilíztac]”.
En relación con las iguanas, que se ubican ya en otras regiones, la posición oscila entre el rechazo a su aspecto y el gusto por su carne: de las iguanas de agua o acuecuetzpallin refiere: “casi nadie hay que al mirar por primera vez este animal no se amedrente, o que una vez que lo ha comido no lo procure con suma avidez”. La iguana de tierra es aún mejor, sobre todo cuando se encuentran en estado silvestre, pues “cuando se arrastran por la tierra sobre su abdomen o vientre, engordan y se hacen más sabrosos”. Llama la atención su comentario acerca de que las traían de las regiones cálidas a los mercados de la ciudad de México “principalmente en cuaresma”.
Sin duda los indios tenían una gran relación con la naturaleza; se mantenían de ella, pero la preservaban para las generaciones futuras a sabiendas de que de eso dependía su sustento. Este conocimiento les permitía disfrutar en la mesa comiendo de todo “como es propio de los pánfagos”, escribe Hernández, ya que “casi no hay cosa que no coman”. Es un error, por cierto, considerar que esto lo hacían por necesidad; había también un gusto, un regocijo en esperar la temporada propia de tal o cual alimento.
De cerdos, cíbolos y manatíes. Destacan en la Historia natural de Francisco Hernández, varios animales utilizados en la alimentación cuya presencia en la época prehispánica se ha difundido poco. Es el caso de dos clases de puercos silvestres o jabalíes, el quauhcoyámetl y el quauhpezotli; la similitud de su carne con la del puerco traído por los españoles, explica bien porqué se adoptó este último de manera tan natural entre nosotros. Este antecedente respecto de determinados sabores también se dio con la carne de gallina.
Del coyámetl, explica algo que sorprende aún más y corrobora que, como ya se dijo aquí, la domesticación de animales era más frecuente de lo que insisten en afirmar diversos historiadores. Este animal, aunque feroz, escribe Francisco Hernández, “una vez que se domestica es apacible, se aficiona a los de la casa y se granjea su cariño”. Ya amansado cambiaba con cierta facilidad su dieta y aceptaba los alimentos que se daban a otros animales domésticos; esto implica que los coyámetls no eran los únicos animales que se domesticaban.
Un animal que llamó la atención de muchos cronistas es el manatí, mamífero anfibio que los españoles conocieron en las islas del Caribe; es por ello que como en otros casos, aquí se perdió el nombre en lenguas indígenas y se impuso este nombre. Diego de Landa, por ejemplo, los conoció en la isla La Española y hace una buena descripción; después de alabar la abundancia de su carne, continúa: “engendran como los animales y tienen para ello sus miembros como hombre y mujer, la hembra siempre pare dos y no más ni menos, y no ponen huevos como los otros pescados; tiene dos alas como brazos fuertes con que nadan, el rostro tiene harta semejanza al buey”.24
El protomédico lo describe casi de la misma forma, como “una bestia casi informe semejante a un becerro, con cabeza abultada como de cabra así como los brazos delanteros; es de color pardo, está cubierto de pelos ralos, y aunque es feroz no muerde. Vive tanto en el mar como en la playa (y aún se aleja de las aguas), y se alimenta de las hiervas costeras y de cierto género de higos marinos”.
Continúa: “su grasa y su carne son como de cerdo y es ésta de gusto agradable sea que se coma fresca o salada…”
Leamos fragmentos de otra pormenorizada descripción, la de Motolinía. Los que él vio se localizaban en el río Papaloapan, cerca de la desembocadura en el Golfo de México. En los esteros los había en buen número y el fraile lo considera “el más precioso pescado que hay en el mundo”. Eran de carne abundante “tanta […] como un buey”. Al ser anfibios, salían a la ribera a comer hierba, que era su alimento. Los indios los cazaban con arpones y con redes, pues son animales mansos. La abundancia y sabrosura de su carne, así como la manteca que se obtenía fueron cualidades que se revirtieron en contra de los manatíes; hoy es un animal en peligro de extinción. Contribuyó a ello no poco la permanente presión de los conquistadores sobre los recursos naturales; fueron grandes depredadores.
Otro tanto ocurrió con los toros y vacas del norte de México y parte de sur de Estados Unidos, cuya carne era, desde el punto de vista de Hernández, “no menos sabrosa y saludable que la de las vacas de nuestra tierra, que los indios comen cruda bebiendo también la sangre y abrigando con las pieles su cuerpo contra el frío”.
Todavía a fines del siglo XVIII, el jesuita Ignacio Pfefferkorn menciona que en el noroeste de Sonora, cerca de las montañas habitadas por los apaches
[…] hay un tipo de ganado salvaje que algunos llaman bueyes de monte, pero que en Sonora y Nueva España se le conoce por lo general como cíbulos o cíboros. Estos animales tienen pelo grueso, chino, parecido al de los borregos pero de color café rojizo. Sus cuernos aunque fuertes y gruesos apenas serán como la mitad en tamaño de los del ganado manso. Sus espinazos son altos y un poco jorobados.25
Ernesto Camou Healey atribuye a este antecedente, el hecho de que en aquella región tuvieran tanta familiaridad con las especies mayores llevadas por los españoles. Cada misión, comenta, tenía su propio hato de ganado. Así el cuidado del ganado por parte de los indígenas “vino a constituir también una manera eficiente de llenar los tiempos muertos entre las diversas labores de la actividad agrícola, además de proveer a los misioneros de uno de los platillos principales de su sustento: la carne de res”. La presencia de ganado vacuno es característica, hasta la actualidad, de una parte importante del estado de Sonora. Los cíbolos o bisontes aparecen con frecuencia en la gráfica colonial que describe el norte del país. Hoy han desaparecido.
Otros animales comestibles eran los armadillos o ayotoctlis, literalmente, conejo con coraza como calabaza; Hernández traduce el nombre como conejo cucurbitino. A las citlis o liebres las considera “parecidas a las nuestras tanto en figura como en propiedades alimenticias…” Lo mismo opina del tochtli o conejo, que “proporciona un alimento no menos sabroso que los de nuestra tierra”. Es interesante el uso artesanal que hacían los indios del pelo de ambos animales, pues lo entretejían “en sus vestidos y en los lienzos que usan a modo de capas”. Comenta al respecto: “tan grande es la industria y diligencia de esta gente para aprovechar las cosas más insignificantes”. De la carne de tuza afirma “que es comestible, gorda y de gusto agradable”.
Entre los mamíferos que hemos seleccionado de la obra de Hernández hay tres de los que no hace ninguna referencia respecto de su uso como alimentos: el venado, la ardilla y los perros. Sin embargo, hemos transcrito sus descripciones pues, como es bien sabido, estaban en las mesas indígenas.
Podemos afirmar al hacer el recorrido por los mamíferos comestibles, que la idea generalizada de que los indios de México no comían proteína animal, no se sostiene. Esto se confirma aún más al seguir el recorrido y comentar acerca de las aves, los insectos y otras especies.
Las algas llamadas tlecuítlatl. Aunque pertenece a otro reino natural, nos referiremos al tlecuítlatl como parte de los muchos recursos que los antiguos mexicanos obtenían del lago. Aunque Francisco Hernández lo clasifica erróneamente como mineral, se trata nada menos que de alga espirulina, Spirulina maxima, cuyas cualidades alimenticias han sido bien documentadas. Contiene 70% de proteína, 18% de glúcidos y un porcentaje igual de lípidos o grasas, además de vitaminas y minerales (calcio, potasio, hierro, fósforo y sodio).26
Éste es un caso de alimento despreciado por determinados grupos sociales, que se reconoce una vez que la ciencia occidental prueba sus virtudes. En México se abandonó su recolección por ese tipo de prejuicios, hasta que en 1967 se observó que en los tanques de evaporación de obtención de sosa de la empresa Sosa Texcoco, se generaban grandes cantidades de alga espirulina. Se inició así la producción en los márgenes del lago de Texcoco, pero como tantas veces ocurre en nuestro país, esta planta se cerró cuando ya alcanzaba casi 500 toneladas de producción.
Sería conveniente retomar este esfuerzo, pues el alga espirulina tiene efectos antioxidantes comprobados, contiene los aminoácidos esenciales, así como niveles significativos de hierro y en general se le considera un auxiliar importante para mejorar la nutrición. Hay distintas especies de alga espirulina; la producción mayor se encuentra actualmente en Asia.27
Francisco Hernández se refiere de manera muy general a las distintas sales; Iztatl comenta que en Nueva España se pueden encontrar “casi todas las especies de sal que se producen en el resto del mundo”. Otros autores de la época fueron más explícitos. Diego de Landa comenta, al referirse a la que se obtenía en las costas de la península de Yucatán, que en la ciénega que iniciaba cerca de la costa de Isla mujeres y terminaba en Campeche, se producía una sal tan buena, que era la mejor que había visto en su vida, “porque molida es muy blanca y para sal dicen los que saben es tan buena, que sala más medio celemín de ella, que uno de otras partes”. La producción fue abundante desde la antigüedad maya; en la época de Landa, además de la que se enviaba a la ciudad de México, se exportaba a Honduras y La Habana.28
Francisco Hernández no sólo se refiere a la ixtaxalli o sal de mar; también menciona las sales de río, de lago, de manantial, de pozo y la fósil, pero sin dar detalles. Los interesados podrán acudir al que es sin duda el trabajo más completo sobre el tema de la sal: Influencia de la sal en la distribución geográfica de los grupos indígenas de México de Miguel Othón de Mendizábal. El recorrido histórico y geográfico que hace de todo el territorio mexicano para relacionar los lugares de asentamiento con la proximidad de este mineral imprescindible, se basa en numerosos testimonios de cronistas que abarcan los tres siglos del virreinato.
En lugares como San Miguel Ixtapan, se conservan actualmente las técnicas de los antiguos mexicanos e incluso las mismas ceremonias asociadas con lo que se consideraba en muchos lugares como una actividad de índole sagrada.29
Permanencia del tequesquite. Quizá por ser más novedosa por su calidad y por la manera de obtenerla, de entre las sales le dedica más espacio al tequesquite. Este tequíxquitl, comenta el preguntador del rey, se barría con escobas o se recogía con las manos en cantidad considerable, durante la época de secas. Considera que este legítimo nitro era “blanquísimo” y se condensaba en granos como de sal común para su uso. Para separarlo de la tierra se maceraba con agua, y luego se asentaba la tierra licuada; “la parte más ligera pasa por canales a unos cántaros, de los que se hecha en los hoyos antes dichos, donde por la acción del sol se condensa la sal”.
Hernández documenta que se utilizaba para ablandar las mazorcas del maíz, “mezclado al agua en que se cuecen”; considera que así “mejora su sabor notablemente”. Las médicas indias también aplicaban el tequíxquitl para erradicar los piojos del cabello y para curar “completamente la alopecia”.
El tequesquite se comercializaba sobre todo en Iztapalapa, que en náhuatl significa “lugar donde se hace la sal”, siendo iztatl, sal. Hoy sabemos que estas sales que afloran o quedan en la superficie que dejan los lagos cuando se retira el agua, contienen sobre todo carbonato de calcio y cloruro de sodio. El tequesquite se sigue utilizando como sal en la cocina, actúa como levadura al mezclarlo con la masa para tamales; también contribuye a suavizar la cubierta de frutas como los higos para facilitar que penetre el azúcar cuando se preparan en almíbar, y afloja la cáscara de los duraznos y tejocotes. Se solía usar como detergente.30
Si analizamos la información que aquí hemos ido desgranando, se hace evidente que la cocina indígena previa a la Colonia, contaba con todos los elementos para hacerla completa y variada. Es notable la presencia de maíz, chile, frijol, calabaza, quelites, hongos y aguacate; de condimentos como el epazote, el achiote, la pimienta de Tabasco, la hoja santa o las cebollitas llamadas xonácatl, así como de la blanca sal marina, del tequesquite como levadura, de la miel de maguey y de las delicadas mieles de abeja yucatecas.
No faltaban las frutas ácidas: capolin, texócotl (tejocote), teuxócotl o ciruelo divino, xalxócotl o guayaba, ni una amplia variedad de frutas dulces como la papaya o el xicotzápotl (chicozapote) que toma el nombre del los jicotillos que debieron de disfrutar su miel. Esto sin dejar a un lado las importantes fuentes de proteína animal que obtenían, como hemos visto, de peces, insectos, aves, animales de monte, entre otros. También había postres; en Tlalteloco se vendían, además de calabaza y camote en miel, las que hoy llamamos alegrías de amaranto. Hernández afirma, al referirse al chianpitzáhoac, que con sus semillas “preparan [los indios] ciertas confituras blancas que suelen confeccionarse con almendras, cuando las hay en abundancia, y azúcar o miel”. Puede decirse que una investigación similar a la que hizo Francisco Hernández llevada a cabo en los mismos lugares que visitó, sería tan o más extensa a pesar de las pérdidas culturales y naturales de los últimos tiempos. Esto por no hablar del resto del país. Es indudable, como hemos podido constatar, la importante continuidad de nuestras culturas.
Cristina Barros Marco Buenrostro
1 Véase. Germán Somolinos D'Ardois, "Vida y obra de Francisco Hernández", en Obras completas, t. I, p. 196. Hernández pasó a ser así "el preguntador del rey".[regresar]
2 Somolinos, op. cit., p. 197. Recordemos que esto ocurría entre 1571 y 1577.[regresar]
3 Citado en Somolinos, op. cit., p. 310.[regresar]
4 La botánica de los nahuas, p. 78. [regresar]
5 Somolinos, op. cit., p. 223.[regresar]
6 Lozoya, p. 57.[regresar]
7 Ibid., p. 34. [regresar]
8 Erin Ingrid Jane Estrada Lugo, El Códice florentino. Su información etnobotánica, p. 19. [regresar]
9 Poppers, pp. 19-22.[regresar]
10 La botánica de los nahuas, p. 154.[regresar]
11 Idem.[regresar]
12 Fernando de Alva Ixtlixóchitl, t. II., cáp. XLII, p. 114.[regresar]
13 Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, cap. LXXXVII, p. 159. [regresar]
14 Francisco del Paso y Troncoso, op. cit., p. 69. [regresar]
15 Hernando Alvarado Tezozomoc, Crónica mexicana, cap. XI, pp. 370-372.[regresar]
16 Abino Mares Trías, Comida de los tarahumaras. [regresar]
17 J. Alcorn, Huastec Mayan Ethnobotany, cit. en Natalia Molina Martínez, Etnobotánica de quelites en sistema milpa en Zoactecpan, una comunidad indígena nahuatl de la Sierra Norte de Puebla, p. 13. [regresar]
18 Véase Manual para la utilización de plantas comestibles de la Sierra Juárez de Oaxaca[regresar]
19 Véase Natalia Molina Martínez, op. cit.[regresar]
20 Véase Cristina Mapes, Gastón Guzmán, y Javier Caballero, Etnomicología purépecha. El conocimiento y uso de los hongos en la cuenca de Pátzcuaro, Michoacán. [regresar]
21 Véase De México al mundo. Las plantas.[regresar]
22 El embrujo del lago. El sistema lacustre en la cuenca de México en la cosmovisión indígena, cap. 8, "Las aves: proyecciones".[regresar]
23 Recetario de la Sierra Gorda de Querétaro, p. 69.[regresar]
24 Diego de Landa, Relación de las cosas de Yucatán, cap. XLV, p. 122. [regresar]
25 Ignacio Pfefferkorn, Descripción de la provincia de Sonora 1794-1795, cit. por Ernesto Camou Healey en Cocina sonorense, p. 174.[regresar]
26 Carlos Prieto, "Los minerales de la Nueva España", en Comentarios a la obra de Hernández, Obras completas, t. VII, p. 263. [regresar]
27 Liliana Ramírez Moreno y Roxana Olvera Ramírez, "Uso actual de Spirulina sp. (Arthospera sp.).[regresar]
28 Relación de las cosas de Yucatán, cap. XLIV, pp. 120-121.[regresar]
29 Alberto Mata Alpuche, Los salineros de San Miguel Ixtapan. [regresar]
30 Veáse Andoni Garritz Ruiz y José Antonio Chamizo, Del tequesquite al adn. Algunas facetas de la química en México, p. 15.[regresar]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.