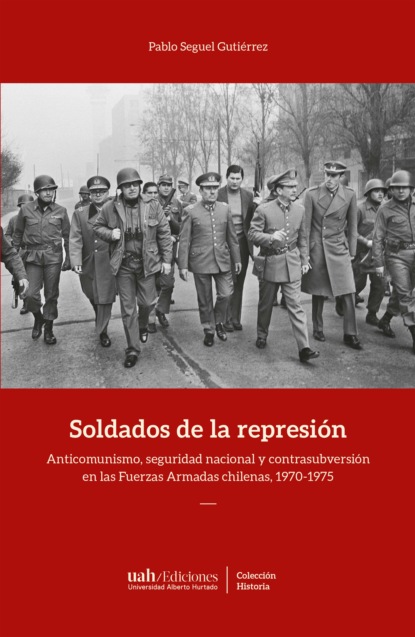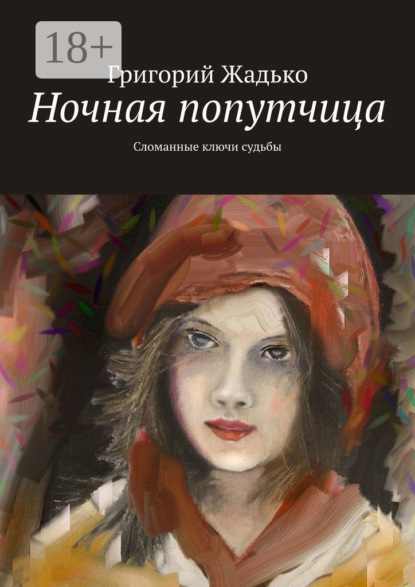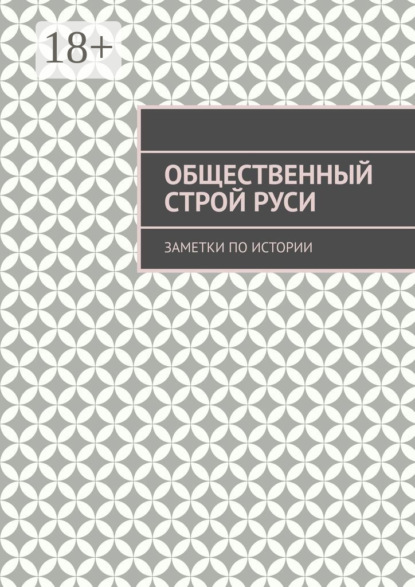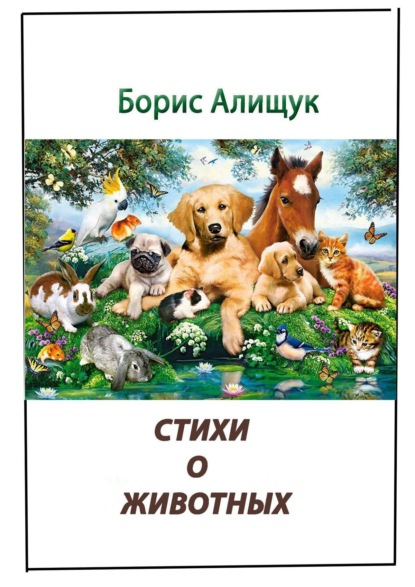- -
- 100%
- +
La intensidad de dicha crisis no ha sido sopesada por la historiografía y las ciencias sociales desde el enfoque de la formación de los dispositivos de represión y control civil sobre los mismos, ya que se ha privilegiado un enfoque sociopolítico para analizar el problema de la inestabilidad y crisis institucional del Estado o, en su defecto, un enfoque centrado en los imaginarios y orientaciones ideológicas de los diversos actores del sistema político como de poder fáctico. Todo ello ha llevado a un vacío analítico desde el punto de vista de la seguridad interior y de la manera en cómo el Estado de Compromiso construido entre 1938 y 1973, por los diversos actores del sistema político, lejos de desplazar a las FF. AA. de su participación estatal en materias de seguridad interior, les fue progresivamente dando más atribuciones y perfeccionando los dispositivos de represión estatal que, al momento del golpe de Estado, se radicalizaron en su utilización. Desde la llegada del Frente Popular al Gobierno en 1938, que inauguró el período de los gobiernos radicales (1938-1952), pasando por el retorno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), siguiendo por los gobiernos de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) y Eduardo Frei Montalva (1964-1970), se observa un proceso de institucionalización de los dispositivos de represión estatal y de militarización de la función policial, mediante la integración y modificaciones sucesivas de diversos cuerpos legales y facultades de excepción que se le fueron confiriendo al poder ejecutivo, que se institucionalizó como una práctica estatal de represión y como un recurso político, utilizado por los diversas gobiernos para contener y reprimir la movilización popular14. Esta tendencia institucional durante el Gobierno de la Unidad Popular (UP) se acentuó, pero en contra de la movilización social rupturista impulsada por las fuerzas de oposición. El presidente Allende se vio forzado a recurrir, en los tres años de su Gobierno, en más de veinte oportunidades a decretar estado de excepción constitucional bajo estado de emergencia, forzando la ficción jurídica de la “calamidad pública” para interpretar la problemática de orden interno policial. Esto llevó a que las FF. AA. no solo se constituyeran como un factor de estabilización del sistema político, en un escenario de equilibrio inestable, sino que desarrollasen ajustes en sus planificaciones de seguridad interior a través de la figura de las Comandancias de Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior (CAJSI), creadas con anterioridad y reformadas en 1972 por la misma UP a través de un decreto del Ministerio de Defensa Nacional.
Las CAJSI fueron espacios de coordinación operativos de las FF. AA. en el territorio de sus respectivas jurisdicciones, en las cuales se ponía en marcha una serie de facultades especiales desde la declaración de los estados de excepción constitucional, en específico la declaración de Zona de Estado de Emergencia creada en 1942 y, posteriormente, reformada por la Ley de Seguridad Interior del Estado de 195815. En el marco de la Ley de Seguridad Interior del Estado y al alero de las CAJSI con las reformas introducidas por el Gobierno de Allende en 1972, se establecían los jefes de plaza y se subordinaban las diversas fuerzas en el territorio bajo Comandancia de las FF. AA., de ahí el nombre de este dispositivo burocrático. Tras la promulgación de la Ley de Control de Armas en octubre de 1972 y su reglamento en el verano de 1973, las FF. AA. estuvieron facultadas legalmente para emprender operativos de allanamientos en búsqueda de armamento por la iniciativa de la autoridad de cada fiscalía militar en las CAJSI respectivas. Como han apuntado diversos estudios, tras el fallido golpe de Estado del 29 de junio de 1973, conocido como el Tanquetazo (o Tancazo), las FF. AA. y policiales comenzaron a desarrollar de manera sistemática hasta el 11 de septiembre de 1973 un proceso de copamiento militar del territorio en el que el control de la población y la suspensión de ciertas libertades y derechos constitucionales, como la de desplazamiento y tránsito, opinión e información, les permitió desarrollar de manera sistemática una serie de allanamientos en los diversos focos considerados por los militares como “subversivos”16. La utilización discrecional de este dispositivo por las FF. AA. en contra del movimiento popular se expresó en que no condujeron ningún allanamiento en contra de las fuerzas rupturistas de extrema derecha que desde el Tanquetazo en adelante asolaron al país con atentados terroristas, volando puentes, destruyendo caminos y atemorizando a la población. Estos mismos allanamientos en contra del movimiento popular posibilitaron el desarrollo de un trabajo de inteligencia primordial al interior de los servicios de inteligencia de las FF. AA., que permitió que las acciones represivas del golpe de Estado se desarrollaran en base a las planificaciones de seguridad interior que se ajustaron para el año 1973 para las principales CAJSI.
Por esos motivos, al comenzar el golpe de Estado y ponerse en marcha la maquinaria represiva, la lógica que guio las acciones militares en las primeras semanas fue en base a las planificaciones de seguridad interior y a una estrategia de copamiento militar del territorio que posibilitaron las CAJSI. Este diseño de la seguridad interior se basó en una planificación centralizada de la misma en base a la zonificación y subdivisión del territorio nacional en diversas provincias y una ejecución descentralizada de la represión en cada área jurisdiccional, como una facultad de cada jefe de CAJSI. Para ello, algunas CAJSI implementaron Centros de Inteligencia Regionales (CIRE) que coordinaron en el territorio a las secciones II (conocidas como S-2) de los estados mayores de las guarniciones militares dedicadas a inteligencia y contrainteligencia. En otras, en las que no existía una presencia militar de todas las ramas, solo operaron las secciones de inteligencia del Estado Mayor de la CAJSI, sin constituirse en CIRE.
Este diseño de la seguridad interior permitió a los militares tomar el control en el territorio a las pocas horas, pero incubó sus propias contradicciones, ya que la repuesta contrasubversiva en las diversas CAJSI no fue homogénea. Si bien estos dispositivos estaban constituidos bajo una óptica contrasubversiva y favorecían el desarrollo y aplicación de prácticas represivas, la virulencia de estas dependió de los mandos de las tropas militares y policiales en el territorio. De ahí que el complemento entre el componente agencial y estructural se constituye en un enfoque necesario de desarrollar en este tipo de investigaciones. Mientras que en algunas zonas la represión fue cruenta desde el inicio de las acciones (como en la guarnición de Santiago), en otros lugares se evidenció una tendencia hacia el restablecimiento de la normalidad previa al golpe de Estado (por ejemplo, en la guarnición de Talca). Como ha reconocido ampliamente la historiografía y las ciencias sociales, la Junta Militar de Gobierno careció de un proyecto político previo que unificara en los propósitos al movimiento golpista17. Por ello, el carácter propiamente bélico-militar unificó y dotó de coherencia interna a la Junta en los primeros meses hasta la Declaración de Principios de marzo de 1974 y el posterior establecimiento de los estatutos de la Junta Militar en el mes de junio. Fue ese factor bélico-militar el que implicó un esfuerzo de elaboración sobre el tipo de guerra que las FF. AA. y policiales estaban llevando adelante, es decir, una guerra contrasubversiva. Elaboración intelectual que posibilitó leer el conflicto político nacional desde la óptica contrasubversiva en clave neocolonial, opacando los matices propios del proceso político chileno, representándolo como un conflicto permeado por la disputa geoestratégica de la Guerra Fría interamericana, visto desde los intereses de Estados Unidos (EE. UU.) y concebido como un conflicto civilizatorio contra el comunismo18. Operación intelectual de desplazamiento que concibió a los militantes de organizaciones sociales como partisanos, a los militantes de los partidos de la izquierda chilena como cuadros militares de un ejército popular comunista y al conjunto de la población como potenciales colaboradores de la subversión.
Al interior del movimiento golpista se instaló la convicción alimentada por la oposición política a la UP, sobre todo del Partido Nacional y el PDC, los medios de comunicación, los sectores de oposición de la sociedad civil y la oficialidad golpista, en torno a la existencia de un supuesto ejército guerrillero clandestino, formado por un contingente de millares de extranjeros y cuadros políticos de los partidos de izquierda, apoyados por las organizaciones gremiales del movimiento popular y armado con equipamiento profesional de guerra, siguiendo el ejemplo revolucionario de otras experiencias internacionales19. Dado que prácticamente en ninguna parte hubo una resistencia armada al golpe de Estado ni armamento en las cantidades estimadas por la inteligencia de las FF. AA., como reconoció en secreto la misma Junta Militar en sus actas a mediados de noviembre de 1973, esto reforzó la convicción de que el marxismo estaba en la retaguardia de la población civil y que en cualquier momento daría paso a una guerra clandestina, secreta y subversiva sin cuartel. Para ello, por lo tanto, era necesario alimentar psicológicamente el escenario de guerra interna y reforzar los aparatos de seguridad para ese tipo específico de conflictos, de ahí que de forma paralela a la comitiva del general Sergio Arellano Stark a las diferentes guarniciones y CAJSI bajo jurisdicción del Ejército (VI, I, II, III y IV o División de Caballería del Ejército. Ver Ilustración 2), conocida como Caravana de la Muerte, con la misión de “uniformar los criterios de administración de justicia”, se desarrollaron una serie de operaciones de guerra psicológica, se acrecentaron las ejecuciones sumarias en diversas guarniciones militares y se tomó la decisión de crear la DINA. Es decir, ese viraje represivo más que una ruptura con la racionalidad contrasubversiva de las FF. AA. y policiales es la materialización de esta en un escenario de guerra distinto. Por ende, no hay una ruptura histórica con la racionalidad contrasubversiva. Por el contrario, es esta racionalidad llevada hasta sus últimas consecuencias la condición de posibilidad para que se llevase adelante la guerra sucia contrasubversiva que necesitaba la Junta Militar para dotarse de coherencia histórica y razón de ser, en una coyuntura inicial en el que el factor bélico-militar la dotó de cohesión interna ante la falta de un proyecto político definido. Esta es la tesis que se sostiene en esta investigación.
A partir de aquello se puede dimensionar el rol histórico de las CAJSI y la relación con la DINA y el tipo de dinámica represiva que estructuran y de la cual se complementan. Si bien las CAJSI fueron los dispositivos de seguridad que, en base a una planificación centralizada de la seguridad interior, posibilitaron el desarrollo conjunto de las acciones militares en el territorio en las primeras semanas del golpe de Estado; su propia organización concebía que en el territorio la autoridad de cada CAJSI llevase adelante la represión como estimase conveniente, por encontrarse el país en una situación de estado de emergencia y estado de sitio en “tiempos de guerra”20. Esto permitió que al alero de la CAJSI de la II División del Ejército, en el departamento de San Antonio y Melipilla, la autoridad jurisdiccional recayese en el comandante de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes. En ese lugar, el teniente coronel Juan Manuel Contreras Sepúlveda pondrá a prueba el modelo inicial de contrasubversión que en el mes de noviembre de 1973 formará la comisión DINA y, en junio de 1974, la DINA propiamente tal.
La DINA fue creada con el objetivo de centralizar la inteligencia estatal y coordinar las labores represivas a través de diversas agencias e instituciones del Estado. Pese a ello, en la práctica disputó estas funciones con los diversos servicios de inteligencia de las FF. AA. y policiales y con los aparatos represivos paraestatales con los que sostuvo relaciones de colaboración, disputas y confrontación a lo largo del período, lo que se evidenció sobre todo entre los años 1974 y 1976. No obstante, la DINA no fue el único servicio de inteligencia y contrasubversión que tuvo una faceta operativa. La propia Fuerza Aérea de Chile (FACH), desde agosto de 1973, creó su “Compañía de Contrainsurgencias” en la Escuela de Aviación Capitán Ávalos21 y desde las primeras horas del golpe, por acuerdo de la Junta Militar de Gobierno, se abocó a través del SIFA, con todas sus fuerzas, al combate de la subversión en el “frente interno” a través de la coordinación del general del aire Nicanor Díaz Estrada, comandante del SIFA y subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Es decir, dirigió la acción militar contra la propia población nacional, para lo cual requirió efectuar operaciones de contrainteligencia, detener personas y efectuar interrogatorios de inteligencia bajo tortura, todo con la connivencia e instrucciones dadas por el alto mando y el completo acuerdo de la Junta Militar.
Ese mismo grupo de inteligencia y contrainteligencia, desde 1974 comenzó a disputar a la DINA, los golpes a los blancos de la represión. Primero contra el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), luego el Partido Socialista (PS)22 y en 1975 contra el Partido Comunista de Chile (PCCH). En una disputa represiva que puede ser leída desde la misma confrontación que se daba al interior de la Junta Militar de Gobierno entre su presidente, comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, y el comandante en jefe de la FACH, general del aire Gustavo Leigh, hasta su destitución en 1978. No obstante, dicha historia de la contrasubversión en Chile dada la envergadura de dicha investigación no será tratada en este trabajo, motivo por el que temporalmente llega hasta inicios de 1975.
En consideración a estos antecedentes, en la presente investigación busco aportar algunos elementos para responder la interrogante por el carácter, organización y racionalidad de las FF. AA. y policiales en materia de seguridad interior y contrasubversión, analizando sus relaciones con el poder ejecutivo del Estado. Metodológicamente indago esta problemática durante el Gobierno del presidente Salvador Allende y luego durante los primeros dos años de la Junta Militar de Gobierno, bajo la óptica de la prevalencia y continuidad de los procesos históricos por sobre un imaginario explicativo de los mismos en torno a quiebres e inflexiones temporales23. Los imaginarios de la catástrofe, la excepcionalidad y la inabarcabilidad de los crímenes cometidos por personas comunes y corrientes en el ejercicio de sus roles institucionales, dificultan la representación histórica de los hechos y de los procesos en cuestión, contribuyendo de manera indirecta al olvido. La represión como política de Estado requiere de estructuras, burocracias y dispositivos legales para su desarrollo, y sus formas de proceder y razonar forman parte de los repertorios de acción y las culturas organizacionales de las instituciones y colectivos en un determinado momento. Los represores, como señala Wolfgang Sofsky, son individuos que cometen crímenes en un colectivo que se los permite o que erige como deseables y necesarias dichas acciones para la consecución de un determinado objetivo24. Los represores, si bien son responsables en términos individuales de sus acciones, no nacen de la noche a la mañana, sino que son socializados y formados por instituciones cruzadas por los imaginarios, prejuicios y miedos de una época que conforman sus marcos de acción. Por eso, esta investigación busca atender a esa doble entrada individuo-estructura para escrutar la relación histórica de las estructuras de poder del Estado con el objetivo de analizar su rol y sus implicancias en las transformaciones del ejercicio de la represión, la inteligencia y la contrainteligencia durante el período 1970 y 1975.
En primer lugar, busco dar cuenta de cómo se elaboró intelectualmente por la oficialidad de las FF. AA. la lógica de la guerra contrasubversiva y la seguridad nacional permeada del imaginario anticomunista de la sociedad de la época. En segundo lugar, dar cuenta cómo a partir de estas elaboraciones intelectuales en el marco del desarrollo de la profesión militar, pero sobre todo arrastradas por la coyuntura histórica de la relación entre las FF. AA. y el poder ejecutivo, se va profundizando el proceso de militarización de la función policial que decanta en la creación de las CAJSI y las planificaciones de seguridad interior que allanan el camino en lo bélico-operacional al golpe de Estado. En tercer lugar, busco dar cuenta cómo se configura históricamente el proceso de profundización de la guerra contrasubversiva en los primeros meses del golpe de Estado, entre el desarrollo de los operativos en el marco del copamiento militar territorial en las CAJSI hasta el surgimiento de la “Comisión DINA”. En cuarto lugar, cómo se organizó y desarrolló la guerra sucia de las FF. AA., sobre todo desde la conformación legal de la DINA en 1974, en el proceso de institucionalización de la dictadura militar hasta 1975. Finalmente, indagar en la dinámica organizacional propia de la DINA, aproximándome a una caracterización de la policía secreta del poder ejecutivo.
En las últimas décadas se ha avanzado desde las ciencias sociales, la historiografía y el periodismo de investigación en el estudio de la dictadura militar chilena. No obstante, la dimensión represiva y el estudio de los perpetradores de los crímenes públicos, sus vínculos con los sectores civiles que ampararon la comisión de los delitos, sus formas de organización y sus imaginarios, constituyen una deuda pendiente de la sociedad chilena y de la investigación académica25. Premunido de esta omisión, con este trabajo busco aportar a la instalación de un enfoque y una agenda de investigación sobre los perpetradores en un sentido amplio y a una historiografía de la represión en el tiempo reciente en su sentido disciplinar. A casi cincuenta años de consumado el golpe de Estado, tres generaciones de chilenos hemos crecido y vivido a la sombra del legado de la dictadura, rodeados de fantasmas, monstruos y mitos de legitimación de los hechos que organizan el recuerdo colectivo del período. El desmonte de estas formas de representación del pasado ha sido sobre todo un trabajo de la memoria y de la sociedad civil, a contrapelo de los márgenes de las políticas de reparación del Estado en esta materia26.
La historiografía, en ese sentido, puede contribuir a esa tarea de conocimiento, comprensión y explicación del pasado. Por ello, creo que la contribución de esta investigación en el campo historiográfico nacional está dado por la adopción de los aportes de la historiografía del tiempo reciente para el análisis de los fenómenos represivos (específicamente, la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política), continuando con las principales hipótesis aportadas por la historiadora Verónica Valdivia respecto al proceso de militarización de la función policial como un mecanismo complementario del desarrollo de las políticas de incorporación institucional del movimiento popular con posterioridad al Gobierno del Frente Popular en 193827. No busco con esta investigación agotar el tema, sino resaltar algunas zonas grises para que otros investigadores tomen estas hipótesis y antecedentes, profundicen las investigaciones regionales e incluso sometan a crítica y revisión las herramientas heurísticas y metodológicas que con este trabajo se proponen.
La escritura de la historia es una tarea eminentemente colectiva. En ese mismo tenor –por mi propia formación profesional, pero también en consideración de los aportes dados por investigadores de otras latitudes–, este trabajo dialoga con las ciencias sociales contemporáneas, rompiendo con la distinción taxativa entre disciplinas, buscando complementar los aportes teórico-metodológicos de las ciencias sociales, con el trabajo documental (el momento documental siguiendo a Paul Ricoeur). Por ello, en el plano heurístico, veo en el enfoque teórico y metodológico de la epistemología realista crítica y de la teoría social morfogenética una herramienta que me permite problematizar la constante dicotomía interpretativa entre individuos (agentes) y estructuras, en consideración a las cualidades “emergentes” de ciertos ámbitos de la realidad social que rompen con las formas inductivas de explicación individualistas o generalistas por deducción de un estructuralismo mal avenido28. Tanto la dimensión estructural y agencial son términos indispensables de cualquier explicación sociohistórica, sobre todo en los fenómenos institucionales y organizacionales como lo han apuntado desde la sociología y antropología de las FF. AA. y policiales29. Todo esto me permite una aproximación a los fenómenos represivos y de inteligencia a partir de un enfoque teórico basado en el dualismo metodológico agente-estructura, que me permite poner el acento en fenómenos emergentes de la realidad social como lo son las organizaciones sociales, las instituciones y la cultura, efectuando una relectura de archivos y corpus documentales conocidos y otros que, por primera vez, son utilizados en una investigación historiográfica.
Finalmente, en el ámbito social, esta investigación constituye un esfuerzo que busca generar conocimiento historiográfico para poder dotar de un marco interpretativo general a la dinámica regional de la represión durante la dictadura militar, a la vez que identificar la relación entre esta y los organismos nacionales de contrasubversión como la DINA. Reitero con ello que este libro no busca agotar la investigación de esta problemática y probablemente tenga errores de interpretación por falta de documentación o de consideración de matices regionales. Por ello, si bien es una investigación historiográfica para el país, tiene omisiones regionales importantes. Sin renunciar al alcance nacional, metodológicamente procedo con casos tipo para diversas situaciones que buscan darle cierta coherencia y articulación a investigaciones monográficas descriptivas que muchas veces naufragan en el empirismo descriptivo ante la falta de un marco interpretativo más general. La represión en las regiones tiene su especificidad, pero también una relación con la dinámica nacional que es importante resaltar, dado que existen conexiones de racionalidad entre prácticas ancladas en dispositivos institucionales y legales, con una determinada coherencia interna.
Finalmente, busco con este libro entregar elementos de fondo para cuestionar los argumentos negacionistas que han instalado la imagen de que la represión en Chile solo fue el resultado de excesos de mandos intermedios, carentes de responsabilidad institucional y que operaron a las espaldas de la Junta Militar de Gobierno. Por el contrario, la subdivisión del territorio en CAJSI establece una relación institucional con los diversos mandos de las FF. AA. en la jurisdicción bajo su control, con una amplia colaboración de civiles que participaron en las redes de delación y en algunos casos, activamente, en la perpetración de delitos de lesa humanidad como fueron los casos de civiles que participaron en los operativos rurales y los que se incorporaron a los servicios de inteligencia como la DINA y el Comando Conjunto. Esta investigación da cuenta de cómo la guerra clandestina fue llevada adelante por las diversas ramas de las FF. AA. pero, sobre todo, por el Ejército y la FACH. Bajo esa óptica y antecedentes, la figura del general Gustavo Leigh como una suerte de figura “republicana”, respetuosa de los DD. HH. y crítico de los métodos de la DINA, expulsado por cuestionar la política represiva de la Junta Militar de Gobierno, constituye una burda mistificación histórica30. La evidencia demuestra un completo conocimiento de la cadena de mando jerárquico del conjunto de las FF. AA., el compromiso institucional de las mismas con la represión, la colaboración por parte de diversas instituciones de Estado con estos hechos y una fuerte participación civil en las redes de espionaje y delación durante el régimen que nos lleva a ampliar la agenda investigativa en torno a la represión y los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad en Chile durante el período de la dictadura cívico-militar.
El debate sobre las dictaduras militares, la represión y la contrasubversión en la historia reciente
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 constituyó un acontecimiento que impactó al mundo, no solo porque derrocó el experimento político de la “vía chilena al socialismo” mediante elecciones democráticas, sino también porque visibilizó la estrategia de contención directa de EE. UU. en el marco de la Guerra Fría interamericana y puso en discusión la relación entre las FF. AA. como actores intervinientes en los sistemas de Gobierno ante la incapacidad de las derechas políticas de construir hegemonía y contener el ascenso de movimientos izquierdistas de orientación socialista31. Si bien el intervencionismo militar en América Latina no constituía una novedad32, sí lo era para los estudios en la década de 1970 la marcada orientación contrasubversiva y el desarrollo de una política sistemática de represión y desaparición de los opositores de los regímenes llevada adelante sobre todo por las dictaduras de Chile y Argentina33. Por ello, desde mediados de la década de 1970, se realizaron una serie de investigaciones que buscaron analizar la dictadura militar chilena, el tipo de régimen construido y las características de la represión llevada adelante por las FF. AA. y policiales, enfatizando los aspectos que marcaban una inflexión con la tradición golpista e intervencionista previa de las FF. AA. en Chile y en el continente34.