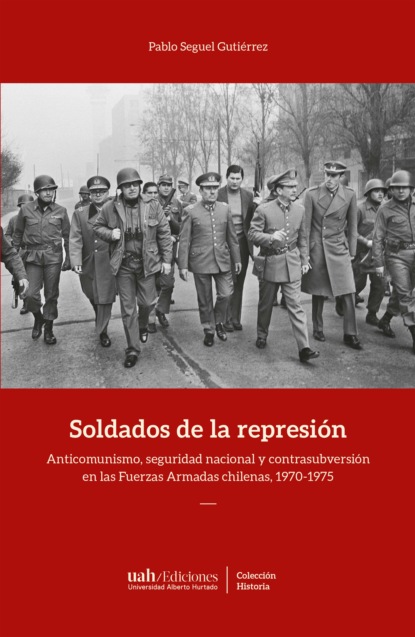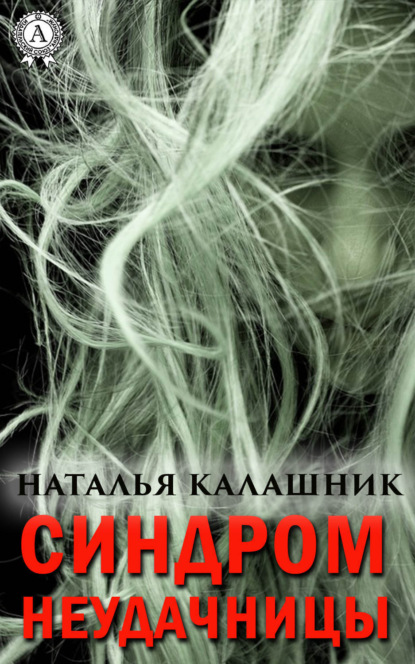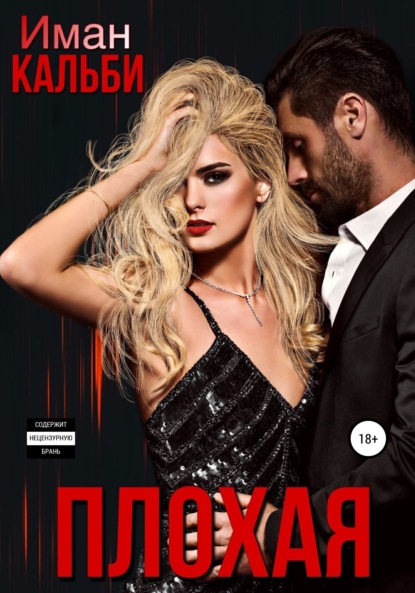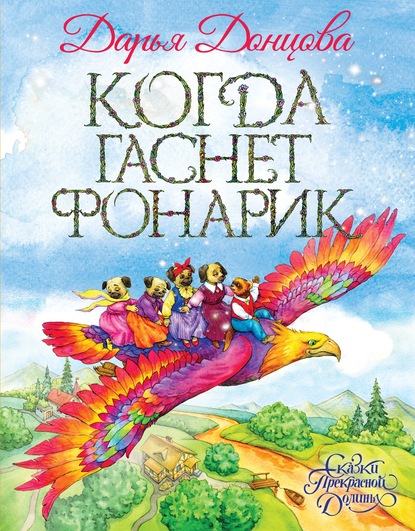- -
- 100%
- +
Si bien las ciencias sociales en la década de 1970 identificaron las diferencias de este militarismo en relación a los golpes de Estado efectuados durante el período de prevalencia de la matriz nacional-popular35, resaltando el carácter defensivo y, en algunos casos, desarrollista de las dictaduras militares iniciadas con el golpe de Estado brasileño de 196436, las características de la represión desplegada en contra de la población civil, la fundamentación estratégico-militar de la misma, el tratamiento hacia la oposición política y el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos, llevaron inicialmente a los investigadores a caracterizar estas dictaduras como (neo)fascistas37. Con posterioridad, los estudios sobre las dictaduras militares en curso adoptaron un clivaje analítico, entre un grupo de estudios que colocó el énfasis en el vínculo entre Estado, FF. AA. y burocracia en relación a los procesos de modernizaciones de carácter autoritario impulsado por las mismas38; y otro grupo, que reconociendo estos componentes, los enmarcó en el desarrollo de las orientaciones estratégico-militares de los regímenes autoritarios con la política de seguridad estadounidense para el continente a través del desarrollo de la Doctrina de Seguridad Nacional39.
La afirmación y reconocimiento del carácter terrorista adoptado por las dictaduras de seguridad nacional en el cono sur40, así como la existencia de una estructura burocrático-estatal de carácter legal, que convivió y se articuló de modo paralelo con una estructura burocrática de carácter clandestino e ilegal, se constituyó en uno de los elementos centrales de los diagnósticos de las dictaduras de Argentina y de Chile41. Ello contribuyó a instalar, para el caso argentino, la idea de una planificación de la represión de carácter centralizada y una ejecución de esta de carácter descentralizada, cuya figura se constituyó en torno al accionar de los grupos de tarea y cuyo espacio de acción fueron los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, estos últimos comprendidos bajo el referente de los campos de concentración y el desarrollo de la denominada experiencia concentracionaria42. A este diagnóstico contribuyó el proceso de verdad, justicia y memoria impulsado por el Estado argentino, los juicios a las juntas militares y el proceso de verdad impulsado por las agrupaciones de derechos humanos (DD. HH.) en los inicios de la transición democrática43. Esto favoreció que, durante los primeros años de la transición Argentina, el análisis de la dictadura militar se centrase sobre todo en el carácter represivo de la dictadura militar visto desde el prisma de la “teoría de los dos demonios”44, que equiparó las responsabilidades morales de la violencia política de las organizaciones de izquierda insurgente con el accionar represivo y genocida de las FF. AA. y policiales45.
Para el caso argentino a comienzos del siglo XXI, el surgimiento de la corriente historiográfica de la historia reciente posibilitó una revisión de los procesos represivos llevados adelante por la dictadura militar desde una nueva óptica46. El desarrollo de diversos estudios de caso, nuevos tratamientos metodológicos a los archivos e información producida por los tribunales de justicia y las comisiones de verdad y reconciliación, han permitido avanzar en una caracterización más exhaustiva de la represión47. Esto ha permitido evidenciar fuertes líneas de continuidad en el uso de dispositivos y mecanismos represivos por los diversos regímenes políticos, dando cuenta del rol coadyuvante del sistema político y el poder judicial. Por otra parte, dar cuenta de la convergencia en el discurso de seguridad nacional, de elementos propios de la cultura militar y de sectores políticos conservadores, en torno a la idea de enemigo interno bajo el prisma del anticomunismo, evidenciando cómo esta idea permeó no solo a sectores militares, sino que también a sectores civiles y políticos48 e identificar los vínculos de este discurso con el desarrollo de la doctrina de guerra contrainsurgente francesa49. Finalmente, cuestionar el carácter excepcional del uso de los mecanismos represivos por parte de la dictadura militar, evidenciando con ello la continuidad entre democracia y dictadura en relación con el uso de la represión como una manera de contener la protesta social, la politización subalterna y la insurgencia armada50.
Para el caso chileno, el desarrollo historiográfico del pasado reciente en relación con la dictadura militar y las FF. AA. y policiales, ha puesto mayor énfasis en la dimensión política más que en el estudio específico de los dispositivos represivos, los servicios de inteligencia y los perpetradores51. Los trabajos de la década de 1980 centrados en las FF. AA. y en la dictadura militar, pusieron el foco en el proceso político en curso, tanto desde el punto de vista del impacto de los procesos de modernización autoritaria y su efecto en la subjetividad y conformación de los actores colectivos con capacidad de agencia política52, como en los actores institucionales que conducirían el proceso de transición democrática: partidos políticos, organizaciones sociales y (FF. AA.)53. Esto potenció el desarrollo de estudios sobre las FF. AA., pero más centrados en su trayectoria en el proceso de profesionalización institucional y su rol como actores sociopolíticos en el marco del desarrollo institucional del Estado54. Esto ha dificultado establecer la relación y vínculos históricos entre la dinámica represiva y el proceso político, salvo afirmaciones generales respecto al rol de la DINA en el fortalecimiento del poder personal de Augusto Pinochet y de su consolidación al interior de la Junta de Gobierno55. Los trabajos de la historiadora Verónica Valdivia, sin desconocer la presencia de los dispositivos represivos en el período de la dictadura militar entre 1973 y 1990, han contribuido a cuestionar el carácter excepcional de los mismos, evidenciando su presencia y utilización en los orígenes de la formación del Estado de Compromiso con posterioridad a 1938, como en el desarrollo de la política estratégica de la UP en relación con las FF. AA. y policiales en el período 1970 y 197356.
Por su parte, trabajos recientes han permitido dar cuenta de los componentes de larga data del discurso anticomunista que configuró el imaginario de las FF. AA. chilenas y de sectores de la clase política nacional57, así como los componentes civiles en el apoyo de la dictadura militar y la orientación político-estratégica de las FF. AA. en términos de seguridad nacional58. Otros trabajos recientes han profundizado la dimensión antropológica de los militares, tanto de los conscriptos reclutados para el servicio militar durante la dictadura59, como de las trayectorias de la generación de militares que condujo el proceso de copamiento militar de Estado, omitiendo, a mi juicio, de manera inexcusable, el rol de esa misma generación en los crímenes de la dictadura, así como la orientación contrasubversiva de los mismos y su responsabilidad individual en los crímenes de lesa humanidad60.
En torno al carácter de la represión en Chile, algunos trabajos han explorado los vínculos estructurales y de mediano plazo en el desarrollo de la conflictividad popular, así como de la represión estatal61. Por otra parte, una serie de trabajos se han abocado al estudio de los vínculos latinoamericanos de los militares chilenos con la doctrina de la guerra contrainsurgente francesa62, así como sus conexiones con la Escuela Superior de Guerra de Brasil, el Serviço Nacional de Informações, y la propia política exterior de la dictadura militar brasileña en el apoyo a los preparativos del golpe de Estado y la represión posterior llevada adelante por los militares chilenos, bajo asesoramiento de oficiales de inteligencia63. Cabe destacar en ese ámbito la reciente investigación de Roberto Simon que entrega evidencia contundente de las colaboraciones transnacionales sur-sur en el caso de las dictaduras militares, que amplían la agenda de investigación sobre la represión en la escala interamericana más allá de la Operación Cóndor64.
En particular, en torno al accionar represivo y de inteligencia de las FF. AA. y policiales, así como de aparatos represivos paraestatales y clandestinos, las investigaciones han sido impulsadas con fuerza por el periodismo de investigación y el género testimonial en desmedro de la historiografía65. Hacia finales de la década de 1980 y comienzos de la década de 1990 surgió una gran cantidad de investigaciones sobre los principales acontecimientos e hitos represivos de la dictadura, tales como la Caravana de la Muerte, el caso de los hornos de Lonquén, el caso Degollados y otros crímenes66. En específico, sobre las acciones encubiertas de la DINA en el extranjero, se desarrollaron algunas investigaciones vinculadas a los asesinatos del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats en Argentina, y de Orlando Letelier en Washington, EE. UU., el homicidio frustrado de Bernardo Leighton y su esposa en Italia y el rol de la DINA en la Operación Cóndor67. Específicamente sobre los represores, sus formas de organización y lógicas de funcionamiento se han desarrollado algunos estudios de casos de centros clandestinos de detención y campos de prisioneros políticos68 e investigación centrada en figuras emblemáticas de la represión más que abordajes sistemáticos y reconstructivos de la dinámica represiva69. Esto ha propiciado un tipo de investigación de casos, donde prevalece el uso de archivos de prensa y el trabajo con testimonios, en desmedro de otras fuentes de información como archivos judiciales, archivos de la represión y de derechos humanos70.
Desde la arqueología y la antropología forense, se han desarrollado aportes interesantes para el conocimiento de las dinámicas represivas en los recintos y sitios en los que se organizó y ejecutó la represión71, como también en los sitios donde se buscó ocultar las huellas de las víctimas de la represión por parte de los perpetradores72. Desde la antropología social y la sociología, se han desarrollado investigaciones sobre sitios de memoria asociados a recintos represivos73. Finalmente, desde la psicología social y desde los estudios sobre urbanismo, se han vinculado los procesos de construcción de memoria en los espacios urbanos como forma de construcción de lugares de enunciación74.
Salvo algunos trabajos de rescate de las historias y memoria de la represión en regiones75, el grueso de la investigación se ha centrado en las militancias y la represión desatada sobre ellas para los casos del PCCH76 y el MIR77. Desde la óptica de la resistencia de la sociedad civil al régimen, destacan la reciente investigación de Oriana Bernasconi sobre la interacción entre las formas de registro documental de las violaciones a los derechos humanos y su impacto en los agenciamientos sociopolíticos de resistencia al régimen78. Desde un enfoque más centrado en las redes de la sociedad civil y la conformación de movimientos sociales, destacan la investigación de Robinson Silva sobre la resistencia a la dictadura, la de Carla Peñaloza sobre las organizaciones de derechos humanos y la de Manuel Bastías sobre las organizaciones de derechos humanos en dictadura79. Pese a ello, no existe ningún trabajo sistemático desde las ciencias sociales y la historiografía que se aboque al estudio y análisis de las organizaciones represivas con el desarrollo de la coyuntura política.
Existe cierto consenso en torno a la inflexión generada por la DINA en el desarrollo de las prácticas represivas y de inteligencia en Chile80, así como de los impactos y el rol protagónico que tuvo en el desarrollo de las coordinaciones regionales con los otros servicios de inteligencia y fuerzas represivas de la región81. No obstante, no existe acuerdo en torno a los elementos que incidieron en su desarrollo y funcionamiento en el marco de las dictaduras de seguridad nacional del cono sur, el impacto de la influencia extranjera en su conformación y de las redes de colaboración de la alta oficialidad militar del continente en el desarrollo del terrorismo de Estado en Chile. Pese a ello, una serie de trabajos ha remarcado la incidencia norteamericana en la formación de la DINA a través de la influencia de la Central Intelligence Agency (CIA)82. Otras investigaciones han remarcado algunos nexos con el Serviço Nacional de Informações de Brasil83 y otro tipo de trabajos han dado cuenta de las relaciones de colaboración de agentes del Mossad de Israel en el proceso de formación de los agentes de la DINA84.
Respecto a sus orígenes, el trabajo de Gabriel Salazar ha enfatizado que es el resultado de un necesario ajuste internacional del patrón de acumulación capitalista, lo que implicó la alianza entre sectores mercantiles, (neo)liberales y militares influenciados por la CIA85. Otras investigaciones sitúan a la DINA como el resultado lógico del desarrollo de la represión y su profundización con posterioridad al período de represión masiva del año 197386. Por su parte, la tesis de Pablo Riquelme sitúa a la DINA en el marco del proceso de profesionalización militar desarrollado en Chile y de las tendencias propias del funcionamiento de las FF. AA. como un cuerpo burocrático, acentuadas en el contexto de crisis política y económica que las llevó a iniciar una guerra en el frente interno87.
En síntesis, este conjunto de investigaciones ha remarcado el carácter represivo de la DINA y de la dictadura militar, esbozando una serie de elementos que permiten identificar su funcionamiento y racionalidad burocrática. De la misma manera, han dado cuenta de ciertos elementos que marcan matices con las tendencias de las dictaduras latinoamericanas desde el punto de vista de la represión y, por ende, de la caracterización política del régimen militar. No obstante, poco se conoce respecto a la manera en cómo se van configurando históricamente las estrategias de seguridad e inteligencia dentro de las FF. AA. y policiales y cómo estas repercutieron en las características y dinámicas de la represión en los primeros años de la dictadura militar. Tampoco existe claridad en torno a cómo se fue articulando este proceso con el fortalecimiento del poder personal de Augusto Pinochet al interior de las filas del Ejército y cómo esto contribuyó a su consolidación en la Junta Militar de Gobierno88. Finalmente, no existen investigaciones sobre la DINA y las FF. AA. que releven su accionar no represivo, orientado a la coordinación de las políticas de Estado, la recopilación de información y la producción de inteligencia para la implementación de planes, programas y estrategias de Gobierno.
El debate teórico-metodológico sobre la investigación de la represión
El enfoque morfogenético para el análisis de las organizaciones represivas
En términos epistemológicos, esta investigación se posiciona desde el realismo crítico en ciencias sociales y de la teoría social morfogenética. El punto central de la epistemología realista es la afirmación del carácter estratificado de la realidad social. Es decir, el reconocimiento de que tanto los agentes (individuos) como las estructuras sociales tienen propiedades autónomas irreductibles entre sí pese a que son interdependientes; así como los individuos son la condición de posibilidad de la emergencia de las estructuras sociales, el comportamiento de estas no es reductible por inferencia causal de las propiedades y atributos individuales. De la misma manera, las estructuras sociales que operan como entorno del agente son fundamentales para el desarrollo y desenvolvimiento del individuo; su intelección no es deducible de los atributos de las estructuras sociales. Esto es lo que lleva a cuestionar tanto la explicación metodológica del individualismo como del colectivismo presente con fuerza en la teoría social y en las humanidades89.
A partir de la doble entrada analítica agente-estructura, se destaca la centralidad de la temporalidad para el análisis social. La temporalidad implica en lo epistemológico reconocer dos condiciones de posibilidad para el estudio racional de los agentes y las estructuras, que se desprenden de la constatación de que son las estructuras las que crean las condiciones en las que los agentes vivos en el presente que tienen que actuar y a través de las cuales tiene lugar la elaboración social y cultural. La primera de ella es la dependencia de la actividad, que reconoce la mutua dependencia entre individuo y estructuras sociales. La segunda de ellas es el desfase temporal, la que sostiene que las estructuras sociales solo pueden explicarse si se tiene en consideración su interacción con las acciones de los individuos en el pasado interrelacionadas en el presente y que la temporalidad de la estructura es distinta a la de la agencia. Ese reconocimiento le da una importancia capital a la temporalidad para el análisis de la realidad social. Por ello, en términos metodológicos, esta investigación observa la relación entre los agentes, formas y dinámicas de la represión en un período determinado con las organizaciones e instituciones que estas adoptan. Por este motivo, toma como observables la coyuntura, los actores, las instituciones y las organizaciones.
Para los fines de esta investigación, las burocracias como cuerpos normados y organizados del Estado son los agentes que efectúan y materializan la represión y la inteligencia90. No obstante, dado que históricamente la represión de Estado que se acentúa en contextos dictatoriales y/o autoritarios es un tipo de violencia que combina repertorios legales e ilegales, como fenómeno se expresa en organizaciones normadas legalmente (burocracias) y en organizaciones que adoptan modos de organización clandestino e ilegal. En otras palabras, la represión y la inteligencia de Estado combinan formas de represión de hecho y de derecho, lo que Ernst Fraenkel denomina la existencia de un “Estado prerrogativo” y un “Estado normativo”91. La dimensión transversal a ambas es la dimensión organizacional, la cual queda conformada por redes de interacciones y por prácticas. En el plano de las interacciones sociales, las organizaciones son redes de interacción social prescritas, por lo que tomar como herramienta heurística la red tiene rendimientos en términos de expresión de la materialidad de los circuitos de interacción de una cadena organizacional92.
Esto nos permite entender los vínculos y las relaciones sociales como fenómenos configurados a partir de las cualidades de los actores y sus características. Para ello requiere precisar de una noción en torno al rol, efecto y cualidades del espacio como articulador de una red, tanto para el caso de los espacios formales como los informales. De la misma forma, es interesante introducir los efectos que generan los artefactos en las articulaciones de las redes, en el sentido de que se constituyen en la materialidad misma de la comunicación en una red. Desde nuestra perspectiva, la noción de práctica nos permite introducir una concepción no racional de la racionalidad de los actores, en términos de una caracterización de su comportamiento y relaciones en los espacios y en las redes.
Esta aproximación externa a la racionalidad la proponemos como una alternativa a la noción de subjetivación, que da cuenta del proceso de elaboración interno del sujeto, tanto de la actividad reflexiva (pensamiento) como de sus objetivaciones (relaciones). Por el contrario, la concepción de la racionalidad como una objetivación de las relaciones de un actor permite una aproximación reconstructiva de la acción en función de sus vínculos con otros actores, su disposición en espacios de articulaciones de redes y sus prácticas. En ese sentido, retomamos la noción trabajada por Paul Veyne93 en torno a la práctica entendida como lo que los actores hacen cuando hablan y actúan. El análisis de la práctica parte de la premisa que su racionalidad no puede ser evaluada por una estructura analítica subyacente a su experiencia, sino que, a partir de su desarrollo propio, su caracterización y de las relaciones que la producen. En ese sentido, el enfoque de la práctica es también un enfoque práctico y permite un análisis en términos pragmáticos, orientado más bien a la semántica y al uso94.
Red, espacio, artefactos y prácticas se constituyen en elementos claves para un análisis de la racionalidad de determinados actores y fenómenos complejos como la actividad represiva, las operaciones de inteligencia y contrainteligencia de los servicios secretos de las dictaduras de seguridad nacional bajo la constatación de la dualidad entre Estado prerrogativo y normativo identificado por Fraenkel. Estas nociones son claves para la reconstrucción histórica del funcionamiento de la DINA. Por ejemplo, la red corresponde a la estructura de relaciones que permite una caracterización de los procesos de estructuración del mando, como de la toma de decisiones. Un análisis en torno a las cualidades de esta red, así como de vínculos establecidos entre ellos, permitiría una caracterización de los roles y grados de poder, así como de autonomía relativa, de cada uno de los actores. Por su parte, permite trazar los puntos de intersección de actores (nodos) por fuera de la red.
Por su parte, la dimensión del espacio nos permite comprender el lugar donde se efectúan las relaciones de la red y que demarcan los campos de acciones y posibilidades de los actores, a la vez que codifica el sitio en el que se desenvuelven, generando una ocupación funcional del mismo, en relación con los objetivos prácticos y el accionar de la red represiva. En ese sentido, la red y el espacio permiten entender y caracterizar las prácticas y los artefactos, entendidos como los objetos en torno a los cuales se desarrollan las prácticas y se configuran las redes. En una red represiva, los artefactos usados en los contextos de represión dan cuenta de una racionalidad y determinados grados de elaboración en torno al accionar y las prácticas represivas.
Violencia, represión e inteligencia estratégica
En algunos trabajos, la noción de violencia política aparece igualada a la noción de represión y conflicto, enfatizando diversas repercusiones teóricas, éticas y morales. Estas dependerán del ámbito interpretativo, ya sea a nivel simbólico95, normativo96, funcional y sistémico97. Como experiencia social, tanto la violencia y la represión están encuadradas social e históricamente; como señala Michel Wiewiorka, “la violencia varía de un período a otro en sus formas concretas, esbozando en cada época histórica un repertorio, así como las representaciones en las que se da lugar”98. Así como no existe relación de violencia pura, ni ejercicios de represión sin límites (salvo en las experiencias totalitarias), estas dimensiones constituyen relaciones instrumentales sujetas a valoración ética y moral en torno a sus límites y legitimidad99. Esto es lo que ha llevado a diversos grupos étnicos, políticos y culturales a reconocer en contextos de quiebres de la institucionalidad político-estatal o inexistencia de esta, a considerar la violencia política como una herramienta de fundación o disputa de un orden político, sobre todo en el caso de las guerras civiles100.
Los trabajos de Julio Aróstegui constituyen un aporte importante para pensar una historiografía de la violencia social y política sobre todo en contextos dictatoriales101. El primer rasgo distintivo identificado corresponde al reconocimiento de que constituye un tipo específico de acción social, manifiesta o latente, que se genera en el seno de una relación social enmarcada en torno al conflicto. Esto lo lleva a acotar fenomenológicamente la violencia como una realidad social extensiva solo a las sociedades humanas, diferenciándose del ámbito natural y biológico. El segundo rasgo distintivo está dado por la reflexión que abre respecto al conflicto, el cual constituye la condición de necesidad para la emergencia de la violencia, pero no su consecuencia necesaria. El tercer punto dice relación con el carácter y alcance social del desacuerdo en una relación social, que lo lleva a reposicionar la categoría conceptual de la anomia, entendida como la pérdida de vigencia de las reglas y normas que regulan la acción individual y social en una determinada sociedad. Por todo ello, la definición de violencia que acuña Aróstegui la entiende como una forma de regulación no consensuada de acción en un conflicto: “violencia es toda resolución, o intento de resolución, por medios no consensuados de una situación de conflicto entre partes enfrentadas, lo que comporta esencialmente una acción de imposición que puede efectuarse, o no, con presencia manifiesta de fuerza física”102.