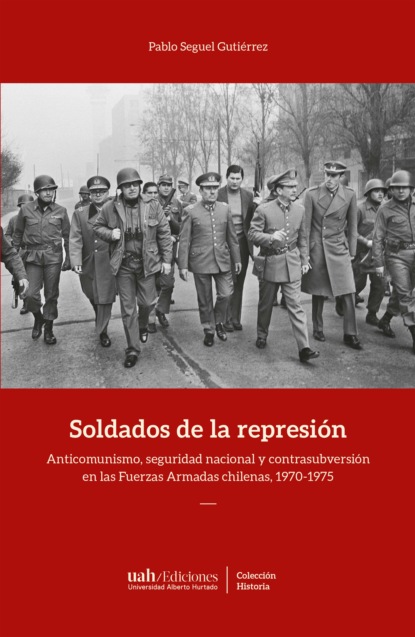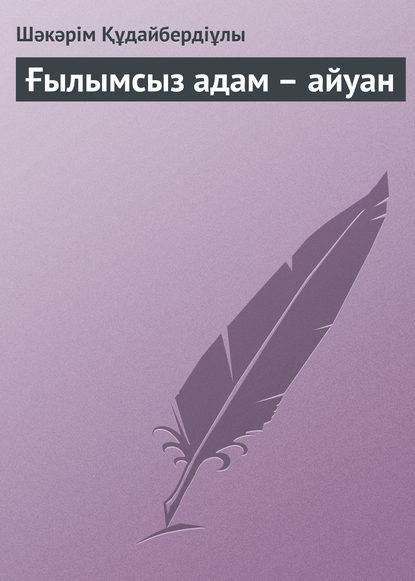- -
- 100%
- +
A partir de la conceptualización de la violencia como un mecanismo de regulación no consensuado de un conflicto en torno al horizonte normativo de una sociedad determinada, la conceptualización de la violencia se relaciona con el poder y la autoridad. Esto lo lleva necesariamente hacia una reflexión respecto a la vinculación entre conflicto social, el poder social y el Estado, lo que fundará la distinción entre violencia social y violencia política. A partir de la dicotomía entre sociedad –en la que se expresan relaciones sociales de horizontalidad– y Estado –como ámbito en el que se desarrollan relaciones sociales verticales–, Aróstegui entenderá que la violencia social es la que se expresa entre personas, grupos, instituciones o corporaciones en un conflicto entre partes equiparables, mientras que la violencia política es un conflicto entre personas, actores, instituciones, grupos o corporaciones con poderes y posiciones asimétricas: “La violencia política es siempre una violencia vertical, pero que tiene una doble dirección”103.
Desde esa perspectiva, la violencia corresponde a un tipo de relación social en el que se desarrolla un tipo de acción orientada que tiene por objetivo el cambio de la voluntad, la decisión o la acción de un individuo, organización o institución acorde a las intenciones e intereses de uno de los actores de dicha relación104. La violencia es, por tanto, una forma de coacción, es una acción sobre otra acción que afecta el curso y orientación de esta, tanto a nivel de las disposiciones corporales como simbólicas105.
Complementando esta entrada analítica de manera coherente con el dualismo metodológico agente-estructura, Eduardo González Calleja nos propone una aproximación a la violencia que vincula al individuo con los contextos sociales y políticos en los que este se desenvuelve. En términos relacionales, la violencia conlleva tres dimensiones analíticas: la ejecución de una acción coactiva, la amenaza o aplicación de esta y una deliberación en torno a la intencionalidad y consecuencias de la aplicación de dicha coacción106. Por ello, la violencia comporta una virtualidad transgresora de los derechos fundamentales de una persona, en la medida que se constituye en un ataque o agravio en contra de la integridad física o moral. Pero a la vez, también, se constituye en una relación política y de poder, por cuanto que las sociedades contemporáneas quedan estructuradas en sus esferas de acción en el marco del derecho, la violencia como fenómeno de observación se vincula con el Estado, en la medida en que es entendido como la materialización y cristalización de determinados conflictos de las relaciones sociales107 y se ha definido como el lugar de expresión de la institución de lo político y de la estructuración del marco de la acción política. De ahí la definición clásica del Estado de Max Weber, entendido como aquella comunidad humana que en el marco de un determinado territorio reclama (con éxito) el monopolio legítimo de la violencia física108 y simbólica109. Como órgano instituido de lo político, el Estado pretende para sí la institución de la autoridad de una determinada sociedad, vinculándose con los individuos a través de determinadas instituciones normadas legalmente. Este modo de relación normada por los cuerpos legales posibilita que la interacción entre individuos quede diferenciada entre rol y posición; de este modo, el vínculo de un individuo con otro no solo expresa una interacción corporal, sino que también simbólica en la medida que cumple con un rol en el poder instituido y normado legalmente.
La violencia que ejecuta el Estado para controlar, disciplinar y administrar determinados grupos humanos corresponde a la represión. Siguiendo a González Calleja, la represión es una de las posibles acciones de regulación que los Estados y sus burocracias dirigen en contra de individuos o grupos que desafían las relaciones de poder existentes y los órdenes políticos constituidos de facto. Es, en ese sentido, “(…) el empleo o la amenaza de la coerción en grado variable, que los gobiernos aplican contra los opositores reales o potenciales con vistas a debilitar su resistencia frente a la voluntad de las autoridades”110. En la medida en que el Estado reclama para sí el ejercicio legítimo de la violencia física y simbólica, los límites de la utilización de esta, así como las maneras y condiciones bajo las cuales se recurre a ella, quedan normadas legalmente y sujetas a los grados de legitimidad que implican su uso para el conjunto de la sociedad. Por su parte, los grupos sociales que administran los cuerpos e instituciones normadas del Estado, corresponden a las burocracias. Las burocracias son los sectores jurisdiccionales estables, organizados jerárquicamente y normados legalmente para el desarrollo de actividades prescritas por la autoridad constituida del Estado. Dado que el Estado ejerce para sí el monopolio legítimo de la violencia física y simbólica, el ejercicio y materialización de esta se efectúan a través de los órganos burocráticos del que han sido normados como depositarios de las funciones coactivas, de defensa, de administración del delito y de seguridad al interior de una determinada sociedad111.
La diferencia entre violencia y represión es que la segunda siempre corresponde al uso de los medios coercitivos y coactivos por parte de las burocracias e instituciones del Estado y está dirigida en contra de un determinado objetivo, población y se somete a una evaluación instrumental. Por su parte, la represión sistemática y vinculada con el ejercicio del poder de Estado ha sido desde comienzos de la modernidad denominada como terror de Estado112. Se ha entendido por terrorismo de Estado el uso sistemático de la represión a través de la combinación de repertorios legales e ilegales, burocráticos y/o en aparatos organizacionales clandestinos, destinados a efectuar coerción, debilitando, eliminando o erradicando las resistencias de los objetivos de la violencia113. Por su parte, González Calleja ha enfatizado el carácter gradacional del terrorismo de Estado que va desde la intimidación coercitiva (por ejemplo, mediante asesinatos selectivos por grupos paraestatales amparados por agentes de Estado), al ejercicio sistemático, extendido y generalizado en contra de tipos específicos de poblaciones (lo que comporta ciertas características de genocidio).
Dado que la coerción y la represión constituyen uno de los rasgos más distintivos de las dictaduras, se torna necesario efectuar algunas consideraciones al respecto. Como señala Pablo Policzer, los gobiernos autoritarios coercitivos –como las dictaduras– se enfrentan necesariamente a la problemática de la creación de organizaciones coercitivas capaces de cumplir con los objetivos políticos del régimen, desde el aspecto más fundamental (la conquista y conservación del poder del Estado), el control sobre la población mediante diversos dispositivos de subjetivación (como lo son las campañas de propaganda y los dispositivos de guerra psicológica), de vigilancia, control, hasta la administración y gestión de sus propios gobiernos. Por otra parte, los Gobiernos dictatoriales sustentados en el uso de la coerción se enfrentan con la propia tensión de disponer de un control sobre las propias burocracias, evitando que se generen cuestionamientos a la concentración del poder114. Ello implica necesariamente generar consideraciones sobre las burocracias y los mecanismos de restricción de estas.
Como he indicado en un adelanto de esta investigación115, las burocracias que legamente se abocan a las labores represivas corresponden a aquellas que tienen mandatos legales de administración del monopolio de la violencia física: las FF. AA. y policiales, las cuales están divididas por una diferenciación funcional en militares y policiales. Las burocracias militares administran las labores de defensa en escenarios de guerra externa e interna; las policías se abocan a la administración y resguardo del orden público. Para el desarrollo de las funciones de las burocracias militares y policiales, se contemplan las labores de recopilación de información y de análisis de esta: la inteligencia116. Dada la complejización de las sociedades contemporáneas, así como los escenarios de conflicto intra e interestatales, las funciones de inteligencia se formalizan y en determinadas coyunturas se constituyen en servicios diferenciados. Desde este punto de vista, emergen las burocracias de información e inteligencia.
Dado que el ejercicio de la represión y la inteligencia muchas veces está en el límite de la legalidad, una comprensión del desarrollo histórico de las mismas debe prescindir de un criterio formal de análisis para escrutar las formas cómo históricamente se producen las funciones militares, policiales y de inteligencia117. Desde este punto de vista, el enfoque de observación más que hacia las orientaciones normativas o los marcos legales que las sustentan (sin perder el foco en estos componentes), debe abocarse a las maneras en cómo, históricamente, se organizan y se vinculan con los dispositivos jurídicos, los aparatos paraestatales y estatales118. Es decir, escrutar el punto de articulación en los que las organizaciones burocráticas militares, policiales y de inteligencia ejecutan la represión, conllevando con ello graves violaciones a los derechos humanos.
Por otra parte, dado que la represión constituye una relación social, está sujeta a mecanismos de restricción, los cuales operan al interior del propio Gobierno autoritario (mediante mecanismos de centralización y control de los agentes) y en relación con la población civil (mediante diversos repertorios de denuncia, registro y visibilización)119.
Todas estas distinciones son fundamentales, ya que nos permiten entender la vinculación entre violencia política y represión, así como la conexión entre represión y producción de subjetividad a través de la representación del enemigo. Estudiar y explicar la represión estatal en términos históricos y con un enfoque realista crítico, implica acuñar una concepción teórica que incorpore al menos las siguientes consideraciones:
En primer lugar, la represión estatal es un acontecimiento y un proceso, que no es reducible ni a la voluntad y acción de un individuo en particular, ni a meras disposiciones estructurales e institucionales sin contexto histórico. Es una acción de regulación violenta que pretende para sí la legitimidad instituida en el Estado. Por ende, se encuadra en instituciones, regulaciones y legislaciones estatales. El ejercicio de esta es efectuado por agentes y burocracias que tienen como mandato el cumplimiento de dicha acción con diversos márgenes de discrecionalidad y legalidad.
En segundo lugar, la represión y el consenso son ámbitos y funciones de la estatalidad que inciden en la legitimidad de un determinado régimen y forma de Gobierno; por ende, están sujetos a control político (mecanismos de control interno). Las relaciones sociales institucionalizadas en el Estado en relación con la conflictividad social de la época, inciden en los mecanismos de formación de consenso institucional o de la legitimidad de la represión estatal, dando cuenta de la sociedad y Estado de una determinada época. La existencia de organización de la sociedad civil y contrapesos institucionales inciden en las dinámicas, prácticas y mecanismos de la represión estatal, así como en la discrecionalidad y legitimidad de esta mediante el desarrollo de dispositivos y mecanismos de restricción de la represión (mecanismos de control externo).
En tercer lugar, la represión estatal tiene como objeto un sujeto representado como objetivo. Ello implica la elaboración simbólico-cultural del mismo y, a la vez, su representación legal a través de la tipificación del delito. Dicha representación institucionalizada emerge de las discusiones, debates y luchas sociopolíticas del contexto y está profundamente arraigada a las representaciones de los sujetos sociopolíticos de la época.
Finalmente, los agentes de la represión son las burocracias que, a su vez, están formadas por individuos en contextos sociales permeados de las representaciones y conflictos de la época. Dichos sujetos no están escindidos de sus contextos sociales, los cuales inciden en motivación y representación de estos, que permiten legitimar el accionar represivo.
Estudiar la represión y las dictaduras necesariamente implica problematizar el fenómeno de la represión desde diversas consideraciones, partiendo de un enfoque que integre la mutua relación de los individuos y las estructuras en los contextos sociopolíticos de un momento histórico determinado. Sin la pretensión de generar un enfoque rígido para el estudio de la represión estatal, propongo este marco de operacionalización como una grilla analítica para contemplar diversos ámbitos de una problemática compleja (como lo es la represión y lo son las dictaduras), que necesariamente necesita del trabajo sistemático y reflexivo de la historiografía para aportar a generar los elementos que nos permitan comprender sin que ello implique una justificación ético-moral de los hechos.
Tratamiento de los archivos y producción de información
En términos generales, los archivos corresponden a un tipo de información y “verdad” indexada, registrada y organizada bajo una determinada lógica120. Esto exige una distinción entre los archivos de represión y los archivos de memoria y derechos humanos121. La premisa del trabajo con archivos judiciales es que existe una distinción entre la verdad procesal, enmarcada en condiciones fácticas de producción y demostración encuadrada por los sistemas de verificación y falseamientos de las pruebas normados por el derecho penal, con la noción de verdad histórica, sujeta a la triangulación de fuentes, el análisis reconstructivo y el juicio moral122. En términos de verdad jurídica, los tribunales internacionales (Corte Internacional de la Haya y la Corte Interamericana de Derechos Humanos) establecen como criterio jurisprudencial que, en casos en los cuales la información penal es incompleta, se distinga entre un hecho histórico y una responsabilidad penal castigable. Por ese motivo, la verdad histórica lo es desde el punto de vista de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos; es decir, su testimonio tiene estándar probatorio, en la medida que permite la acreditación de hechos123. Otra de las premisas con archivos judiciales ha sido desarrollada por la Red de Estudios de Antropología Jurídica Argentina, la que ha desarrollado una adecuación de las metodologías etnográficas para el análisis testimonial124, sujetas a las condiciones que en el plano ético y moral, Giorgio Agamben y Primo Levi han establecido para los testimonios de ex agentes represivos y víctimas de la represión125.
Finalmente, en términos prácticos, como señalan John Dinges y Peter Kornbluh126 al trabajar la reconstrucción histórica de las organizaciones y acciones represivas desde diversos documentos, es necesario atender a las condiciones de producción de dicha información, someterlas a evaluación crítica a través de la triangulación de la misma y sostener una afirmación en base a un criterio de saturación; es decir, mantener aquellas informaciones que por credibilidad de la fuente tiendan a reiterarse en documentos de la misma jerarquía de producción de información.
Para la presente investigación, revisé los siguientes centros documentales nacionales: el Archivo Nacional de la Administración (Arnad), Sección prensa y microfilm-Biblioteca Nacional (Prensa-BN); el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel); la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN); el Archivo de la Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas y los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (Jenadep-PDI), que contiene la documentación de las pesquisas de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos (Bridehu); el Centro de Documentación del Museo de la Memoria y Derechos Humanos (Cedoc-MMDH); el Archivo Roberto Montandón del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN); el Centro de Documentación de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Cedoc-Fasic); el Centro de Documentación de la Fundación de Documentación y Archivo Vicaría de la Solidaridad (Cedoc-Funvisol); el Archivo de la Fundación Jaime Guzmán (AFJG); el Archivo de la Fundación Patricio Aylwin; el Centro de Documentación del Parque por la Paz Villa Grimaldi (Cedoc-VG); el Centro de documentación del sitio de memorias Londres 38; el Archivo del Centro Cultural Museo y Memoria Neltume (CCMMN).
En el ámbito internacional, revisé el fondo “Operación Cóndor” del Museo, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos de Paraguay (conocido como el “Archivo del Terror”), el Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria de la ciudad de La Plata, Argentina. Finalmente, revisé la documentación de inteligencia de EE. UU. desclasificada por la Fredom of Information Act (FOIA), la Intelligence Authorization Act y el National Security Archive de la Universidad George Washington, que tiene información sobre la acción encubierta norteamericana en Chile.
Panorámica de la investigación
Este libro se organiza en seis capítulos. El primero de ellos aborda la construcción del discurso de la seguridad nacional y la contrasubversión vista desde el proceso de profesionalización del cuerpo de oficiales de las FF. AA. En específico, busco dar cuenta de cómo a lo largo del proceso de profesionalización militar se va desarrollando una institucionalización de valores y representaciones del orden sociopolítico construido sobre una imagen organicista y gremial del Estado y la sociedad, que implicó una evaluación moral de las causas de la conflictividad social. Sobre esta imagen de mundo –como diría Jürgen Habermas–, el proceso de modernización de la organización burocrática de las FF. AA. propio del ejercicio de la profesión militar, construyó un discurso de la seguridad nacional que recepcionó las reflexiones de las FF. AA. francesas y norteamericanas en relación con la Guerra Fría interamericana y los conflictos de liberación nacional de los países del tercer mundo como parte del ejercicio profesional de la guerra contemporánea. Esto implicó la adopción de una serie de premisas neocoloniales y contrasubversivas, que se adoptaron como parte del ejercicio técnico-profesional de las FF. AA., que implicó el desarrollo de un discurso sui géneris de la seguridad nacional y la contrasubversión, que reelaboró el imaginario anticomunista presente en las instituciones militares y potenció una lectura del conflicto sociopolítico de la década de 1960 como un problema originado en causas morales, catalizadas por agentes políticos, cuya ideología marxista buscaba la disolución del orden social. Por ende, visto como un problema de subversión y contrasubversión, el cual fue desarrollado y elaborado por los institutos militares y las burocracias de información, inteligencia y contrasubversión que se fueron creando para tal efecto.
En el capítulo segundo rastreo el dispositivo de la represión previo al Gobierno de la UP, en específico la existencia de las zonas de emergencia y las CAJSI, en términos legales y organizativos, su relación con los estados de excepción constitucional y los dispositivos legales creados por el Estado como una manera de contener y reprimir al movimiento popular. Desde ese punto de vista, muestro cómo las CAJSI se vinculan con los dispositivos de militarización de la función policial y otros instrumentos militares permeados de una concepción contrasubversiva, como las planificaciones de seguridad interior, reglamentos y planes de acción militar. Estos dispositivos, perfeccionados durante el período 1970-1973, son el esquema sobre el que se ajustaron los diversos planes de acción del movimiento golpista, a partir de la aplicación de los dispositivos de excepción constitucional y la información recopilada en los operativos en el marco de la Ley de Control de Armas desde junio de 1973. Específicamente, trato de rastrear alcances e implicancias de estas, pese a las restricciones de acceso a la información sobre seguridad nacional vigente, basándome en los testimonios de oficiales golpistas y la información documental disponible en los archivos judiciales y de la PDI.
En el capítulo tercero reviso cómo durante el Gobierno de la UP ese discurso de la seguridad nacional y la contrasubversión, posibilitado por una creciente militarización de la función policial y el involucramiento de las FF. AA. en labores de orden interno y seguridad interior, en el marco de la crisis político-institucional que se fue generando, las llevó a ajustar los dispositivos de seguridad interior y contrasubversión a través del desarrollo de las CAJSI para la aplicación de los estados de excepción constitucional y los operativos de la Ley de Control de Armas que propiciaron el copamiento militar del territorio semanas antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Esto implicó que, en un contexto de crisis institucional y de confrontación política rupturista alimentada permanentemente por parte de la oposición política (izquierdista y de derecha) y de la acción encubierta norteamericana, las FF. AA. comenzaron progresivamente a constituirse en un actor preponderante en la resolución de la crisis política que culminó con el golpe de Estado, vista desde una perspectiva de contrasubversión y orden interno.
En el capítulo cuarto, en base a la constatación de que el factor bélico militar constituyó el elemento de coherencia interna del movimiento golpista, indago cómo a partir de la planificación de seguridad de las CAJSI, sus características y limitantes, se puede explicar la dinámica represiva y el desarrollo de la contrasubversión en los primeros meses del golpe de Estado. Junto con ello indago cómo se construyó la legitimación del golpe de Estado en el ámbito jurídico-estatal, civil y político y cómo se institucionalizó la dictadura militar en las primeras semanas de 1973. Muestro cómo lejos de la tesis del caos político, administrativo y militar durante las primeras semanas del golpe de Estado, las acciones de represión descentralizadas a cargo de cada uno de los jefes militares de las CAJSI, lejos de ser un indicador de falta de coherencia, son la expresión político-militar que las contempló como los dispositivos de control territorial y contrasubversión en los territorios. Dentro de este panorama, muestro cómo las masacres perpetradas por operativos cívico-militares complejizan y exceden el marco meramente estratégico-militar y ponen en la agenda investigativa (futura) la problemática de los perpetradores y colaboradores civiles de crímenes de lesa humanidad, que hasta el día de hoy no han sido problematizados historiográficamente ni tematizados públicamente por la sociedad chilena.
En el capítulo quinto me centro en explicar cómo, desde las mismas características de las CAJSI y de la distribución de los esfuerzos militares de la Junta Militar, se puede entender el surgimiento de las principales burocracias contrasubversivas y de inteligencia política de Gobierno, siendo el caso de la DINA un ejemplo de aquello, todo lo cual permite entender que al alero del discurso contrasubversivo de las propias FF. AA. en relación con la guerra contrasubversiva se torna una necesidad política de primer orden el llevar la guerra al ámbito clandestino, ajustando para ello los principales dispositivos legales (modificaciones del Código de Justicia Militar y Ley de Control de Armas) y burocracias represivas.
En el capítulo sexto ahondo en el auge de la DINA en el proceso de institucionalización de la dictadura, marcado por la consolidación de Augusto Pinochet. En específico, pongo el foco en su dinámica organizacional interna y en las necesidades políticas de la coyuntura que permiten entender la prefiguración de los blancos militares de la represión (MIR, PS y PCCH), las disputas entre la DINA y el Comando Conjunto y su ocaso producto de la presión internacional y nacional ante las operaciones de contrainteligencia y la publicidad que comenzó a darse a las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, en los que la desaparición forzosa se tornó en el principal rasgo del período.
Para finalizar, en las conclusiones, sintetizo los principales hallazgos y contribuciones de esta investigación y entrego algunas aportes teórico-metodológicos, así como de agenda de investigación, que pueden contribuir a posicionar un enfoque historiográfico sobre la historia reciente de la represión, que tome como observable la dinámica de los represores y perpetradores de los crímenes de lesa humanidad cometidos.