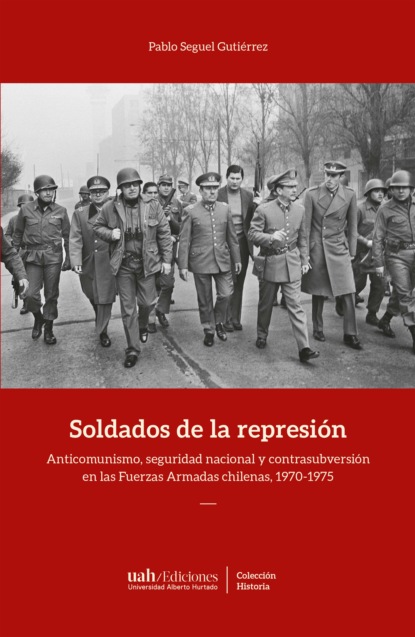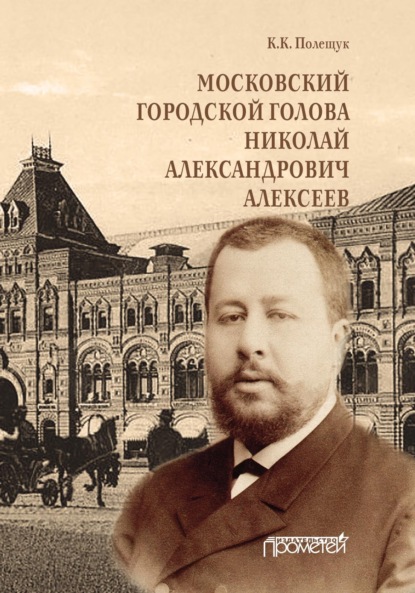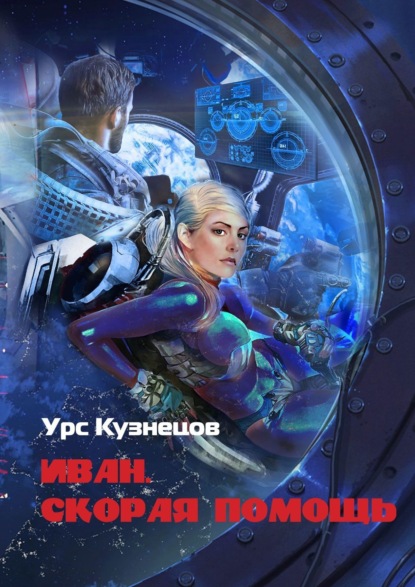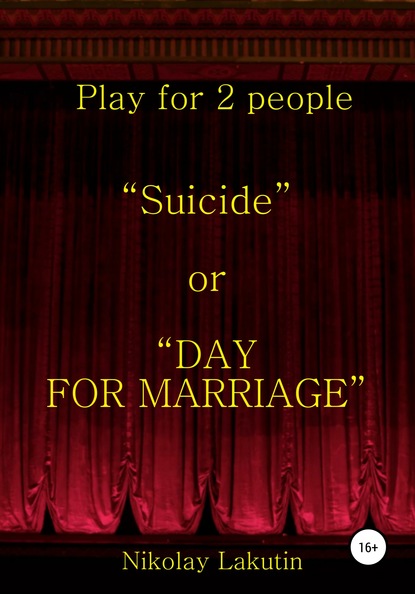- -
- 100%
- +
Para el combate en el frente interno a la guerrilla y la subversión, se comenzó a desarrollar una concepción de la guerra psicológica, la inteligencia y la contrainteligencia. El mayor Fernando Olea Guldemont, en 1962, definió la guerra psicológica como “Aquella parte deliberadamente planeada de la guerra, que actúa antes durante y después de ella sobre la mente tanto de nuestros adversarios como nuestros amigos, con el fin de, sincronizadamente con las operaciones militares, obtener una baja en la capacidad de lucha del adversario y una fuerte moral en nuestro potencial humano para lograr los objetivos fundamentales de la lucha”82, proponiendo que las FF. AA. desarrollaran una política de guerra psicológica, al constituirse en un “(…) arma de carácter oculto, sórdido y misterioso, que emplea medios intelectuales y emocionales, tanto contra la población civil, como hacia el combatiente”, para lo cual propone la creación de una sección independiente en los Departamentos II de Informaciones del Estado Mayor de FF. AA. abocada a este tipo de combate.
El trabajo político hacia la población se constituyó en un aspecto fundamental de la política de seguridad nacional ante la amenaza subversiva comunista. En un trabajo difundido al año siguiente en Revista Memorial del Ejército, el mayor Sergio Fernández Rojas83 abordaba la problemática de la población civil desde la óptica militar del frente interno y bajo la égida contrasubversiva. La primera distinción que señala en referencia a los anteriores trabajos sobre frente interno y guerra psicológica, es que a comienzos de la década de 1960 en el escenario de profundización de la Guerra Fría interamericana, el principal enemigo de los estados occidentales era la subversión comunista y su trabajo clandestino en la población civil: “actualmente el frente interno no tiene límites territoriales. No hay límites ni divisiones entre el campo de batalla y el frente interior. Máxime que el concepto marxista de la guerra, es decir la guerra revolucionaria, ha convertido a la población –elemento del frente interno– en el objetivo, el terreno y el medio de su permanente accionar (…)”, agregando que “el frente interno tampoco tiene límites de edad para la lucha; allí trabaja el niño, la mujer y el anciano, todos de acuerdo con sus fuerzas y capacidad (…)”84.
Respecto a la forma que adopta el trabajo comunista en el frente interno, señala que esta se presenta de manera variada, ya que “puede traducirse por el descontento demostrado en reuniones o mítines de carácter político por sectores que se sienten afectados económicamente (…) se presenta en forma de ataques a través de las prensa a ciertas entidades gubernamentales, o a determinadas empresas sindicadas como explotadoras y contrarias a los intereses nacionales, o a determinados personeros de importancia (…). El aparecimiento de huelgas ilegales (…) también se revela por manifiestos estudiantiles y huelgas patrocinadas por dirigentes juveniles: universitarios o secundarios”85.
Afirma más adelante que “cuando el clima es muy tenso, las masas constituidas en reuniones políticas o gremiales, o de otra índole, con el pretexto de materializar su descontento, son arrastradas a desmanes en la vía pública causando destrozos y perjuicios en la propiedad del Estado o particular (…) el rendimiento en el trabajo de los sectores industriales o agrícolas baja en sus niveles medios; se producen actos de sabotaje en los servicios de utilidad pública y en las máquinas industriales de las grandes fábricas (…) así entonces, se tratará de hacer impopular primero al cuerpo policial de la Nación, mediante violentación [sic] a la fuerza pública para que proceda de hecho y produzca muertes que se transforman en mártires del movimiento. Además, se tratará de hacer impopular a las FF. AA., haciéndolas parecer como contrarias al movimiento o como contrarias a ciertos preceptos establecidos en la Constitución o las Leyes (…) Todo lo citado va acompañado de una fecunda propaganda de prensa escrita y hablada”86.
Como conclusión respecto al trabajo subversivo del marxismo en el frente interno, señala otro militar años más tarde: “la población constituye indudablemente el elemento básico fundamental del frente interno y a su vez el objetivo, el medio y el terreno del accionar de las fuerzas marxistas contra el mundo libre (…)”, sentenciando que “La conquista del frente interno solo será real después de haber captado ideológicamente a la población”87.
Cabe destacar que estas concepciones se van reiterando a lo largo de la década de 1960 en una serie de publicaciones, tanto del Ejército, la FACH como de la Armada. Es decir, se transforman en un discurso doctrinario sobre la represión y la contrasubversión del conjunto de las FF. AA. chilenas. Desde mediados de la década de 1960, la revista Memorial del Ejército siguió publicando trabajos sobre guerra contrasubversiva. Así, por ejemplo, en 1964 publicó un trabajo del general de división José Hiriart Ariño sobre “Guerra Revolucionaria”88. En 1966 publicó un trabajo del mayor Manuel Contreras –futuro director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en la dictadura militar– sobre el desarrollo de la guerra de Vietnam89. Al año siguiente, publicaron un trabajo del Dr. Leandro Rubio García, que profundizaba sobre los componentes de este tipo de guerra, en base a las lecciones de la doctrina de guerra contrasubversiva francesa. En 1968, nuevamente publicaron nuevos trabajos sobre guerrillas y guerra contrasubversiva en dos números de la revista Memorial del Ejército. En el núm. 344 se publicaron los siguientes trabajos: del teniente coronel Agustín Toro Dávila y del mayor Manuel Contreras Sepúlveda: “Panorama político-estratégico del Asia suroriental”90; del teniente coronel Hernán Béjares González, “La guerra de Vietnam”91; de Von Gerhart Matthaus, “La guerra es política con derramamiento de sangre”92 y del capitán Patricio O’Ryan Munita, “Extrañas armas para las guerrillas”93. En el núm. 346 se publicó otro trabajo de Agustín Toro Dávila sobre las guerrillas en el desarrollo de las guerras modernas y un trabajo de Wolfram Wette sobre guerra revolucionaria94. En el año 1969, en el núm. 349 se publicó un trabajo del coronel Robert Krebs, sobre “Beaufre y la estrategia total”95.
En el caso de la Armada encontramos referencias hacia la guerra contrasubversiva, la guerra psicológica, alusiones directas a la influencia de la doctrina contrasubversiva francesa y de la política de seguridad hemisférica norteamericana. En la Revista de Marina, en su edición núm. 662 de 1968, se publicó un artículo del teniente coronel Luis Sáez de la Escuela Superior de Ejército de España, sobre guerra revolucionaria en el contexto contemporáneo, la cual caracterizó como una guerra civil universal. Al respecto, Sáez definió la guerra revolucionaria, de acuerdo con la definición dada por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (“apuntes para un proyecto de doctrina para el empleo de las Fuerzas Armadas”), entendiéndola como: “la subversión inspirada por la doctrina marxista-leninista que tiene como finalidad la implantación del comunismo”96. De acuerdo a la reflexión del militar, los ejércitos convencionales de los diversos Estados occidentales han adoptado las concepciones de la guerra contrasubversiva como una manera de combatir la insurgencia comunista: “se estudian la estrategia revolucionaria y las tácticas subversivas; en todos los ejércitos hay reglamentos y manuales sobre guerra psicológica y guerra de guerrillas; todas las organizaciones militares cuentan con unidades de comandos, guerrilleros, fuerzas especiales, etcétera; se escribe sobre la lucha en los núcleos urbanos, la contraguerrilla y la contrasubversión”. No obstante, agrega, poco se aborda respecto al verdadero carácter de la guerra revolucionaria: el carácter ideológico y civilizatorio que alienta los conflictos locales en el escenario de Guerra Fría: “un rasgo fundamental de la guerra revolucionaria y, en general, de todas las subversivas: la sustitución de la fuerza material por la fuerza de una ideología”97.
El número siguiente, publicaron una traducción del teniente coronel de artillería Fernando Frade, profesor de la Escuela de Guerra Especial de EE. UU. En el trabajo, Frade abordó la importancia de la guerra psicológica en el contexto del enfrentamiento de la Guerra Fría, señalando en base al documento “Doctrina, organización y empleo del arma psicológica”, del Estado Mayor del Ejército norteamericano, la siguiente definición: “el uso planeado y coordinado –por autoridades civiles y militares– de medidas y medios diferentes destinados a influir en la opinión, los sentimientos, la actitud y el comportamiento y elementos (autoridades, ejércitos, poblaciones, individuos) enemigos, neutrales o amigos con el fin de modificarlos en un sentido favorable para la consecución de los objetivos nacionales (…) la guerra psicológica es total y permanente (…) es una de las principales formas de la Guerra Fría, precediendo y acompañando a la subversión; es parte integrante de la guerra revolucionaria, persiste con la guerra regular y hace sentir su influencia sobre todas las actividades nacionales, tanto políticas como diplomáticas, económicas, militares, de organización, etcétera. En todo tiempo”98.
En los números siguientes fue publicada una serie de artículos sobre guerra contrasubversiva y análisis sobre guerrillas. En particular un par de trabajos de análisis político-militar sobre el desarrollo de conflictos en Indochina99. En el núm. 666 se publicó una reflexión de Roberto Guidi sobre la estrategia contrasubversiva en base a los trabajos del general André Beaufre titulado “Estrategia directa y estrategia indirecta”. Tributario de la concepción de la doctrina de guerra contrasubversiva francesa, parte señalando que tanto la guerra directa –conflicto militar convencional– como la guerra indirecta –conflicto militar de carácter político, psicológico y disuasivo– son dos componentes de la guerra total. Según Guidi, “la estrategia indirecta no se diferencia sustancialmente de lo que tradicionalmente era definido como “política” en consideración de lo que era considerado “guerra””, agregando que esta “distinción sería puramente semántica que tiene, además, la ventaja de poner más en relieve la identidad sustancial del pensamiento que debe presidir el fenómeno político y militar, identidad que en cierto sentido ha sido puesta en evidencia en forma muy particular por la doctrina y el lenguaje comunista como resultado del amplio uso de nomenclaturas militares de parte de los teóricos marxistas en relación con fenómenos de naturaleza típicamente política”. En base a esta distinción, señala el militar chileno que las FF. AA. deberían prepararse para implementar operaciones encubiertas que apunten a objetivos políticos determinados y que vayan en sintonía con la política de guerra total, que es identificada como los intereses del Estado nacional: “(…) las fuerzas militares ya no serían concebidas únicamente en relación con los problemas de la defensa, sino también como instrumento que pueden acompañar operaciones políticas, ya sea para acelerarlas, o para determinar su carácter o finalmente para dramatizar su desarrollo”100.
Finalmente, como parte de estas conceptualizaciones, enseñanzas y reflexiones estratégicas y tácticas sobre guerra indirecta y psicológica, destaca la publicación a mediados de 1972 de un trabajo del coronel (R) del Ejército de EE. UU. Virgin Ney sobre tácticas y técnicas de motines. Partiendo de una definición de motín, conceptualizado como “movimiento desordenado de una muchedumbre contra la autoridad constituida”101. En el enfoque del militar, permeado de la mirada contrasubversiva, cualquier reunión en el espacio público de grupos de personas congregadas para manifestarse respecto a una demanda son conceptualizados como potenciales focos de motines: “Toda reunión de ciudadanos con el fin de buscar desagravio, contiene el germen de la violencia que se desarrolla al alimentarse con propaganda y rumores”, enfatizando que, para ello, “las autoridades a cargo de todas las entidades políticas, desde el Estado hasta el municipio, necesitan saber que las protestas, demostraciones y piquetes de huelga son los indicios peligrosos que significan que entre los que gobiernan y los gobernadores se ha roto la comunicación”102. Señala que el principal responsable de los movimientos de huelga y de motivos es el comunismo: “La maquinaria comunista tiene décadas de experiencia en técnicas de motines, y su mayor esfuerzo será hacer que las fuerzas de la ley y el orden parezcan brutales y viciosas en el desempeño de sus deberes”103. Finalmente, manifiesta que los principales espacios para la formación de motines son los barrios pobres y las universidades.
En resumen, la recepción de la doctrina de guerra contrasubversiva adaptada a las consideraciones de la política de seguridad hemisférica norteamericana, bajo el discurso de seguridad nacional, instaló al interior de la oficialidad de las FF. AA. chilenas de mediados de la década de 1960 la necesidad de elaborar una política de seguridad en el ámbito interno, tanto en lo policial como en lo militar. Para un cumplimiento cabal de esta política de seguridad, se ensayarán dispositivos de seguridad basados en la guerra psicológica, contrapropaganda hacia la población civil y operativos conjuntos de seguridad abocados al control territorial del Estado y de la población a través de políticas represivas y del desarrollo de acciones ofensivas en situaciones de inestabilidad política. El resultado de aquello será una tendencia hacia la militarización de la función policial y un desarrollo de funciones policiales de parte de las FF. AA., las cuales comenzarán progresivamente a ser utilizadas bajo situaciones de excepción constitucional. Pero previo a ello, las FF. AA. comenzaron a desarrollar labores de recopilación de información estratégica y desarrollo de inteligencia en el “frente interno”.
1 Neeb Gevert, Richard (teniente coronel). “Ensayo sobre una definición del pensamiento político oficial del Ejército de Chile”. Memorial del Ejército, núm. 394, enero-abril de 1977, p. 71.
2 Péries, Gabriel. “La doctrina militar contrainsurgente como fuente normativa de un poder de facto exterminador basado sobre la excepcionalidad”. En: Daniel Feirstein (comp.). Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina. Buenos Aires: Prometeo, 2009, pp. 221-247.
3 Llambías, Jaime. The chilean armed forces and the coup d’ etat in 1973. Quebec: Mc Gill University, Master of Arts, 1978, p. 21.
4 Varas, Augusto. “Ideología y doctrina de las Fuerzas Armadas chilenas: un ensayo de interpretación”. En: Augusto Varas y Felipe Agüero. El Proyecto Político Militar. Santiago: Flacso, 1984, pp. I-XLIX.
5 Llambías, op. cit., p. 60. Cabe señalar que en la reciente publicación de Gabriel Salazar sobre el Ejército de Chile se esgrime una idea similar: “este discurso apologético tiende a situar e instalar al Ejército en las funciones trascendentes y superiores de la sociedad, por encima de la política común y del legalizado trajín sociopolítico de la ciudadanía. Sobre todo, en relación a la seguridad nacional, frente a eventuales enemigos externos, como también ante eventuales hostis internos (donde, para esto, la Constitución contempla para el Ejército facultades extraordinarias, a través de las “leyes de excepción”)”. Salazar, Gabriel. El Ejército de Chile y la soberanía popular. Ensayo histórico. Santiago: Debate, 2019, p. 38.
6 Garay, Cristián. “Doctrina Schneider-Prats: la crisis del sistema político y participación militar”. Política. Revista de Ciencia Política, núm.10, 2019, pp. 71-177. Garay, Cristián. Entre la espada y la pared. Allende y los militares. 1970-1973. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2014.
7 Janowits, Morris. The profesional soldier. A social and Political Portrait. New York: The Free Press, 1971. Huntington, Samuel. The Soldier and the State. The theory and politics of civil-military relations. New York: Vintage Book, 1957.
8 Es interesante observar cómo desde Max Weber a Jürgen Habermas se considera que el proceso de modernización social tiene dos núcleos organizativos fundantes: la moderna empresa capitalista y la organización burocrática. De ahí que se sostenga la conexión interna entre los procesos de modernización social, secularización de las imágenes del mundo y de la organización de los Estados a través de la transversalización del discurso científico-técnico, que permite la formación de estructuras sociales organizadas por sistemas lectivos, sobre todo por la formación profesional que permite una distribución del estatus y el prestigio no por criterios adscriptivos. Habermas, Jürgen. El discurso filosófico de la modernidad. Madrid: Taurus, 1989.
9 Arriagada, Genaro. El pensamiento político de los militares. Santiago: CISEC, 1981, p. 24.
10 Janowitz, op. cit., p. 7.
11 Sobre los enfoques de investigación de los militares: Gutiérrez, Omar. Sociología Militar. La profesión militar en la sociedad democrática. Santiago: Editorial Universitaria, 2002, pp. 157-187.
12 Goffman, Erving. “The dissolution of identities. Characteristics of Total Institution”. En: Maurice Stein, Arthur Vidich y David White. Identity and anxiety. Survival of the person in mass society. New York: The Free Press, 1960.
13 Todos estos rasgos y características se encontrarán con posterioridad en las organizaciones y sistemas concentracionarios: Kogón, Eugen. The theory and practice of hell. The german concentration camps and the system behind them. New York: Farrar, Strauss and Giraux, 2006. Sofsky, Wolfgang. La organización del terror. Los campos de concentración. Buenos Aires: Prometeo, 2016.
14 Arriagada. El pensamiento…, op. cit., p. 29. Cfr. Vergara, Sergio. Historia social del Ejército de Chile. Santiago: Editorial Universitaria, 1994.
15 Tótoro, Dauno. La cofradía blindada. Autonomía, negocios e insubordinación de las fuerzas armadas chilenas. Santiago: Planeta, 2017.
16 Llambías, op. cit., p. 56.
17 Téllez, Idalicio (general en retiro). “La profesión militar”. Memorial del Ejército, núm. 179, marzo-abril de 1942, pp. 1139-1140.
18 Arriagada, op. cit., p. 30 y pp. 169-175. Salazar. El Ejército de Chile…, op. cit., pp. 60-74.
19 Garay, Cristián. “En un entorno difícil: la existencia de la Academia de Guerra entre 1947 y 1970”. Alejandro San Francisco (ed.). La Academia de Guerra del Ejército de Chile, 1886-2006. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2006, pp. 143-170. Fermandois, Joaquín. “El derecho de veto: las FF. AA. y la política internacional”. La política exterior del Gobierno de la Unidad Popular y el Sistema Internacional. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1985, pp. 84-110.
20 Neeb Gevert, op. cit.,p. 71.
21 Gutiérrez, Cristian. La contrasubversión como política. La doctrina de guerra revolucionaria francesa y su impacto en las FF. AA. de Argentina y Chile. Santiago: Lom ediciones, 2018.
22 Garay, Cristián. “En un entorno difícil: la existencia de la Academia de Guerra entre 1947 y 1970”. Alejandro San Francisco (ed.). La Academia de Guerra del Ejército de Chile, 1886-2006. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2006, pp. 143-170.
23 Quiroga, Patricio y Maldonado, Carlos. El prusianismo en las FF. AA. Chilenas. Un estudio histórico, 1885-1945. Santiago: Ediciones Documentas, 1988.
24 Casals, Marcelo. La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la “campaña del terror” de 1964. Santiago: Lom ediciones, 2016, pp. 25-54. Cfr. Patto Sá Motta, Rodrigo. En guardia contra el peligro rojo. El anticomunismo en Brasil (1917-1964). Buenos Aires: Universidad Tres de Febrero, 2019, pp. 53-89.
25 El pensamiento organicista a finales del siglo XIX estaba presente con fuerza en las ciencias sociales y en las ciencias naturales; por ende, tenía un espacio de desarrollo intelectual amplio. Cfr. Archer, Margaret. Teoría social realista: el enfoque morfogenético. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2009, pp. 67-97.
26 “Editorial”, El Mercurio, 2 de octubre de 1934.
27 Estado Mayor del Ejército. Historia del Ejército de Chile. Tomo X. Santiago: Impresos Vicuña, 1985, pp. 169-170.
28 Vásquez, Ángel (capitán). “Algunos procedimientos que conviene adoptar en el Ejército para contrarrestar la propaganda de doctrinas contrarias al orden social. Memorial del Ejército. Año XVII, 1er semestre, 1924. En: Augusto Varas y Felipe Agüero. El proyecto político militar. Santiago: Flacso, 1984, p. 98.
29 Montero, René (capitán). “Los principios comunistas frente a las leyes biológicas y la estructura espiritual de la sociedad moderna”. Memorial del Ejército. Año XXVI, enero de 1932. Varas y Agüero, op. cit., p. 102.
30 Ídem.
31 Carvallo, Gustavo (contralmirante (R)), “Reflexiones sobre la disciplina”. Revista de Marina. Enero-febrero, 1963. Varas y Agüero, op. cit., p. 118.
32 Gutiérrez, op. cit., p.17.
33 Viaux, Ambrosio (mayor). “La política y la guerra”. Memorial del Ejército, Año XVI, 1er Semestre, 1921. En: Varas y Agüero, op. cit., p. 95.
34 Andrade, Luis (capitán de fragata). “Concepto de “Estrategia de Paz”. Revista de Marina, mayo-junio, 1940. En: Varas y Agüero, op. cit., p. 214.
35 Becket, Ian. Modern Insurgencies and counter-insurgencies. Guerrillas and their opponents since 1750. London and New York: Routledge, 2001, p. VIII.
36 Valenzuela, Luis (mayor). “Misión de las Fuerzas Armadas y su participación en el desenvolvimiento normal de nuestra vida democrática”, Memorial del Ejército, núm. 284. Mayo-junio de 1958, pp. 22-36.
37 Estado Mayor del Ejército. “La Seguridad Nacional, función de Gobierno”. Memorial del Ejército, núm. 230, mayo-junio, 1949. En: Varas y Agüero. op. cit., p. 184.
38 Andrade, Luis (capitán de fragata). “Concepto de “Estrategia de Paz”. Revista de Marina, mayo-junio, 1940. En: Varas y Agüero. op. cit., p. 214.
39 Gutiérrez, op. cit., p.17.
40 Gutiérrez, op. cit. Robin, Marie-Monique. Escuadrones de la muerte: la escuela francesa. Buenos Aires: Sudamericana, 2004.
41 Las conferencias dadas por Charles Lacheroy fueron las siguientes “Un arma del Vit Minh, las jerarquías paralelas”, “La campaña de Indochina o una lección de guerra revolucionaria”, “Principios y esquemas de la organización del Viet Minh”, “La acción del Viet Minh y el comunismo en Indochina o una lección de guerra revolucionaria”, “Principios y esquemas de la organización del Viet Minh”, “Guerra Revolucionaria y arma psicológica”. Cfr.: Lacheroy. Charles. Discours et conférences, Universite Lorraine, 2012.
42 Galula, David. Pacification in Algeria, 1956-1958. California: Rand. Corp., 1963.
43 Galula, David. Counterinsurgency Warfare, Theory and Practice. New York: Prager ed., 1964.
44 Escuadrones de la Muerte. Dir.: Marie-Monique Robin, 2003, 60 min. Krischke, Jair, “Brasil y la operación cóndor”, Primer encuentro de museos de la memoria del Mercosur, 2008, p. 1.
45 Green, Thomas Nicholls (ed.). The Guerrilla and how to fight him. New York: Praeger, 1962.
46 “Sobre guerrillas y sabotajes: curso Político Militar inauguran en Argentina”, La Nación, 26 de septiembre de 1961. Citado por: Gutiérrez, op. cit., p. 116.
47 “Curso de Guerra Contrarrevolucionaria”, El Mercurio, 3 de octubre de 1961, p. 29. Citado por: Cristian Gutiérrez, op. cit., p. 104.
48 Departamento de Historia Militar, “El Ejército Francés en el Ejército Chileno”, Cuaderno de Historia Militar, núm. 1, mayo de 2005, pp. 29-56.
49 Tapia, Jorge. El Terrorismo de Estado: la Doctrina de Seguridad Nacional en el Cono Sur. México D.F.: Nueva Imagen-Nueva Sociedad, 1980. Arriagada, Genaro. La política militar de Pinochet. Santiago: Salesianos, 1985. Arriagada, Genaro; Balbontín, Ignacio; Daitreaux, Carlos y Wingertter, Rex. Subversión y contrasubversión. Santiago: CISEC, 1978.