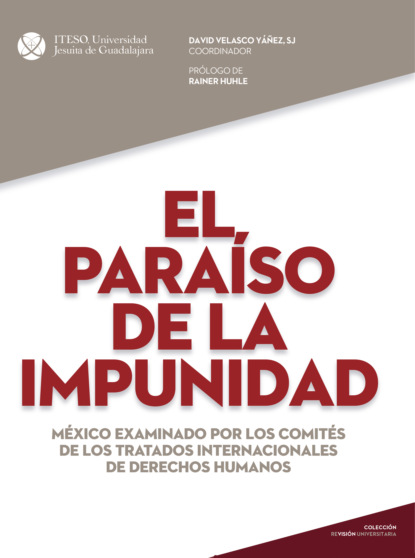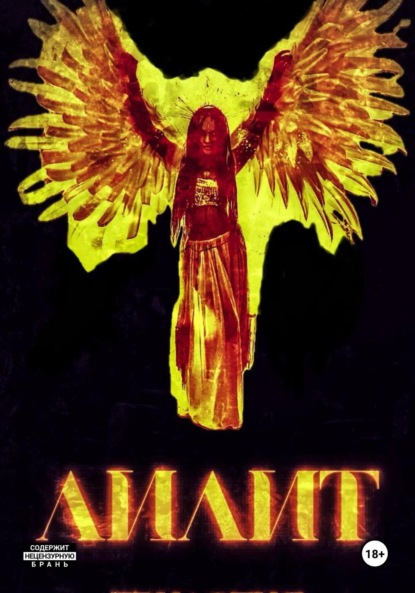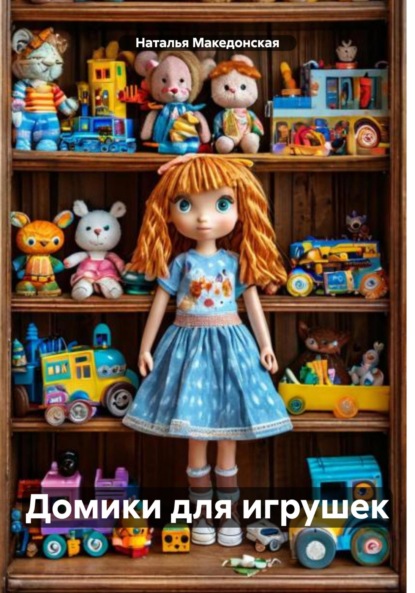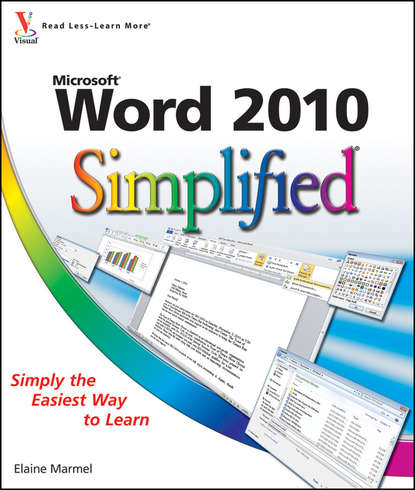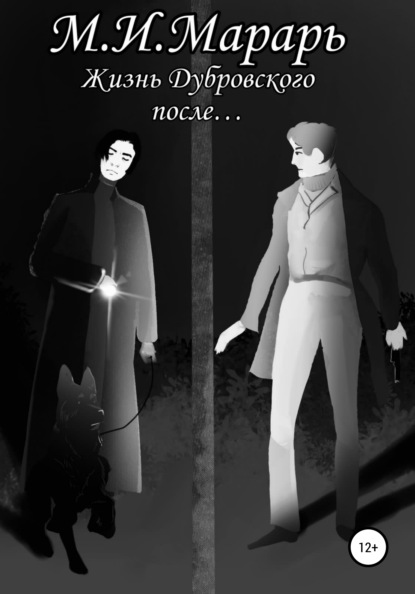- -
- 100%
- +
Al igual que en el ciclo anterior, en este ciclo el estado mexicano informó que la mayoría de las medidas que había instrumentado para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Convención versaban sobre modificación de leyes, así como la creación y puesta en marcha de programas sociales. Sin duda alguna, la medida que más destacó el estado fue el reconocimiento en el plano constitucional de que México es una nación multiétnica y multicultural, lo que le mereció una felicitación por parte del Comité; sin embargo, señalaron que, sin reglamentos o medidas para desarrollar esta disposición, esta reforma no iba a tener efectos prácticos.
En esta misma línea fueron sus observaciones finales con respecto a los programas sociales instrumentados por el estado, debido a que en el informe que presentó no había información respecto de los efectos o resultados de esos programas, situación por la que además se mostraron preocupados, ya que sin esta información era difícil evaluar el cumplimiento de lo establecido en la Convención.
Sobre el conflicto en Chiapas el Comité agradeció la información enviada por el estado y manifestó su interés por averiguar cuáles medidas habían sido tomadas para solucionar el conflicto, así como información acerca de las personas que habían sido detenidas. Por su parte, el estado aclaró que este conflicto no tenía relación alguna con el racismo o la discriminación racial, afirmación que lamentó el Comité.
Por otro lado, destacaron que daba la impresión de que la situación económica de las y los integrantes de las comunidades indígenas se había agravado con la adhesión al Tratado de Libre Comercio (TLCAN), lo que fue negado por el estado, por lo que el Comité apuntó que era motivo de preocupación el hecho de que el estado prestara escasa atención a esa situación. Este pronunciamiento por parte del Comité es sumamente importante, ya que, desde entonces, era evidente, o al menos así lo fue para el Comité, que este tratado traía beneficios únicamente para ciertos sectores de la población, desmintiendo así el discurso del estado sobre los beneficios del mismo tratado para toda la población mexicana.
Finalmente, otra de las problemáticas que más preocuparon al Comité versó sobre la tierra, debido a que manifestaron que habían recibido información sobre los despojos de tierras de las que habían sido víctimas: campesinos/as y miembros de comunidades indígenas, además de que el estado no había hecho anda para poner fin a la violencia que llevaban aparejados los conflictos por la propiedad de la tierra.
Por todo lo anterior, el Comité, por primera ocasión, realizó las siguientes recomendaciones al estado mexicano:
1. Analizar las causas profundas de la marginación socioeconómica a la que se enfrentaba la población indígena en México y siguiera armonizando las costumbres indígenas con el ordenamiento jurídico vigente.
2. Adoptar indicadores para evaluar los programas y políticas con miras a la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.
3. Revisar el funcionamiento de las distintas instituciones encargadas de la protección de los derechos de los pueblos indígenas, así como la coordinación entre ellas.
4. Que cumpla con cada una de las obligaciones establecidas en la Convención.
5. Recomienda encarecidamente que el estado trate de encontrar una solución justa y equitativa al problema de la distribución de la tierra.
6. Intensificar los esfuerzos para promover las medidas afirmativas en la esfera de la educación y formación.
7. Velar por que se investiguen las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas y se indemnice a las víctimas (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1995, p.74).
CICLO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME PERIÓDICO XI
Dos años después del ciclo de evaluación anterior el Comité evaluó nuevamente al estado mexicano durante el periodo número 50, el cual se llevó a cabo en 1997. Sobre este ciclo vale la pena destacar que, a diferencia de los anteriores, el Comité emitió un documento de observaciones finales por cada país evaluado, ya que anteriormente plasmaba todas las observaciones finales, así como otras cuestiones, como información sobre los informes recibidos, en un solo documento.
En esta ocasión los principales motivos de preocupación por parte del Comité versaron, en primer lugar, sobre las divergencias entre este y el estado mexicano sobre la manera en cómo interpretaban la Convención, ya que el estado insistía en que en el país no existía la discriminación racial, algo con lo que no concordaban las y los expertos, quienes señalaban que había grupos sociales que eran víctimas de esta discriminación, como los grupos autóctonos. Además, expresaron su preocupación por que esas prácticas de discriminación se encontraban institucionalizadas.
De igual forma expresaron su preocupación por el hecho de que la legislación nacional no se encontraba armonizada con la Convención, así como por el hecho de que el estado no había adoptado las medidas necesarias para prevenir y combatir eficazmente la discriminación racial en México.
Otra problemática destacada por los miembros del Comité fue el acceso a la justicia, y es que apuntaron que, en México, el derecho de toda persona a recibir un trato igual en los tribunales no se encontraba garantizado, y eran precisamente las y los miembros de las comunidades indígenas los más afectados, debido a la falta de intérpretes durante el proceso, entre otras causas.
Asimismo, mostraron su preocupación por la información que recibieron sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por representantes de las fuerzas armadas, grupos paramilitares o terratenientes, violaciones que quedaron impunes.
Por otro lado, lamentaron que el estado no incluyera en su informe datos y estadísticas sobre la población autóctona, así como datos sobre el número de denuncias, sentencias y reparaciones civiles sobre actos de racismo, petición que, como veremos, se vuelve una constante no solamente en este Comité, sino en los demás comités.
Finalmente, expresaron su preocupación por la falta de legislación y garantía del derecho de la población indígena a recibir enseñanza bilingüe y bicultural, así como por la situación de Chiapas, la cual era inestable y, en consecuencia, de gran preocupación.
Por lo anterior, las y los expertos del Comité le recomendaron al estado mexicano que:
1. En el próximo informe incluyera estadísticas detalladas sobre los grupos autóctonos que viven en México.
2. Siguiera esforzándose por hacer más eficaces las medidas y los programas destinados a garantizar a todos los grupos de la población el ejercicio pleno de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
3. En el próximo informe presente informaciones e indicadores precisos sobre las dificultades sociales y económicas que afrontan las poblaciones autóctonas.
4. Realizara una evaluación de las políticas y programas destinados a proteger y promover los derechos de los sectores vulnerables.
5. Armonizara plenamente la legislación con la Convención.
6. Garantizara a los integrantes de la población indígena una mayor participación en puestos públicos.
7. Garantizara a los integrantes de la población indígena un trato y acceso igualitario ante la justicia.
8. Mayor vigilancia en la defensa de los derechos fundamentales, y se asegurara de que las violaciones a derechos humanos no quedaran impunes.
9. Garantizara soluciones justas y equitativas en el reparto de las tierras.
10. Proporcionara en el próximo informe, datos sobre denuncias, fallos y reparaciones civiles sobre actos de racismo.
11. Garantizara la enseñanza multicultural.
12. Dé publicidad al informe periódico así como a las observaciones finales (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1997, p.4).
CICLO DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES PERIÓDICOS XII–XV
Debido al gran atraso por parte del estado mexicano en la entrega de sus informes periódicos en los ciclos XII, XIII, XIV y XV, los cuales debió haber entregado en diciembre de 1998, 2000, 2002 y 2004, respectivamente, este periodo de evaluación se llevó a cabo apenas en 2006, es decir, nueve años después del ciclo anterior, siendo que estas evaluaciones se llevan a cabo cada cuatro años. Por estas circunstancias el Comité evaluó todos estos informes, los cuales se remitieron en un solo documento en el periodo de sesión número 68 que tuvo lugar en febrero de 2006.
Algunos de los aspectos positivos reconocidos por el Comité fueron, en primer lugar, la declaración realizada por el estado en 2002 sobre el reconocimiento de la competencia de este Comité para que recibiera y examinara comunicaciones de personas o grupos de personas; es decir, se abrió la posibilidad para que cualquier persona y organización pudieran presentar ante las y los expertos un caso en particular para que el Comité, después de estudiarlo, se pronunciara al respecto y emitiera recomendaciones específicas sobre ese caso. Sin embargo, como veremos en el apartado siguiente, esta posibilidad no ha sido aprovechada por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
De igual manera, el Comité celebró que se reconociera en el plano constitucional que México es una nación pluricultural, así como la autonomía y los derechos de las comunidades indígenas. De igual manera, reconoció que era un avance positivo la promulgación de la Ley Federal para la Prevención y Eliminación de la Discriminación y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Finalmente, acogió con satisfacción que el estado hubiera ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, cuyo examen a México se abordará en otro capítulo.
A pesar de que el Comité reconoció todos estos avances (que en su gran mayoría son de carácter legislativo), lamentó que todas estas reformas y promulgaciones de leyes no se vean reflejadas en la práctica, además de expresar su preocupación por la falta de consulta a los pueblos indígenas durante estos procesos.
Otros motivos de preocupación para las y los expertos fue la falta de datos estadísticos sobre las comunidades afrodescendientes en México, preocupación que, como veremos más adelante, vuelve a ser expresada con mayor contundencia en el siguiente ciclo de evaluación. Asimismo, expresaron su preocupación por la discriminación existente de los pueblos indígenas en los medios de comunicación, así como por la situación a la que se enfrentan las y los trabajadores migrantes que provienen de comunidades indígenas de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Cabe señalar que esta situación ha ocasionado que otros comités, como el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares o el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se hayan pronunciado al respecto.
Finalmente, reiteraron su preocupación por la falta de intérpretes en la administración de justicia, la falta de seguridad jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra y la falta de acceso a la salud por parte de las y los miembros que pertenecen a alguna comunidad indígena.
En consecuencia, el Comité realizó las siguientes recomendaciones:
1. Proporcionar información sobre las comunidades afrodescendientes.
2. Poner en práctica los principios recogidos en la reforma constitucional en estrecha consulta con los pueblos indígenas.
3. Garantizar el derecho a los pueblos indígenas al uso de intérpretes y defensores de oficio conocedores del idioma, cultura y costumbres.
4. Garantizar el derecho a la participación política.
5. Reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras y territorios, y proporcionar información al Comité sobre los avances logrados en esta materia.
6. Asegurar el cumplimiento en la práctica de los programas instrumentados respecto a la protección de trabajadores migrantes e incluir información en el próximo informe sobre los progresos obtenidos en relación con esa situación.
7. Adoptar las medidas que sean necesarias para poner fin a la práctica de las esterilizaciones forzadas.
8. Adoptar las medidas apropiadas para combatir los prejuicios raciales que conduzcan a la discriminación racial en los medios de comunicación, así como promover en la esfera de la información, comprensión, tolerancia y amistad entre diversos grupos raciales existentes en el estado.
9. Difundir los informes tan pronto como se presenten y se publiquen las observaciones del Comité (OHCHR, 2006, pp. 3–5).
EL MÁS RECIENTE EXAMEN AL QUE SE SOMETIÓ EL ESTADO MEXICANO
Como se mencionó en la introducción, en este apartado se hará un breve recuento del más reciente examen que realizó el Comité al estado mexicano, el cual tuvo lugar del 20 al 22 de febrero de 2012. Tal como se hará en los siguientes capítulos, en este apartado se destacarán las tres problemáticas de mayor relevancia que destacan las y los expertos del Comité en aquel periodo de evaluación, así como la relación que éstas guardan con las visiones tanto del estado como de las organizaciones de la sociedad civil que enviaron informes sombra.
El contraste de las tres visiones sobre el derecho humano a la no discriminación destaca, en primer lugar, el no reconocimiento de la discriminación racial y su carácter estructural; la situación de los pueblos indígenas ocupa el segundo lugar en las preocupaciones del Comité, que llama la atención sobre diversas expresiones discriminatorias, así como la falta de atención al derecho a la consulta previa e informada; finalmente, la situación de la discriminación a las y los trabajadores migrantes y los peligros que enfrentan. Debe señalarse que durante este ciclo de evaluación el Comité hace especial énfasis en la situación de la población afrodescendiente en México, pues su mención es casi imperceptible en el informe del estado mexicano, así como en los informes sombra enviados por las organizaciones de la sociedad civil, de los que solamente uno de todos los que se mandaron alude a esta problemática.
En primer lugar se analizará el informe conjunto XVI y XVII del estado mexicano, en el que retomamos su peculiar interés por subrayar los programas, campañas y capacitaciones a funcionarios públicos, sin dar cuenta de las evaluaciones de impacto que hayan producido, como recurrentemente le solicitan los diversos comités de los tratados.
En la segunda parte, como alto contraste, se analizan los informes sombra que llegaron al Comité y las problemáticas que destacan, en particular la discriminación que sufren los pueblos indígenas, así como los migrantes. Pero algo que llama la atención será justamente la observación de las y los expertos del Comité cuando se refieren a la población afrodescendiente, dado que las organizaciones civiles solo enviaron un informe en el que aluden a esta problemática.
Por esta razón dejamos para la tercera parte el análisis de las observaciones y recomendaciones del Comité, pues con la información del estado y la de las organizaciones de la sociedad civil llama la atención sobre una particular discriminación que invisibiliza a la población afrodescendiente.
Informe conjunto XVI y XVII del estado mexicano
El estado mexicano presentó su informe periódico XVI y XVII el 29 de junio de 2010 al Comité, después de dos años de la fecha en la que se suponía debía entregarlo. A diferencia de informes presentados a otros comités, el estado mexicano comienza diciendo que sus “medidas legislativas, judiciales y de otra índole parten del reconocimiento de la existencia de discriminación en el país” (Gobierno Federal de México, 2010). Esto es relevante debido a que, como lo hemos constatado en otros artículos de este proyecto de investigación, el estado mexicano no parte del reconocimiento del problema, sino que busca disfrazarlo o negar que existe, como veremos en los capítulos siguientes. Es importante destacar que el estado reconoce la discriminación de manera general y no visibiliza la problemática específica de la discriminación racial; en este sentido, no reconoce la discriminación racial en cuanto tal.
El informe del estado gira principalmente en torno a las medidas puestas en marcha para erradicar la discriminación de la población indígena. En muchísima menor medida hace mención de otros grupos altamente discriminados como los afrodescendientes, adultos mayores, personas con discapacidades, mujeres y no ciudadanos; tan en menor medida que les dedica entre una y dos páginas, cuando a los pueblos indígenas dedicó más de cuarenta. Asimismo, proporciona datos de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México en la cual las personas homosexuales, junto con las personas con discapacidad, son los grupos que se perciben como más discriminados; sin embargo, casi no proporciona información acerca de las medidas instrumentadas para eliminar la discriminación del primer grupo, y solamente se limita a informar sobre la entrada en vigor en marzo de 2010 de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, únicamente en la Ciudad de México.
Entre las medidas legislativas llevadas a cabo la que más se menciona a lo largo del informe es la aprobación de la Ley General para Prevenir y Erradicar la Discriminación (LFPED) que creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en junio de 2003, que es el órgano encargado de aplicar la política antidiscriminatoria en México. Esta ley
[...] establece disposiciones para prevenir y eliminar la discriminación, promover la igualdad de oportunidades y trato, enumera las conductas discriminatorias que quedan prohibidas, dispone las medidas positivas y compensatorias que los órganos públicos y autoridades federales deberán adoptar a favor de la igualdad de oportunidades (Gobierno Federal de México, 2010, p.5).
A continuación se verán las medidas legislativas, pragmáticas o de otra índole, que el estado informa al Comité sobre ciertos grupos específicos: población indígena, las y los migrantes, y la población afrodescendiente.
El estado mexicano se dedica, prácticamente en todo el informe, a proveer información sobre los avances en materia de combate a la discriminación hacia la población indígena. Establece que diez entidades concentran 69% de la población indígena en el plano nacional: Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán. Además, informa sobre las medidas tomadas por las entidades federativas en materia de reconocimiento de derechos de los indígenas; sin embargo, en la información casi no perfilan datos de Michoacán, Hidalgo y Guerrero, aun cuando estos estados concentran una gran cantidad de población indígena.
De igual manera, menciona que la reforma constitucional en materia indígena realizada en 2001 reconoció la composición multicultural y plurilingüe de México. Destaca, además, la publicación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en la que se establece que “ninguna persona podrá ser sujeta a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable” (Gobierno Federal de México, 2010, p.9).
A lo largo del informe se menciona varias veces al Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009–2012 que “establece objetivos, metas, estrategias y acciones para fomentar el respeto y reconocimiento de las culturas, lenguas y derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas” (Gobierno Federal de México, 2010, p.11). Además, destaca que este programa, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, realiza esfuerzos para reforzar la normalización de las lenguas indígenas.
De igual manera, en la Información Recibida de México sobre el Seguimiento de las Observaciones Finales (2013), el estado mencionó que México cuenta con el Sistema de Consulta Indígena, creado en el seno del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en el que participan 140 consejeros de los 68 pueblos indígenas; además, el establecimiento de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. También destacan la aprobación del Protocolo para la realización de consultas a los pueblos y comunidades indígenas y los Lineamientos Generales para la realización de consultas a pueblos y comunidades indígenas en el sector ambiental.
En el ámbito jurisdiccional y acceso a la justicia el estado menciona la creación del Programa de Excarcelación de Presos Indígenas, que busca revisar casos de presos indígenas y otorgar apoyo a organizaciones sociales, y destaca que en el marco de este programa se han liberado a 4,535 personas indígenas entre 2009 y 2013. Finalmente, destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elaboró un Protocolo de Actuación Para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas.
Respecto del segundo grupo específico, el estado dedica tres páginas de las casi cien que integran el informe para informar sobre la condición de personas no ciudadanas; este apartado trata principalmente el tema de los refugiados y deja de lado la situación de las personas migrantes, argumentando que ya informó sobre ese asunto al Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares.
Otra de las cuestiones que destaca es la conformación de la agenda interinstitucional que se llevó a cabo en 2006, junto con Amnistía Internacional México, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Sin Fronteras, para la prevención de la discriminación a personas refugiadas, migrantes y extranjeras en México. Cabe señalar que para el estado es muy importante destacar este tipo de acciones o medidas, ya que le interesa que el Comité sepa que trabaja de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, debido a que es una de las recomendaciones más reiteradas por parte de los distintos comités, como lo veremos en los siguientes capítulos; además, de que el hecho de que trabaje en conjunto con estas organizaciones, para el estado significa la legitimación y aprobación de estas medidas, aunque claramente las organizaciones no lo hagan con esa finalidad.
Finalmente, con respecto al último grupo específico, dentro de las escasas dos páginas dedicadas a la población afrodescendiente en México, el estado menciona que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha incluido en sus tareas la recopilación de un mayor número de datos e información sobre los grupos afrodescendientes en México mediante su Centro de Documentación Institucional, de esta manera “ha financiado dos estudios: Los afrodescendientes en México. Reconocimiento y Propuestas para evitar la Discriminación y Procesos de Construcción de Identidad, Condición de Vida y Discriminación en Comunidades Afrodescendientes en los Estados de Coahuila y Tamaulipas” (Gobierno Federal de México, 2010, p.33) que fueron presentados en 2006.
En estos estudios se logró identificar que las comunidades afrodescendientes reflejan grados de marginación y que “se sienten aislados de las organizaciones políticas y sociales que existen en el país, inclusive del gobierno local o de los partidos políticos” (Gobierno Fedaral de México, 2010, p.33). Por eso el Programa Nacional de la Tercera Raíz del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes inició el proceso de reconocimiento de su identidad afrodescendiente y creó el Museo de las Culturas Afromestizas, que está ubicado en Cuajinicuilapa, Guerrero. También la SEP comenzó a difundir, en noviembre de 2003, el Proyecto México Multicultural con el fin de visibilizar la presencia de poblaciones afrodescendientes.
En este mismo sentido el Instituto Veracruzano de la Cultura realiza el Festival Internacional Afrocaribeño que promueve y difunde la cultura veracruzana, la identidad afrocaribeña y la herencia africana en Veracruz. La Universidad Nacional Autónoma de México realizó el Festival “Oaxaca Negra” en el Museo del Palacio de Oaxaca que, de igual manera, tuvo como objetivo difundir información de la población afrodescendiente en México a través de talleres, foros e investigaciones.
Asimismo, en la Información Recibida de México sobre el Seguimiento de las Observaciones Finales, en noviembre de 2013, el estado reconoce la ausencia de información y datos estadísticos que reflejen la situación económica y social de los afrodescendientes, por lo que en 2012 se desarrolló en diferentes entidades de la república mexicana la Consulta para la Identificación de Comunidades Afrodescendientes de México, en la que se identificó a veintisiete comunidades afrodescendientes. En 2012 México elaboró la Guía de Acción Pública que busca la promoción de igualdad e inclusión de la población afrodescendiente en México. Finalmente, el estado informó que el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación recibió cuatro quejas y tres reclamaciones sobre discriminación de este grupo en los años 2012 y 2013.