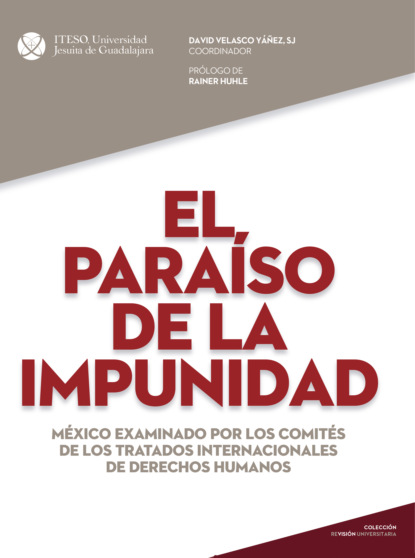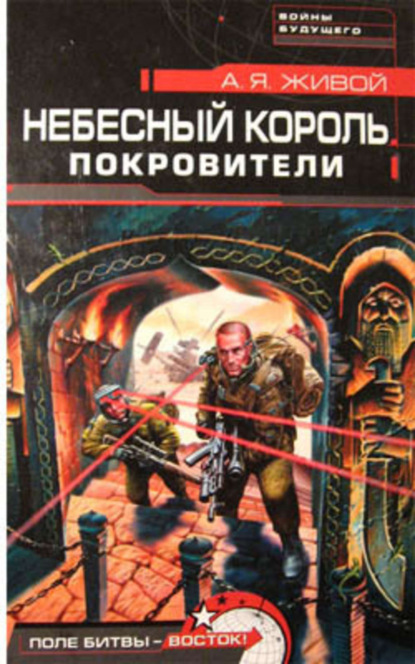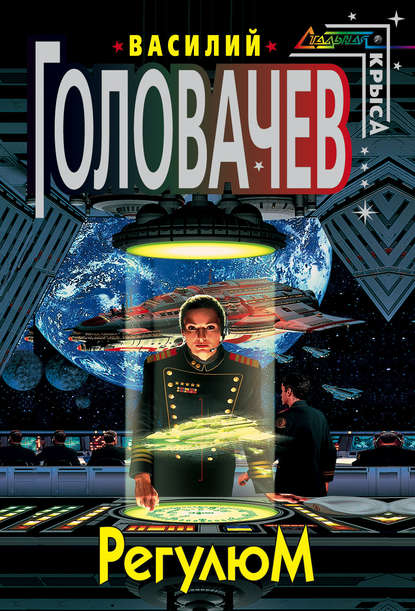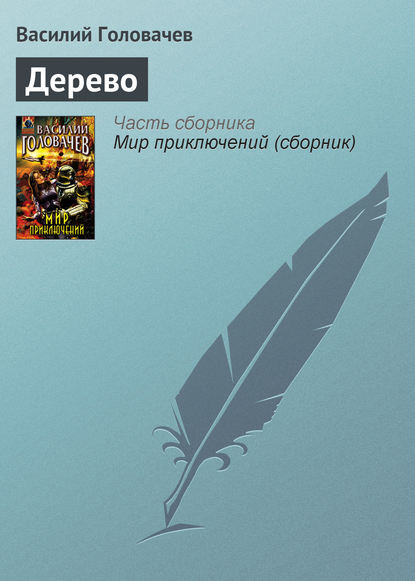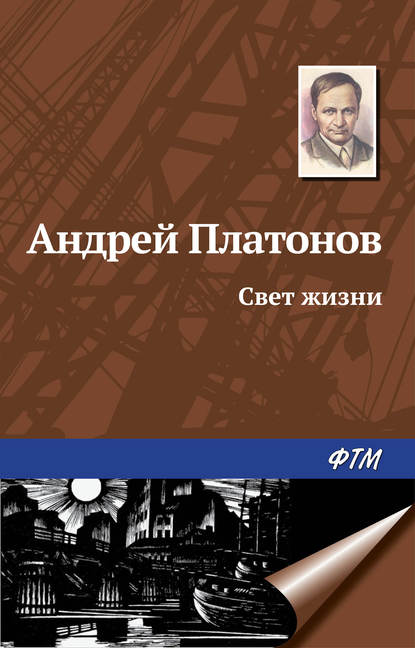- -
- 100%
- +
Vemos pues un reconocimiento del estado mexicano de la problemática de la discriminación en términos generales, sin reconocer específicamente la discriminación racial (de los afrodescendientes), y que, tal como sucedió en los periodos de evaluación anteriores, así como veremos que sucede ante otros comités, el estado presume y se vanagloria de informar sobre las medidas que ha puesto en marcha, las cuales consisten, principalmente, en la aplicación de leyes, protocolos, programas y foros que concienticen y velen principalmente por la población indígena. Sin embargo, no ofrece información sobre los resultados de esas medidas ni atiende las causas estructurales de las que deviene la existencia de discriminación en México, y tampoco proporciona muchos datos sobre otros grupos altamente discriminados.
Informes de la sociedad civil
En este ciclo de evaluación las diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron nueve informes sombra al Comité. Entre la información recabada por aquellas se puede observar que, con respecto a la discriminación como violación de derechos humanos, jerarquiza en rangos de importancia la discriminación que sufren ciertos grupos sociales: en primer lugar se encuentran los grupos indígenas; en segundo lugar se encuentra el grupo de los y las migrantes, y en tercer lugar, aunque muy invisibilizados, está el grupo de las y los afromexicanos.
En cuanto a los pueblos indígenas hacen mucho hincapié en las reformas constitucionales de junio de 2011, las cuales incorporaron expresamente en la Constitución Mexicana “los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos [que] supusieron un importante avance en la protección jurídica de derechos reconocidos internacionalmente” (Amnistía Internacional, 2011, p.6). Sin embargo, la realidad es que la ley está muy distante de la práctica debido a que los pueblos indígenas siguen siendo víctimas de “una desigualdad social muy superior a la de cualquier otro grupo poblacional y tienen un acceso muy limitado a los servicios de salud, la educación, la seguridad social, la vivienda y otros servicios básicos” (Amnistía Internacional, 2011, p.7).
Otro problema es el acceso a la justicia y la igualdad ante la ley, ya que como bien apunta el Centro Prodh, “la discriminación por razones de etnia sufrida por las personas indígenas se suma a las desigualdades procesales y violaciones a derechos humanos ocasionadas por las deficiencias estructurales del sistema de justicia en general” (Centro de Derechos Humanos Prodh, 2012, p.10), y, a pesar de que existen desde el 2008 reformas en el sistema de justicia penal, “en la mayoría de procedimientos judiciales en los que hay encausados, víctimas o testigos indígenas, no hay intérpretes ni abogados que hablen estas lenguas” (Amnistía Internacional, 2011, p.9). Esto impide que puedan defenderse y, en consecuencia, se da lugar a acusaciones y juicios falsos.
Destacan también que “no conocen ningún caso en que una persona indígena haya obtenido reparación por haber sido detenida y procesada injustamente” (Amnistía Internacional, 2011, p.9). En esta misma línea, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) apunta que “Son precisamente las mujeres indígenas quienes presentan mayor vulnerabilidad en el acceso a la justicia, debido a que en la mayoría de las veces son ellas quienes presentan los mayores porcentajes de analfabetismo y monolingüismo” (CLADEM, 201, p.9).
En el tema de la salud se hace especial énfasis en la discriminación de las mujeres en cuanto a las deficiencias que sufren con respecto a la atención sanitaria. Son ellas quienes sufren de una discriminación cruzada por el hecho de ser mujeres y vivir el proceso biológico del embarazo, ser indígenas y ser pobres en zonas rurales. A esto se le suma que el personal en las instalaciones de atención no habla ninguna lengua indígena, y tampoco existen medios o personal que haga traducciones.
Respecto de la consulta previa e informada hacia las comunidades indígenas en lo que concierne a sus tierras por la puesta en marcha de megaproyectos señalan que la realidad es que las autoridades mexicanas no respetan “los mecanismos jurídicos existentes y los de los propios indígenas, como la legislación agraria y las prácticas de toma de decisiones comunitarias [ni se llevan a cabo] procesos de consulta participativos” (Amnistía Internacional, 2011, p.10). Esto, sin dejar de lado que muchas veces se consiguen los consentimientos a través de promesas y mentiras de compensación a las comunidades que jamás se realizan.
En el rubro de la educación se enfatiza la existencia de la brecha de género debido a que continúan siendo las mujeres de los grupos indígenas las que tienen 17.6% de porcentaje analfabeta, “más de cuatro veces la media nacional” (CLADEM, 2011, p.17). Además, señalan que la calidad de la educación que provee el estado es deficiente y no busca dignificar al ser humano debido a que “no invierte en el sistema educativo a fin de contar con una población educada, competitiva, productiva y pensante, que contribuya a fortalecer un estado democrático, de derecho y respetuoso de los derechos humanos” (Red TDT, 2012). Cabe mencionar que, tal como se verá en capítulos posteriores, el Comité de los Derechos del Niño realiza observaciones y recomendaciones que van en este mismo sentido, de las cuales el estado prefiere hacer oídos sordos.
Respecto de la población migrante en México, según un informe presentado por la organización Sin Fronteras IAP,
[…] aproximadamente 400,000 migrantes indocumentados transitan por México con la intención de llegar a los EUA, quienes enfrentan fuertes violaciones durante su trayecto, entre las principales están: el tráfico de migrantes y el aumento del cobro por el cruce, robo, abuso de autoridad, extorsión, trata, secuestro, reclutamiento para acciones del crimen organizado y asesinatos (Sin Fronteras IAP, s.f., p.2).
Pero, tal como lo destacan las organizaciones de la sociedad civil, no son solamente las violaciones de derechos humanos que sufren debido a la participación de las autoridades mexicanas y el crimen organizado, sino la discriminación y la xenofobia que sufren por parte del resto de la población mexicana: “De acuerdo con el CONAPRED, entre 40 y 60% de la población tiene actitudes discriminatorias contra los migrantes y cerca del 55% desearía que se aplicaran medidas más duras contra esta población” (Sin Fronteras, IAP; s.f., p.2). Esto se debe principalmente a estereotipos generados e impregnados en la población que relacionan a este grupo con delincuentes o integrantes de grupos delictivos, además, sufren discriminación por otros aspectos como su color de piel, la nacionalidad, su origen étnico, su sexo u orientación sexual.
Enfatizan, además, que son impresionantes los casos de migrantes que, a pesar de ser naturalizados como mexicanos, siguen siendo no reconocidos como ciudadanos mexicanos.
Otra crítica que le hacen al estado mexicano es, que a pesar de que “la discriminación se encuentra tipificada como delito dentro del Código Penal del Distrito Federal”, la realidad es que “el acceso a la administración de justicia en el caso de este y otros delitos en la práctica se encuentra menoscabado por la exigencia de comprobar una estancia legal en el país al momento de presentar una denuncia o de ratificarla” (Sin Fronteras, IAP; s.f., p.2).
Finalmente, con respecto a la población afromexicana en México, la principal problemática que se resalta en el único informe sombra que aborda esta situación es el de la invisibilización, no solamente en la ley, sino también en los censos poblacionales, además de la vulnerabilización de las mujeres afromexicanas. Por su parte, CLADEM menciona que en el informe que envía el estado al Comité este “presenta la información respecto a las personas afrodescendientes y a las mujeres en un apartado que titula ‘Otros grupos’” (CLADEM, 2011, p.2). Esta es una clara muestra de la invisibilización hacia este grupo.
De igual forma, CLADEM menciona que gracias a información recabada por el CONAPRED “se estima que en México la población afrodescendiente asciende a 450 mil habitantes. La mayoría asentada en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, así como otros estados del sur como Tabasco y Chiapas” (CLADEM, 2011, p.5).
Debido a esta invisibilización, se enfatiza la importancia de tomar en cuenta a este grupo poblacional como una tercera raíz de la mexicanidad, además de recomendar “que se establezca un real compromiso por hacer visibles las maneras diferenciadas que mujeres y hombres enfrentan como afrodescendientes, desde el registro de la información” (CLADEM, 2011, p.6).
También se hace una crítica a la falta de armonización de las leyes federales con las estatales y municipales en cuanto a las medidas judiciales y administrativas. Un ejemplo de esto es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que, a pesar de haber sido aprobada en el 2003, después de varios años apenas diecisiete estados “han creado leyes locales contra la discriminación (es decir poco más de 50% de los estados)” (CLADEM, 2011, pp. 7 y 8). Además, solamente el estado de Oaxaca hace referencia a la protección del grupo de afromexicanos y afromexicanas, pero en la Constitución Mexicana no viene estipulado concretamente.
En cuanto a la salud pública, se hace mención de nuevo sobre la invisibilización de la población afromexicana debido a la falta de información estadística de la afiliación al Seguro Popular, tanto en fuentes oficiales, como el caso del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), como en la información emitida por el estado mexicano en su informe enviado al Comité (CLADEM, 2011, p.15).
Lo anterior nos permite observar que la discriminación de los tres grupos analizados afecta en buena medida el desarrollo y la libertad tanto de sus derechos civiles y políticos como de los económicos, sociales, culturales y ambientales, principalmente en el acceso a la justicia, respeto de sus tierras y el acceso a la salud y la educación. Además, es importante mencionar que en los nueve informes sombra revisados solamente uno de ellos hace mención a la población afromexicana en México. Por ello resulta contradictorio que es la misma sociedad civil la que hace alusión a la falta de información de las y los afromexicanos por parte del estado mexicano, sin embargo, a la vez, aquella tampoco destaca mucha información en sus informes sobre el grupo de las y los afromexicanos, lo que podría también tener varias causas como una falta de conciencia de la existencia de esta parte de la población, así como la gran demanda de cubrir amplios temas dentro de las organizaciones y la falta de tiempo de poder abarcar todos.
Otro punto relevante que debe destacarse es que, a pesar de que en los informes se incluyen casos concretos de discriminación, no se remitió ninguno de ellos como comunicaciones individuales al Comité. Con esto podemos concluir que, en efecto, existe una invisibilización de este grupo, no solamente por parte del estado, sino también por la misma sociedad civil.
Análisis de las observaciones y recomendaciones del Comité
Tal como lo han mencionado en los exámenes anteriores, en este periodo de evaluación, una vez más, el Comité vuelve a expresar su preocupación sobre la práctica de la discriminación racial en México. Algunos de los datos que fueron retomados por el Comité y que revelan la situación y los grandes retos en este tema que el estado debe afrontar son los publicados en 2008 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, que afirma que en la sociedad mexicana la discriminación es estructural y está generalizada y que los programas, políticas y leyes en pro de los grupos más desfavorecidos que viven en la capital solamente permiten atenuar las desigualdades, pues no afrontan la raíz del problema.
Un ejemplo de la falta de leyes adecuadas es la LFPED, ya que ahí no se hace ninguna referencia expresa a la discriminación racial, situación que generó que el Comité expresara su preocupación al respecto, cuestionara al estado sobre la ausencia de esta en la legislación y le recomendara que integrara en esta norma la discriminación racial.
Otra de las observaciones hechas por el Comité, y que resalta debido a que ningún otro Comité la había realizado, es sobre la presentación de comunicaciones individuales, ya que a pesar de que el estado mexicano aceptó la competencia para que las personas expertas que conforman el CERD pudieran recibir casos individuales, hasta esa fecha no había recibido ninguna, por lo que se cuestionó por qué la sociedad civil no había presentado ninguna comunicación individual.
Además, este examen se destacó por el informe periódico enviado por el estado, ya que este estaba compuesto de casi cien páginas, lo cual fue destacado por algunos miembros del Comité, quienes le sugirieron que el próximo informe se apegara a las directrices que señalan que el informe debe ser menos extenso; además, le recomendaron que fuera más sustancioso e incluyera información que facilitara la comprensión del avance de las recomendaciones realizadas anteriormente.
Cabe señalar que las problemáticas que más destacó el Comité durante este periodo de evaluación al estado mexicano fueron las que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas, la población afrodescendiente y las y los trabajadores migrantes.
Respecto de las problemáticas que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas se hizo hincapié en la discriminación racial existente por parte de la sociedad mexicana y el gobierno hacia este sector de la población. Como lo expresó el experto de Gouttes durante una de las sesiones,
[…] uno de los principales retos que afrontan las autoridades mexicanas estriba en resolver la paradoja de una sociedad que está orgullosa, con razón, del patrimonio cultural de la civilización maya, pero que tiende a considerar a sus comunidades indígenas como socialmente retrasadas (CERD, 2012, p.10).
Afirmación que se corrobora con la información otorgada por el estado sobre los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2005, que reveló que “43% de los encuestados pensaba que los indígenas tendrían siempre una limitación social por sus características raciales; que 40% estaría dispuesto a organizarse con otras personas para solicitar que no se permitiera a un grupo de indígenas establecerse cerca de su comunidad” (Gobierno Federal de México, 2010, p.7), y que “un tercio de los encuestados pensaba que lo único que los pueblos indígenas debían hacer para salir de la pobreza era no comportarse como indígenas” (Gobierno Federal de México, 2010, p.5).
Para el Comité estos hechos no solo fueron de gran preocupación, sino que además ponen en evidencia que las campañas de sensibilización y las capacitaciones proporcionadas por el gobierno mexicano no son eficaces, por lo que le pidieron al estado que en el próximo informe presentara información sobre los impactos y resultados de estas.
Otra de las problemáticas relacionadas con las comunidades y los pueblos indígenas destacadas por el Comité es el tema de la violencia y la lucha contra el crimen organizado, ya que este es uno de los sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, por lo que urgieron al estado a que tomara las medidas necesarias para poner fin a esta situación, y que lo hiciera en estricta vigilancia del respeto a los derechos humanos.
En esta misma línea, expresaron su preocupación por la información recibida en la que se afirma que la política instaurada desde hace algunos años por el estado parte para luchar contra la delincuencia ha servido realmente para aumentar el número de arrestos y detenciones de personas inocentes, en especial de indígenas, por lo que le cuestionó sobre las medidas que adoptará para corregir esta situación.
Sobre la problemática del acceso a la justicia, expresaron su preocupación por la falta de intérpretes en los procesos judiciales, así como por la calidad de la defensoría pública en México; lo cual consideran que podrían ser algunas de las causas de que una gran cantidad de personas indígenas se encuentre recluida en las cárceles del país. Una muestra de ello son los datos recientemente publicados en la prensa, en los que se señala que actualmente hay 8 mil indígenas en prisión en espera de una condena, los que en su mayoría no hablan español. También se dejó en evidencia la falta de intérpretes, ya que actualmente hay un solo defensor público federal por cada 600 mil habitantes indígenas (Avendaño y Saúl, 2017). En consecuencia, el Comité le recomendó al estado que garantice a las personas indígenas el acceso pleno a defensores de oficio y a intérpretes durante todo el proceso judicial.
Otra situación que el Comité destacó fue la consulta indígena, y es que el Sistema de Consulta Indígena no considera la figura del consentimiento previo, libre e informado. En esta misma línea, expresaron su preocupación por la información recibida sobre los procesos de consulta que se han llevado a cabo, ya que esta deja en evidencia que el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de que se realicen proyectos encaminados a explotar sus tierras y los recursos naturales que hay sus territorios no se respeta plenamente. Por ello, a la luz de la Recomendación general N° 23 emitida en 1997, le recomendó al estado que se asegurara de llevar a cabo consultas efectivas a las comunidades que posiblemente se vean afectadas, y que estas se efectúen con el objetivo de obtener su consentimiento previo, libre e informado.
Posteriormente, en 2014, el presidente del Comité le envió al estado mexicano una Carta de Seguimiento a las Observaciones Finales, en la que una vez más expresaron su preocupación por la eficacia de las consultas realizadas por el estado, por lo que le solicitaron que en su próximo informe señalara ejemplos específicos de casos en los que se haya llevado a cabo consultas efectivas (Calí, 2014).
De igual manera, el Comité expresó su preocupación por la situación que enfrentan las y los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, quienes se enfrentan a amenazas, agresiones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. En consecuencia, le recomendó al estado mexicano que tomara todas las medidas necesarias para prevenir estos actos, tomando en cuenta las recomendaciones emitidas por la relatora especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos.
Asimismo, el grupo de expertos/as expresaron su preocupación por los datos que se presentaron en el Informe de Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México de 2010, en el que se señala que 93% de la población indígena está privada de alguno de los siguientes derechos: educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. Por lo tanto, exhortaron al estado a que instrumentara políticas de inclusión social con la finalidad de reducir los niveles de pobreza y garantizarles plenamente a los habitantes de los pueblos indígenas sus derechos humanos.
Finalmente, el Comité expresó su preocupación porque, a pesar de que las comunidades indígenas se enfrentan a todas estas problemáticas, hay muy pocas denuncias por discriminación, y es que entre 2004 y 2010 solamente se presentaron seis, por lo cual le recordaron al estado que
La inexistencia o el escaso número de denuncias en materia de discriminación racial no debería considerarse como necesariamente positivo y puede revelar una información insuficiente de las víctimas acerca de sus derechos, el temor a represalias o la falta de confianza en los órganos policiales y judiciales (AG–ONU, 2012, p.8).
Por otro lado, con respecto a la población afrodescendiente, al ser la segunda problemática que más destaca el CERD, y es que, como lo señalaron, “parece ser que los mexicanos afrodescendientes siguen siendo una minoría invisible, mientras que otras minorías no indígenas, como por ejemplo la minoría judía, son reconocidas como tales” (AG–ONU, 2012, p.6).
Una muestra de esta invisibilización es el hecho de que el estado mexicano no haya proporcionado en su informe información con respecto a este sector de la población, a pesar de que en reiteradas ocasiones el Comité le ha solicitado información con respecto a este grupo étnico. En consecuencia, las y los expertos reiteraron su solicitud e invitaron al estado a que reconozca a la población afrodescendiente y adopte programas encaminados a promocionar y proteger sus derechos humanos.
Al igual que las comunidades indígenas, la población afrodescendiente carece de servicios básicos y viven en situación de pobreza extrema, lo que violenta diversos derechos, por lo que el Comité le recomendó al estado que aplicara políticas encaminadas a proporcionar todos los servicios básicos, atender sus necesidades y garantizar sus derechos.
Otra problemática a la que se enfrentan ambos grupos es la vulnerabilidad ante la situación de violencia que aqueja al país, por lo que el Comité urgió al estado a que tomara las medidas necesarias para poner fin a la violencia, respetando los derechos humanos de estas poblaciones.
Debe señalarse que en 2013 y en 2014 el estado mexicano envió información al Comité relativa a la población afrodescendiente, lo que agradeció el CERD. Sin embargo, alentaron al estado a que llevara a cabo iniciativas encaminadas a identificar a la población afromexicana, y le pidieron que en su próximo informe periódico presentara más información acerca de los resultados obtenidos de la encuesta del Censo de Población y Vivienda de 2015, así como cualquier dato estadístico que hayan obtenido acerca de esta población. Asimismo, le solicitaron que presentara información sobre las conclusiones y resultados de las medidas que habían instrumentado como la realización de talleres, foros y las políticas que se desarrollaron para promover los derechos de la población afromexicana.
Finalmente, la tercera situación que más destacó el CERD en su informe de observaciones finales es la de las problemáticas que afectan a la población migrante, en especial a las y los trabajadores migrantes que provienen principalmente de Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como los migrantes en tránsito, especialmente las mujeres.
Respecto de las y los trabajadores migrantes reiteraron su preocupación por la situación de abusos, salarios extremadamente bajos, discriminación, violencia y falta de acceso a servicios de salud, vivienda y educación que enfrentan. Por ello le recomendaron al estado mexicano que pusiera en marcha todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de los trabajadores migrantes, y le solicitaron que en su próximo informe periódico incluyera información sobre los progresos obtenidos en este tema.
Sobre la población migrante en tránsito, señalaron que es sumamente vulnerable a ser víctima de secuestro, tortura y asesinato, y que el temor de enfrentarse a la discriminación y la xenofobia no permite a estas personas buscar la ayuda y protección que necesitan. En esta misma línea, externaron su preocupación por la información recibida por las ONG respecto de que centenares de migrantes han sido masacrados por grupos del crimen organizado con la complicidad de las fuerzas armadas y otras autoridades del estado, razón por la cual le solicitaron al estado mexicano que proporcionara información relativa a esta situación e informara si había procesado a las autoridades que participaron en esos eventos, así como las medidas que ha tomado para impedir que estos hechos ocurran en el futuro.
Asimismo, reiteraron su recomendación de que el estado debe asegurar que los programas y las medidas para proteger los derechos de la población migrante en tránsito se apliquen adecuadamente, y le solicitaron que en su próximo informe incluya datos sobre los progresos y resultados obtenidos de la puesta en marcha de estas medidas y programas.
Vemos pues que, tal como lo expresa el Comité, la discriminación racial es una problemática que se presenta de manera sistemática en nuestro país, siendo las comunidades indígenas, los pueblos afrodescendientes y la población migrante los más afectados, ya que estos se enfrentan no solamente a la falta de medidas que el estado mexicano debiera estar llevando a cabo, sino que también se enfrentan a la indiferencia de la sociedad mexicana, que contribuye a que la discriminación racial siga existiendo en nuestro país.