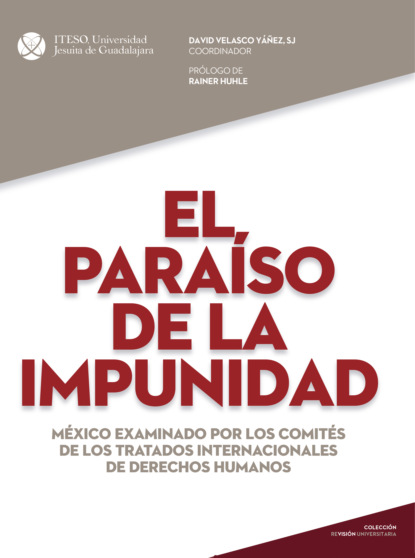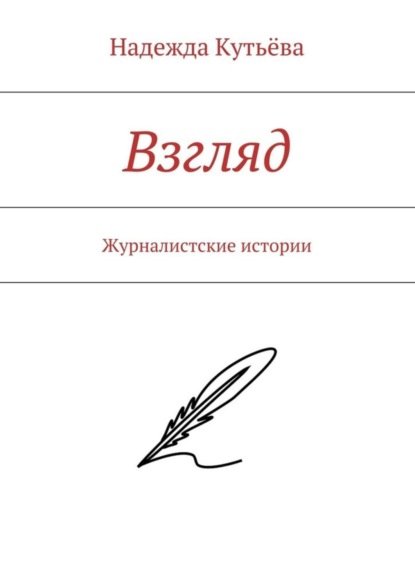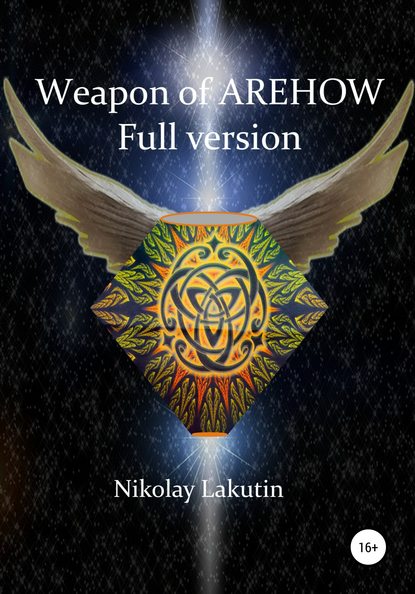- -
- 100%
- +
Para elaborar este apartado se analizaron informes que datan de 1998, con el análisis del informe del entonces relator especial Nigel Rodley, en su visita a México, hasta el último informe del pasado relator especial Juan Ernesto Méndez (publicado en diciembre de 2014). A continuación se exponen las principales preocupaciones y problemáticas encontradas en el informe.
Resulta alarmante el aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria por efectivos de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del estado en el marco de operaciones conjuntas contra el crimen organizado. Asimismo, repetidamente las víctimas fueron presentadas ante medios de comunicación como delincuentes, sin que existiera sentencia condenatoria, lo que constituye en sí un trato degradante.
En la práctica México no proporciona a todos los detenidos las salvaguardas fundamentales desde el inicio de la detención. Se les niega el acceso a un abogado y a un examen médico independiente, el derecho a notificar su detención a un familiar y a comparecer inmediatamente ante un juez. Aunado a ello, a pesar de lo recomendado en observaciones finales anteriores, México elevó en 2008 a rango constitucional la figura del arraigo. Por ello, se expresó preocupación por denuncias de actos de tortura y malos tratos a personas privadas de libertad, en virtud de órdenes de arraigo, algunas de ellas cumplidas en instalaciones militares.
Por su parte, el alto número de denuncias y los testimonios recibidos no se reflejan en igual número de investigaciones por torturas y malos tratos, y menos aún en condenas, signo de una preocupante impunidad. El gobierno informó de solo cinco sentencias condenatorias de tortura entre 2005 y 2013; dos han quedado firmes e imponen penas de 3 y 37 años respectivamente.
En este sentido, los artículos 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Convención han sido incumplidos por el estado mexicano, razones por las cuales se observan numerosas recomendaciones recurrentes, como veremos a continuación.
El relator Nigel Rodley instó encarecidamente a México a que examine la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y hacer la declaración prevista en el artículo 22 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para permitir el derecho de petición individual al Comité de Derechos Humanos y al Comité contra la Tortura, respectivamente. Al respecto, el relator Juan Ernesto Méndez ya no hace ningún señalamiento, dado que la recomendación fue atendida. Lo mismo ocurrió con la recomendación correspondiente a que todas las Procuradurías Generales de Justicia deberían establecer un sistema de rotación entre los miembros de la policía y el Ministerio Público para disminuir el riesgo de establecer vínculos que puedan conducir a prácticas corruptas.
Por su parte, el relator Juan Ernesto Méndez recomendó retirar definitivamente a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública y restringir su participación en operaciones de apoyo, con supervisión de órganos judiciales civiles. Además, propuso eliminar definitivamente el arraigo, así como figuras similares en los niveles federal y estatal, y enfatizó en garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral.
No obstante, ambos relatores coincidieron en reconocer públicamente la dimensión de la impunidad con respecto a las torturas y malos tratos; enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia (federal y estatal) sobre que toda práctica de tortura y maltrato será seriamente investigada y castigada, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal; tomar medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos; reformar el Código de Justicia Militar para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidos por un militar contra otro militar también sean de competencia de las autoridades civiles, y aprobar la legislación federal y estatal necesaria para garantizar el control judicial sobre la ejecución de las penas, incluyendo medidas cautelares, prisión preventiva, condiciones de detención y sanciones disciplinarias.
Subcomité para la prevención de la tortura
Así como el Comité y los relatores tuvieron sus concurrencias y discrepancias respecto de las recomendaciones realizadas al estado mexicano en diversos periodos, lo mismo ocurrió con las realizadas por el Subcomité durante los años 2008 y 2010, siendo señaladas en 2008 algunas recomendaciones que en 2010 ya no fueron mencionadas, ya sea porque fueron atendidas parcial o totalmente o porque se enfatizó en otras problemáticas que debían ser atendidas con mayor urgencia.
Entre estas recomendaciones que ya no se mencionaron en 2010 encontramos las siguientes: finalizar la reforma del sistema integral de justicia con la finalidad de instaurar un modelo de proceso penal acusatorio y oral que incorpore plenamente la presunción de inocencia y garantice la aplicación de los principios del debido proceso en la valoración razonable de la prueba; investigar todas las alegaciones de tortura como tales, de manera pronta, efectiva e imparcial, y garantizar que se ejecute, en todos los casos, un examen por un médico independiente de conformidad con el Protocolo de Estambul.
Por su parte, en 2010 se emitieron nuevas recomendaciones al estado mexicano, como: 1) el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección (MNP) para que todas las instituciones, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación generen sinergias que confluyan hacia el objetivo de la prevención de la tortura; 2) la provisión al MNP del marco legal, los recursos humanos y materiales necesarios, así como el aseguramiento de su autonomía, independencia e institucionalidad, necesarias para cumplir con la función prevista en el Protocolo; 3) la instrumentación de un programa público para evaluar y garantizar la gobernabilidad de las prisiones, suprimiéndose las formas de autogobierno imperante en muchas de ellas, con un incremento del riesgo de que se cometan torturas y tratos crueles e inhumanos desde esos escenarios; 4) el diseño de campañas amplias de sensibilización sobre la prevención de la tortura y de información sobre cómo y dónde denunciar los casos; 5) la capacitación y mejora en técnicas de tipificación e investigación de casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y 6) el aumento de los esfuerzos que garanticen una efectiva aplicación de los instrumentos internacionales de los que el estado es parte.
En materia de niñez y adolescencia se recomendó: 1) incluir dentro de las capacitaciones a funcionarios policiales y fiscales estrategias de prevención de la tortura y trato cruel durante operativos policiales en escenarios de custodia de personas en lugares públicos y privados, y durante los tramos de transportación de esos lugares a los recintos policiales oficiales; 2) que se establezcan mecanismos y controles de seguimiento de las denuncias sobre tortura, y 3) crear un programa nacional de atención a víctimas de tortura como una manera de reparar el daño, así como una campaña de no repetición que sirva como instrumento de prevención de la tortura.
Con esto, podemos observar que el Subcomité es el mecanismo que mayor número de nuevas recomendaciones emite en comparación con los otros mecanismos especiales analizados. No obstante, hubo ciertas recurrencias, que se asemejan mucho a las mencionadas en la comparación entre los otros mecanismos: asegurar que tanto la legislación federal como las estatales tipifiquen el delito de tortura en todo el país conforme a los estándares internacionales y regionales, incluyendo esta Convención y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; finalizar la reforma del sistema integral de justicia con la finalidad de instaurar un modelo de proceso penal acusatorio y oral que incorpore plenamente la presunción de inocencia y garantice la aplicación de los principios del debido proceso en la valoración razonable de la prueba; garantizar que la figura del arraigo desaparezca tanto en la legislación como en la práctica en todos los niveles de gobierno; que el juicio de delitos contra los derechos humanos, y en especial la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, perpetrados por militares contra civiles, sean siempre de competencia de los tribunales civiles, aun cuando hayan ocurrido en acto de servicio, y mantener y aumentar las medidas preventivas de comisión de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
CIERRE DEL BALANCE DE RECOMENDACIONES
Así, a través del análisis de informes presentados por diversos mecanismos especiales de la ONU se puede hacer un comparativo general de recomendaciones anteriores y más recientes, que permitan ver cómo las problemáticas han ido cambiando y que la urgencia de atención a ellas también varía.
Como principales recomendaciones realizadas durante los periodos 1998–2009 encontramos las siguientes: México debe asegurar que tanto la legislación federal como las estatales tipifiquen el delito de tortura en todo el país conforme a los estándares internacionales y regionales; proporcionar información detallada sobre esfuerzos y medidas llevados a cabo hasta la fecha para armonizar la ley federal con las leyes estatales, con el fin de que el delito sea tipificado en todo el país conforme a los estándares internacionales y regionales, incluyendo esta Convención y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; garantizar que el uso de la fuerza sea utilizado únicamente como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente; finalizar la reforma del sistema integral de justicia a fin de instaurar un modelo que incorpore plenamente la presunción de inocencia y garantice la aplicación de los principios del debido proceso en la valoración de la prueba; garantizar que la figura del arraigo desaparezca tanto de la legislación como en la práctica en todos los niveles de gobierno; tomar medidas necesarias para evitar la utilización de todas las formas de detención que puedan propiciar la práctica de tortura; investigar las alegaciones de detención arbitraria y sancionar a los responsables cuando haya delito, y enmendar el Código Penal Militar para incluir expresamente el delito de tortura infligida a personal militar, como es el caso del Código Penal Federal y de la mayoría de los códigos de los estados.
Por su parte, las principales recomendaciones realizadas durante los periodos 2010–2014 son: reconocer públicamente la dimensión de la impunidad con respecto a las torturas y malos tratos; enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia (federal y estatal) sobre que toda práctica de tortura y maltrato será seriamente investigada y castigada, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal; tomar medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos; garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral; reformar el Código de Justicia Militar para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidos por un militar contra otro militar también sean de competencia de las autoridades civiles; eliminar definitivamente el arraigo; retirar definitivamente a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública y restringir su participación en operaciones de apoyo con supervisión de órganos judiciales civiles, y fortalecer el MNP para que todas las instituciones, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación generen sinergias que confluyan hacia el objetivo de la prevención de la tortura.
EL EXAMEN MÁS RECIENTE
Relevancia de las ONG en la evaluación del CAT a México
El análisis de esta problemática en México resulta muy complejo debido a que son varios factores los que entran en juego al momento de cometer tortura. Por un lado, nos encontramos con la violación de diversos DH (Derechos Humanos), como el derecho a la dignidad, a la seguridad, a la integridad física, al debido proceso, etc. Por el otro, tal como lo menciona el informe “De la crueldad al cinismo: Informe sobre la Tortura en Chiapas”, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, nos encontramos con que la tortura es una práctica cotidiana y socialmente aceptada. Esto debido a que existe un sector social que conoce de estos actos, de los lugares en donde se practica y a las personas que lo llevan a cabo. Sin embargo, nada de esto es denunciado, lo que ha generado que se convierta en una práctica aceptada por la sociedad, las autoridades de procuración y administración de justicia, el sistema carcelario, e incluso por el Poder Ejecutivo del estado.
A la luz de los Informes Sombra (IS) revisados se puede inferir que la sociedad civil se preocupa por diversas y amplias problemáticas en torno a esta violación de DH. La primera de ellas es el considerable incremento de la tortura desde que se inició la guerra contra el narcotráfico en 2006. Desde que esta estrategia de seguridad pública se puso en marcha se desplegaron operativos militares con la finalidad de combatir al crimen organizado. Estos operativos sentaron las bases para la práctica de la tortura, con la cual los agentes lograban la autoinculpación de las víctimas por delitos que presuntamente no habrían cometido, para después exhibirlas ante los medios de comunicación como delincuentes, sicarios o integrantes de algún cártel. Gracias a esto se podrían mostrar resultados exitosos y avances de la nueva política de seguridad nacional.
La exhibición de las víctimas de tortura ante los medios es parte de un modus operandi que ha sido identificado desde hace tiempo. Según los IS revisados, este modus operandi comienza con la detención arbitraria con el abuso de la figura del delito en flagrancia. Después las víctimas son sometidas al arraigo y trasladadas a las instalaciones de la policía o del ejército. Durante el trayecto las víctimas son insultadas, golpeadas y amenazadas. Una vez que se encuentran en el improvisado centro de detención las víctimas son sometidas a actos de tortura como asfixia, golpes, ahogamiento o toques eléctricos con la finalidad de lograr que se declaren culpables de un delito que no cometieron. Una vez que se logra la confesión se obliga a las víctimas a que firmen declaraciones falsas para presentarlas como pruebas ante los jueces, los que normalmente aceptan las confesiones aun sabiendo que han sido obtenidas mediante tortura.
Finalmente, las víctimas, ahora culpables, son condenadas a cumplir sentencias largas, ya que la mayoría terminan sentenciadas por delitos relacionados con el crimen organizado, cuyas penas llegan a alcanzar hasta 50 años de prisión.
En este contexto, en los IS se afirma que la tortura es una técnica aprendida, debido a que muchas veces las víctimas no presentan huellas físicas y, para ello, se necesita información, entrenamiento y práctica. Por tanto, las organizaciones concluyen que la tortura se ha enseñado y practicado durante varias generaciones. Cabe señalar que la sociedad civil establece que la tortura también ha sido utilizada como un mecanismo de control y represión de la protesta social, tal como fue el caso en Oaxaca, donde miembros del grupo #YoSoy132 (que realizaban una protesta en las calles) fueron detenidos de manera arbitraria y posteriormente torturados con el fin no solo de obtener confesiones falsas, sino también de enviar un mensaje de represión a los movimientos sociales. Este caso no ha sido el único, y es que diferentes organizaciones de la sociedad civil (que se han dado a la tarea de documentar los casos de tortura) han señalado que la práctica en el contexto de las manifestaciones públicas es ampliamente utilizada por los agentes estatales.
Otra de las problemáticas señaladas por la sociedad civil es la falta de armonización de la legislación interna con las normas internacionales de DH, ya que en México el delito de tortura no se encuentra correctamente definido en las legislaciones estatales ni en la federal. Incluso en algunas entidades, como Guerrero, el delito de tortura no está ni siquiera tipificado, a pesar de ser uno de los estados más violentos del país. Aunado a ello, no existen cifras exactas que determinen el número de víctimas de la tortura, principalmente porque miles de personas que sufren esta violación prefieren no denunciar a sus agresores por miedo a represalias. La desconfianza en el sistema de justicia propicia que las víctimas no encuentren sentido en denunciar al torturador ante el mismo torturador.
Por otra parte, encontramos constantes deficiencias en los peritajes de los casos de tortura que impiden que se compruebe y se brinde justicia a los torturados. No existe independencia por parte del personal médico y psicológico que elabora los dictámenes médicos. Además, hay una falta de conocimiento y de correcta aplicación del Protocolo de Estambul (PE) —dictamen especializado que fue diseñado en el 2004 para detectar casos de tortura y malos tratos— y de las normas internacionales de DH, consecuencia de la insuficiente capacitación del personal médico. Según los informes revisados, los partes médicos son parciales y constantemente modificados para encubrir actos de tortura.
En el 2002 Physicians For Human Rights (PHR) comenzó un proceso de capacitación al personal forense de la Procuraduría General de la República (PGR), con el que se buscó instrumentar el PE, evaluar el problema de tortura, desarrollar medidas de responsabilidad y monitoreo, y evaluar si la aplicación del PE tuvo un efecto. Al finalizar la colaboración PHR detectó diferencias entre sus casos reportados y los de la PGR. Se encontró que aún después de la aplicación del PE persisten las deficiencias en los peritajes. Adicionalmente, detectó que 26% de las evaluaciones forenses se llevan a cabo en las oficinas donde se llevó a cabo la tortura, otro 23% dentro de las oficinas del perpetrador (contrario a lo dispuesto en el PE) y en 20 % de los casos los mismos trabajadores de la PGR, de quien depende el personal médico forense, cometieron actos de tortura.
Aunado a lo anterior, no todas las víctimas de tortura tienen acceso a un peritaje, ya que en muchas ocasiones los casos son consignados como lesiones leves, abuso de autoridad u otro delito que quite responsabilidad al perpetrador y que impida que se evalúe la existencia de tortura o malos tratos. En muchos casos se impide la realización de peritajes llevados a cabo por médicos forenses externos a la PGR y se ha documentado, además, que el mismo personal médico forense se ve obligado a cambiar los resultados del examen por parte de las autoridades.
Por todo lo anterior las organizaciones de la sociedad civil le solicitan al Comité que recomiende al estado mexicano que armonice su legislación federal y local para tipificar el delito de tortura conforme a lo establecido en los tratados internacionales.
Con respecto a la figura del arraigo le solicitan al Comité que reitere las recomendaciones que se han realizado al estado en el sentido de tomar lo más pronto posible todas las medidas necesarias para eliminar esa figura, y que mientras se elimina completamente se utilice la prisión preventiva de manera excepcional con el debido respeto de los DH de las personas sometidas al arraigo.
En relación con la falta de independencia del personal médico forense se recomienda la creación de instituciones forenses independientes de las Procuradurías, con capacitación en las normas internacionales de DH y del PE. Al mismo tiempo recomiendan que las capacitaciones se proporcionen a miembros de ONG y de la CNDH. Una investigación forense adecuada, en un caso de tortura o malos tratos, es una pieza clave para su erradicación y para lograr que se dejen de obtener confesiones mediante tortura.
La organización Open Society (OS) en fecha reciente dio a conocer su informe “Atrocidades Innegables. Confrontando Crímenes de Lesa Humanidad en México”, en el cual realiza un análisis sobre los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en México a partir de 2006. En este informe OS le da las herramientas necesarias a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que inicie una investigación en México sobre estos crímenes. Sin embargo, le apuesta a que el gobierno mexicano resuelva esta situación, cumpliendo así con la obligación internacional que tiene de investigar y enjuiciar los crímenes de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, crímenes que se han cometido en nuestro país de manera sistemática y generalizada.
En este sentido, en el informe se establece un conjunto de recomendaciones encaminadas a resolver esta crisis, que consiste en crear una entidad de investigación internacional, con sede en México, con capacidad para investigar y perseguir causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción; garantizar la autonomía de los servicios forenses y de protección, los cuales deben estar fuera del ámbito de control de la Fiscalía General, y aprobar una legislación que regule el uso de la fuerza.
Finalmente, se destaca que el papel de las organizaciones de la sociedad civil es muy valioso en todo el proceso de evaluación de México ante los comités y en la lucha para terminar con la tortura en nuestro país. En este sentido, durante las sesiones ante el CAT sus miembros preguntaron a la delegación mexicana si había atendido las recomendaciones de diferentes organizaciones realizadas en el 2010 y publicadas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en el informe titulado “Abandonados y Desaparecidos”. También preguntaron sobre cuáles medidas se han tomado para evitar represalias contra los/as defensores de DH. Al respecto la delegación mexicana respondió que las organizaciones dieron ayuda a Israel Arzate en Ciudad Juárez, víctima de tortura por parte de agentes policiales. Su caso es considerado paradigmático porque se dio cuando entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatoria en Chihuahua, sistema que prometía erradicar la tortura.
Finalmente, el reciente informe de OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil), ya mencionado, critica fuertemente la falta de voluntad política que ha mostrado México para resolver la práctica de la tortura, comenzando con no reconocer la gravedad del problema y maquillándola ante organismos internacionales. Por eso el informe se orienta a que el estado actúe sin demora para solucionar este crimen de lesa humanidad.
Una manera de ilustrar de manera sintética este análisis de las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil se muestra en la tabla 2.4.
TABLA 2.4 PRINCIPALES ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE ELABORARON INFORMES SOMBRA PARA EL CAT (2012)
OrganizaciónTítulo del InformeFecha de entregaACAT–France:“En nombre de la «guerra contra la delincuencia»”10 oct 2012Amnistía Internacional“Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y maltrato en México”12 oct 2012Centro de Derechos Humanos de la Montaña TlachinollanCarta al Comité contra la Tortura y Anexo con información sobre la situación de la tortura en México9 oct 2012Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.“De la Crueldad al Cinismo”–Informe sobre Tortura en Chiapas9 oct 2012Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, OMCT, Red Mesa de Mujeres & Centro Juárez de Apoyo a MigrantesTorturado, encarcelado e inocente. El caso de Israel Arzate Méndez y el uso sistemático de la tortura para obtener confesiones falsas en México15 oct 2012Comité de Defensa Integral de DH–GobixhaResumen sobre tortura. Caso “Yo soy 132 Oaxaca”15 oct 2012Colectivo contra la tortura y la impunidad e International Rehabilitation Council for Victims of TortureImplementation of a Nation wide system of torture documentation according to the Istanbul Protocol15 oct 2012Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos de las MujeresInforme Alternativo para el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas sobre Chihuahua, México Octubre de 201212 oct 2012Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. y OMCTEl arraigo hecho en México: violación a los derechos humanos12 oct 2012Global Initiative to End All Corporal Punishment of ChildrenBriefing on Mexico11 oct 2012Human Rights Watch“Neither Rights, Nor Security” (report dated November 2011)24 sep 2012International Disability Alliance (IDA)Suggestions for disability–relevant recommendations to be included in the Concluding Observations of the Committee against Torture 49th Session (29 October to 23 November 2012)12 oct 2012Physicians for Human RightsPHR_via_IRCT_Letter_Mexico_CAT49 - FORENSIC DOCUMENTATION OF TORTURE AND ILL TREATMENT IN MEXICO12 oct 2012Physicians for Human Rights (via IRCT)Forensic Documentation of torture and ill treatment in Mexico15 oct 2012TRIAL, i(DH)eas, FONAMIH, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., FUUNDEC, COFAMIDE y AFADEM“¡Desaparición forzada también es tortura!”–Executive Summary18 may 2012TRIAL, i(DH)eas, FONAMIH, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., FUUNDEC, COFAMIDE y AFADEM“¡Desaparición forzada también es tortura!”–Report18 may 2012Fuente: estado de la presentación de informes para México. Tomado de: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=MEX&Lang=SP