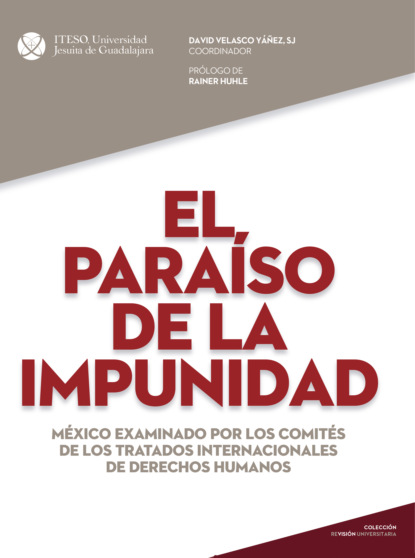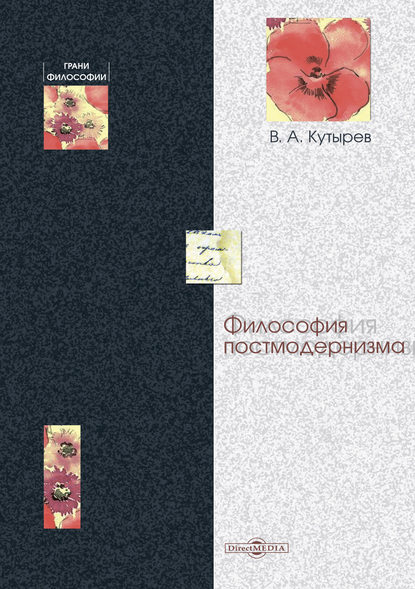- -
- 100%
- +
EL ARTE DE SIMULAR: RESPUESTAS DE MÉXICO AL CAT
Ante la gran problemática que plantea la sociedad civil en sus informes y ante las contundentes recomendaciones y observaciones, además del regaño diplomático por parte del CAT, el estado mexicano busca comunicar y argumentar tres diferentes aspectos a lo largo de los informes que presenta. En primer lugar, la reforma al sistema de justicia penal del 2008 que establece los juicios orales, la limitación de la prisión preventiva (que solo se podrá llevar a cabo cuando otras medidas cautelares no sean suficientes), y el arraigo a los delitos cometidos por la delincuencia organizada. Además, esa reforma contempla y da vigencia a las garantías individuales y los DH. En conformidad con esa reforma constitucional las entidades del país contaban con un plazo de ocho años para su instrumentación, lo que supone que a partir de este año se contará con un sistema de justicia penal que vele por los DH de las personas y se mejore sustancialmente la manera de garantizar la justicia en el país.
El segundo punto son las diferentes capacitaciones a funcionarios, servidores públicos, elementos de la seguridad pública y a militares en temas de tortura, de DH, el empleo de la fuerza y del Protocolo de Estambul. Así pues, el estado lanza nombres de capacitaciones que fueron realizadas y el número de asistentes; sin embargo, no dice nada del impacto que tienen esas capacitaciones ni de cómo erradican la práctica generalizada de la tortura en México.
Al final se hace hincapié en que la figura del arraigo será utilizada solamente en casos de investigaciones y procesos seguidos por el delito de delincuencia organizada. Para que esta figura pueda ser aplicada se necesita previo consentimiento por parte de un juez, el cual decretará los términos y condiciones, así como la temporalidad (máximo cuarenta días) o la extensión de este, siempre que sigan vigentes las circunstancias que justificaron su autorización inicial. A pesar de las reiteradas recomendaciones que hace el CAT, y la presión que ejerce la sociedad civil para que se elimine esa figura legal de la constitución, el estado la defiende y regula bajo el argumento de la creciente organización de la delincuencia que ha puesto en riesgo las instituciones jurídico–procesales, por lo que la reforma judicial busca poder contrarrestar su impacto en la seguridad pública con la finalidad de que los delincuentes no puedan evadir la autoridad ministerial en un primer momento, y la judicial posteriormente. También argumenta que su orientación es garantizar la eficacia de la procuración de justicia en la que se busca evitar que la persona acusada logre evadir la justicia. Esta figura, reitera el estado, es necesaria y funcional, y proporciona números y gráficos que, a la hora de analizarlos, interpreta como eficiente el trabajo que realizó el Ministerio Público durante el periodo de arraigo.
Estos tres puntos los establece, reitera y refuerza el gobierno a lo largo de todo el informe presentado ante el CAT. De igual manera, lo hace cuando lo citan a comparecer frente a los expertos. Es en ese momento cuando se encarna de manera directa una lucha simbólica por la posesión de la verdad con respecto a la situación de los DH en México. Se tiene constancia de esto en las sesiones, en las cuales los representantes de México se empeñan en destacar la reforma constitucional, la reforma al sistema judicial y la reforma al procedimiento de amparo, explicando que todas estas buscan fortalecer el sistema de garantías y crear un sistema de justicia que sea transparente y efectivo. Presumen que los estándares y normas internacionales sobre DH ya pueden ser aplicados directamente por las cortes locales, aceptando a su vez que la legislación necesita todavía ser armonizada de tal forma que incorpore uniformemente los estándares internacionales con respecto a la tortura en nuestra constitución nacional y en las estatales.
Los representantes de México resaltan el fortalecimiento de las instituciones, así como la aplicación de ciertas prácticas, entre ellas el Protocolo de Estambul. Por otra parte, hacen alusión a la amenaza que representa el crimen organizado para la seguridad de la nación y de sus habitantes, por lo que justifican que las autoridades federales se hayan “visto forzadas” a recurrir a las fuerzas armadas. Junto con este argumento declaran que la figura del arraigo es de suma importancia, puesto que previene la evasión de justicia durante el tiempo en el que se investiga el delito. Así es como podemos entender, con algunos años de diferencia, el reciente discurso del general Salvador Cienfuegos con ocasión de la difusión en redes sociales del video en el que se ve a militares, hombres y mujeres, torturando a una joven mujer.
Una manera de entender la postura de la delegación mexicana es revisar, a grandes rasgos, su composición. Según el documento de la Misión Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra, la Delegación cuenta con tres jefes: Ruth Villanueva, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República; Alejandro Negrín, embajador, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Ulises Canchola, embajador, representante permanente alterno, Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales. Luego aparece una lista de once representantes, seis hombres y cinco mujeres, la mayoría subsecretarios de diversos gobiernos estatales, ninguno de trayectoria reconocida en la defensa y protección de los derechos humanos. Finalmente, aparece otro grupo propiamente llamado “delegados”, con dieciséis personas, seis mujeres y diez hombres, todos de muy bajo perfil. Un total de treinta miembros de la delegación mexicana. Esta descripción numérica la podemos observar en la tabla 2.5.
TABLA 2.5 INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN MEXICANA AL EXAMEN ANTE EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA (2012)
Jefes de la DelegaciónNombreCargoDependenciaFormación profesionalRuth VillanuevaSubprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la ComunidadProcuraduría General de la RepúblicaNo hay datoAlejandro NegrínEmbajador. Director general de Derechos Humanos y DemocraciaSecretaría de Relaciones ExterioresNo hay datoUlises CancholaEmbajador. Representante permanente alternoMisión Permanente de México ante la onu y otros Organismos Internacionales.No hay datoRepresentantesNombreCargoDependenciaFormación profesionalEdwin Noé GarcíaSecretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos ÓrganosPoder Judicial de la FederaciónNo hay datoJoel Alfonso SierraSubsecretario de Asuntos JurídicosGobierno del estado de MéxicoNo hay datoMargarita María Guerra y TejadaFiscal General Jurídica, de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del DelitoGobierno del estado de PueblaNo hay datoSara Idania MartínezSubprocuradora de Atención a Víctimas, Justicia Restaurativa y Servicios a la ComunidadGobierno del estado de OaxacaNo hay datoAlberto Raúl LópezDirector General de Derechos HumanosGobierno del Distrito FederalNo hay datoJosé Román RuizSubprocurador de Control de ProcesosGobierno del estado de CampecheNo hay datoMaría Isabel SosaAgente del Ministerio PúblicoGobierno del estado de Baja CaliforniaNo hay datoSalvador GómezContralmirante C.G. dem. Unidad JurídicaSecretaría de Marina Armada de MéxicoNo hay datoAdriana Isabel López PadillaAsesora Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos HumanosSecretaría de GobernaciónNo hay datoMartha HernándezDirectora General de Supervisión y Evaluación de Centros PenitenciariosSecretaría de Seguridad PúblicaNo hay datoAdolfo LuvianoDirector de Cooperación InternacionalSecretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia PenalNo hay datoDelegadosNombreCargoDependenciaFormación profesionalMaría de los Ángeles ArcosCoord. Derechos Humanos y Asesoría de la PresidenciaSuprema Corte de Justicia de la NaciónNo hay datoJosé Manuel AlcántaraTeniente CoronelSecretaría de la Defensa NacionalNo hay datoSergio ReyesUnidad JurídicaSecretaría de MarinaNo hay datoFernando OcampoUnidad JurídicaSecretaría de MarinaNo hay datoReyna BirrueteSubsecretaría de Prevención y Participación CiudadanaSecretaría de Seguridad PúblicaNo hay datoMaría Elena TolentinoDirectora para la Defensa de los Derechos HumanosSecretaría de Seguridad PúblicaNo hay datoElba JiménezFiscal Ejecutivo TitularCoordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, pgrNo hay datoAlfredo LópezSubprocuraduría de dh, Atención a Víctimas y Servicios a la ComunidadProcuraduría General de la RepúblicaNo hay datoErnesto VelázquezSubprocuraduría de dh, Atención a Víctimas y Servicios a la ComunidadProcuraduría General de la RepúblicaNo hay datoErick HernándezDirector de Asuntos InternacionalesInstituto Nacional de MigraciónNo hay datoMaría Rita CornejoDirectora de Asuntos InternacionalesComisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra MujeresNo hay datoRodrigo JiménezProcuraduría General de Justicia de CampecheGobierno del estado de CampecheNo hay datoConsuelo OlveraDirectora de Derechos Civiles y PolíticosSecretaría de Relaciones ExterioresNo hay datoMónica EspinosaJefa del Departamento de Derechos Civiles y PolíticosSecretaría de Relaciones ExterioresNo hay datoSalvador TinajeroSegundo SecretarioMisión Permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos InternacionalesNo hay datoLuis Antonio MedinaAsesorMisión Permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos InternacionalesNo hay datoFuente: Carta de la Misión Permanente a la OACNUDH, 29 de octubre de 2012. Tomado de http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fLOP%2fMEX%2f12954&Lang=es
CONCLUSIONES SOBRE LA MÁS RECIENTE EVALUACIÓN AL ESTADO MEXICANO
Con este estudio podemos observar cómo el EM (estado mexicano) reprobó el examen que le practicó el CAT —habiendo violado nueve artículos de la Convención. El CAT continuó resaltando múltiples problemáticas y realizando recomendaciones —incluso haciéndolas más contundentes que en los exámenes anteriores— ante un problema que no solo se ha agravado en México, sino que incluso se ha legitimado, normalizado y naturalizado por gran parte de la población. Esta última ve a las personas torturadas, en la mayoría de los casos, como merecedoras de ese trato, al estigmatizarlas y catalogarlas inmediatamente como delincuentes, una estigmatización de la que tanto las autoridades como los medios de comunicación son responsables.
Vemos pues cómo la tortura engloba muchas problemáticas sociales y muchas violaciones de DH: falta del debido proceso, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, etc. Esto también ha llevado a que los miembros del CAT cuestionen al estado mexicano no solamente sobre tortura, sino también sobre la situación de las personas migrantes, las desapariciones forzadas y la explicación de figuras tan poco democráticas y elevadas a rango constitucional, como el arraigo.
El CAT, junto con la sociedad civil, muestran grandes preocupaciones. La falta de un marco normativo fuerte y las continuas fallas en los peritajes los han llevado a emitir recomendaciones relacionadas con el hecho de enmendar esas fallas. Recomendaciones que, debe señalarse, son reiteraciones de los exámenes anteriores, lo que muestra la gran magnitud de este problema. Sin embargo, vemos cómo, pese a ello, el estado mexicano se limita a contestar escuetamente sus cuestionamientos y muestra una mínima preocupación por esta situación en la que, según diversos IS, se han visto involucrados desde miembros de las fuerzas armadas hasta policías municipales.
Es necesario que el estado mexicano haga cumplimiento de la Convención y de las recomendaciones del CAT y, sobre todo, que deje de usar los métodos de tortura en los procesos judiciales con la finalidad de simular la “efectiva investigación”, como el caso de Ayotzinapa, donde hubo tortura para obtener confesiones, y el caso de Israel Arzate.
Es importante que se comprenda en la sociedad que la tortura debe ser inadmisible, en cualquier caso, y que el hecho de oponernos a su utilización implica el respeto de la dignidad humana y de los procedimientos con los que se busca lograr justicia.
En conclusión, el estado mexicano, una vez más, lanza demasiada información y entrega informes extensos que no logran informar mucho de lo que pasa en el país con respecto a la tortura. Se devela un estado ajeno y poco sensibilizado con respecto a una práctica tan común y tan normalizada entre la población mexicana, y se sigue dando preferencia a informar sobre medidas legislativas que reiteran que en la teoría existe un México líder en materia de DH; aunque se ha comprobado que, en la práctica, una vez más y en otro comité más, el estado reprueba en esta materia.
Finalmente, ¿por qué el CAT reprueba a México? Basta ver la tabla 2.6.
TABLA 2.6 LA IMPUNIDAD PARA LA TORTURA
Datos duros sobre tortura (2006–2014)Número de denuncias4,055 (Amnistía Internacional 2015)Número de investigaciones1,884 (Amnistía Internacional 2015)Número de personas consignadas119 (mayo 2014)Número de sentencias4 a nivel federal.8 a nivel estatal. Centro Prodh, 2015)EPÍLOGO
La confrontación entre Juan Ernesto Méndez y el estado mexicano
Además de que México reprueba el examen del CAT, destaca la confrontación ocurrida entre Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, exsubsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el ahora exrelator especial contra la Tortura, Juan Ernesto Méndez. Esta confrontación, que merece un análisis detallado, muestra el comportamiento no solamente de un estado reprobado en materia de tortura, sino de un estado engallado y con autoridad para descalificar no a una persona en especial, sino al mismo sistema universal de derechos humanos. A la afirmación contundente del relator contra la Tortura, “en México la práctica de la tortura es generalizada”, el gobierno, un año después, descalifica este informe señalando a su autor de “poco profesional y poco ético”.
Es importante volver a las minucias del informe del relator contra la Tortura de diciembre de 2014 y, sobre todo, pasada la confrontación con el estado mexicano, el Informe de seguimiento, del 17 de febrero de 2017 (OHCHR, 2017). En el resumen de su detallado informe realiza dos afirmaciones contundentes: una, “La tortura es generalizada en México”, y la segunda, “el Relator Especial llama al Gobierno a implementar prontamente sus recomendaciones y a la comunidad internacional a asistir a México en su lucha para eliminar la tortura y los malos tratos, revertir la impunidad y garantizar la reparación integral de las víctimas” (Méndez, 2014).
Para una mejor comprensión de esta batalla simbólica, en la que se ponen en juego diversos capitales simbólicos en torno a una realidad brutal como la práctica de la tortura en México, es necesario contrastar diversos momentos, un mismo personaje —Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco— pero diferentes gobiernos. En 2007, durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, en el marco de la 127ª Sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada en su sede en Washington,
Juan Manuel Gómez Robledo, de la cancillería, aseguró que existe “pleno compromiso” de la actual administración con el cumplimiento de los derechos humanos en el país, amén de que continuará la apertura al escrutinio internacional […] Señaló que entre 1994 y 2006, 74 personas han sido sentenciadas por el delito de tortura en 13 estados de la República. Contrario a ello, los representantes de la sociedad civil afirmaron que los sancionados por ese ilícito es un número menor al que aseguró el gobierno (Emir Olivares, 2007).
Dos años después, en la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Campo Algodonero, sobre feminicidios en Ciudad Juárez, el mismo personaje
dijo que la delegación gubernamental mexicana reconocerá ante la corte la afectación que sufrieron los familiares de las tres mujeres que fueron asesinadas, en virtud de las irregularidades ocurridas en la primera fase de las investigaciones. Por ello, manifestó que desde el inicio del proceso ante la Comisión Interamericana, el Estado mexicano presentó una solución amistosa que contenía un ofrecimiento de reparación integral, basada en estándares internacionales, incluyendo una indemnización económica y medidas y garantías de no repetición (Saldierna, 2009a)
Otros dos años después el mismo personaje dio otra batalla contra organismos de la ONU, ahora en torno al arraigo y el fuero militar. El contexto es que en el año 2009, como veremos más adelante en el capítulo VIII, se realizó por primera vez el Examen Periódico Universal al estado mexicano, en el que aceptó la mayoría de las recomendaciones, excepto las que se referían al arraigo y al fuero militar. De ahí que Gómez Robledo “rechazó […] que el gobierno federal haya utilizado un lenguaje tramposo para negarse a aceptar las recomendaciones que le hizo el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, en materia de arraigo y fuero militar” (Saldierna, 2009b). La misma nota periodística da cuenta de la argumentación del funcionario federal para justificar las dos recomendaciones:
En entrevista con La Jornada, Gómez Robledo Verduzco resaltó que el arraigo no es una medida que pueda equipararse a una detención arbitraria, sino que se trata de un instrumento cautelar de carácter excepcional sujeta al control judicial, que se aplica contra quienes presumiblemente tienen vínculos con el crimen organizado, para que el Ministerio Público pueda allegarse de elementos para saber si hay presunción de culpabilidad (Saldierna, 2009b).
Y respecto al fuero militar afirmó:
Sobre el fuero militar, el funcionario de la SRE subrayó que se trabaja en la adecuación del código respectivo, en los tratados de derechos humanos y en la reforma del sistema penal, con el objetivo de transparentar aún más los procedimientos ante los tribunales militares y ampliar la participación de las víctimas en los mismos (Saldierna, 2009b).
Con estos antecedentes ya podemos aproximarnos al debate —que llamamos lucha simbólica porque lo que se pone en juego no es solo la autoridad legítima para nombrar lo que ocurre en la realidad sino el lugar desde donde se pronuncia un tal discurso— con el exrelator especial contra la tortura, Juan Ernesto Méndez. Hacia finales de marzo de 2015, un mes después del intenso y confrontativo examen a México en materia de desapariciones forzadas que le hiciera el comité respectivo, el exsubsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que “incide negativamente en la valoración que se haga sobre la situación que vive el país” (Ciro Pérez, 2015). En la misma nota periodística se da cuenta de varias afirmaciones de Gómez Robledo: “Luego de reiterar su rechazo a dicho término [generalizada] pues no se corresponde con una política de Estado la comisión generalizada de violaciones en contra de la población civil en forma sistemática” (Ciro Pérez, 2015). La nota comenta que fue
[...] en un comentario que el propio subsecretario hizo ante senadores, aseguró que el relator de la ONU ‘‘no fue profesional ni ético’’ y que México no volverá a trabajar con él… En una relación madura y de cooperación como la que hemos sostenido desde hace tantos años, es la primera vez que tenemos una discrepancia en torno a la caracterización de la situación que se vive en México. Muchos de los puntos contenidos en el informe tienen mucho valor, pero donde tenemos una diferencia es en la valoración que se hace sobre la presunta práctica generalizada de la tortura (Ciro Pérez, 2015).
Para Gómez Robledo la palabra dura es “generalizada”, por lo que afirma:
Gómez Robledo destacó que el término “generalizada” significa que “hay una política de Estado de violación a los derechos humanos, en un contexto de ataque o de comisión generalizada de violaciones en contra de la población civil en forma sistemática y con conocimiento de causa de quien lo perpetra” (Ciro Pérez, 2015).
Además, añade en la misma entrevista:
“Nos oponemos, porque en modo alguno es la situación que se vive en México, por más que enfrentemos todavía zonas de vulnerabilidad, desafíos y fragilidades institucionales”. Reconoció que durante el año previo a la publicación del informe de la ONU pidió reiteradamente al relator que reconsiderara ese término (Ciro Pérez, 2015).
Y para redondear su postura expresa cómo entiende la palabra “generalizada”:
No debería haber un solo caso de tortura … pero decir que se trata de una situación generalizada equivale a que se comete en las 32 entidades federativas, en los tres órdenes de gobierno y en todo momento del proceso: desde la detención hasta la sentencia firme, y luego cuando se está purgando sentencia. Eso es lo que, creemos, debió haber sido dicho en términos más equilibrados y objetivos (Ciro Pérez, 2015).
En su descalificación al relator especial contra la tortura de la ONU Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco es apoyado por su entonces jefe, José Antonio Meade Kuribreña, exsecretario de Hacienda, quien
[…] respaldó ayer los señalamientos del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, en torno a que el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la tortura, Juan Méndez, no fue profesional ni ético al destacar que en México esa práctica es generalizada … Me parece muy irresponsable y muy poco ético que sobre la base de dichos que no pudo sustentar y que no pudo documentar, concluya que hay una práctica generalizada de la tortura (Saldierna, 2015).
Por si fuera poco, el apoyo del entonces secretario de Relaciones Exteriores, “Un día después de conocer el informe sobre México, el embajador ante Naciones Unidas, Jorge Lomónaco, rechazó que en el país la tortura sea una práctica generalizada. Eso no corresponde con la realidad” (Saldierna, 2015). Cabe destacar que es justamente con este representante de México con quien va a responder el exrelator contra la tortura en una carta oficial, con el sello y el respaldo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
En primer lugar, tanto las declaraciones de Gómez Robledo como de Meade Kuribreña para Juan Ernesto Méndez “constituyen un ataque personal”. La defensa es muy precisa:
A lo largo de mi carrera en derechos humanos, y a partir de mediados de 1980, he visitado México en varias oportunidades, incluyendo visitas en calidad de Relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000–2003). Jamás vi mi integridad ni mi ética cuestionadas, hasta ahora. Quienes ocupamos las posiciones de expertos independientes de Naciones Unidas estamos acostumbrados a ser acusados de haber violado el Código de Conducta para los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos (Código de Conducta), pero debo decir que jamás esperé una acusación de México en ese sentido. Quiero dejar sentado y claro mi absoluto desacuerdo con que cualquiera de mis acciones o informes violen el Código de Conducta (Méndez, 2015).
A la acusación de que fuera objeto en el sentido de que fue “poco ético” responde de manera contundente y devuelve la acusación sobre quiénes fueron los poco éticos:
Hubiera sido una falta de ética de mi parte haber sucumbido a presiones que recibí en ese primer momento para que cambiara de parecer, del mismo modo que sería una falta de ética cambiar mi parecer al redactar el informe o incluso ahora, cuando toda la evidencia que tengo a disposición solamente ratifica mi evaluación (Méndez, 2015).
A la acusación de Gómez Robledo de que solo busca quedar bien con los gobiernos, responde: “Muy en contrario, para que el diálogo con los Gobiernos sea realmente constructivo, tengo que ser justo, pero también honesto, al describir la situación tal como la veo” (Méndez, 2015).
A la acusación de Jorge Lomónaco de que la evaluación del informe carece de fundamentos porque se basa solo en 14 casos de tortura, Juan Ernesto Méndez responde y justifica:
En primer lugar, quiero aclarar que esos 14 casos que he enviado a lo largo de pocos meses representan la situación de 107 víctimas mexicanas, además de un grupo indeterminado de personas que habrían sido víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes como resultado del uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones… [todo esto] es mucho más que la cantidad de casos enviados a cualquier otro país en el curso de un solo año (Méndez, 2015).