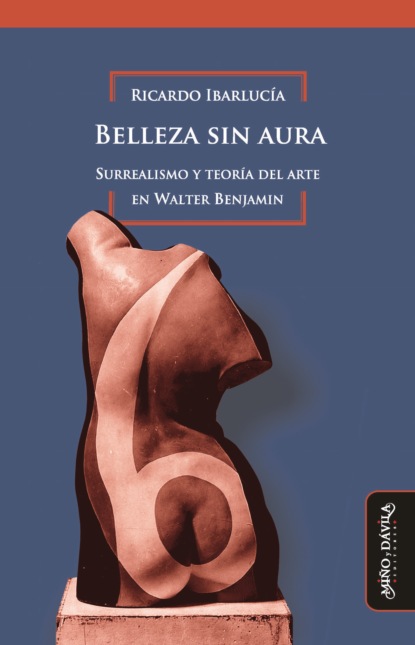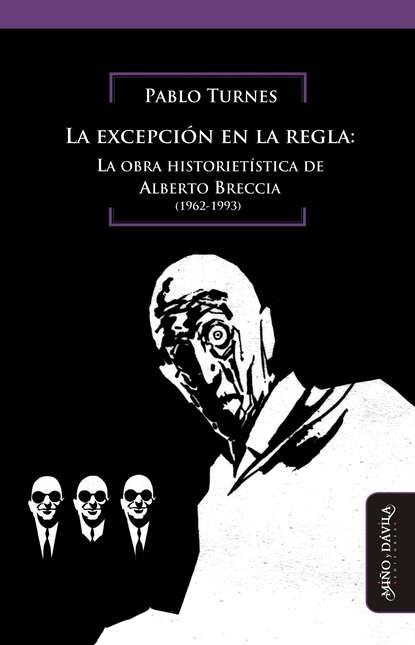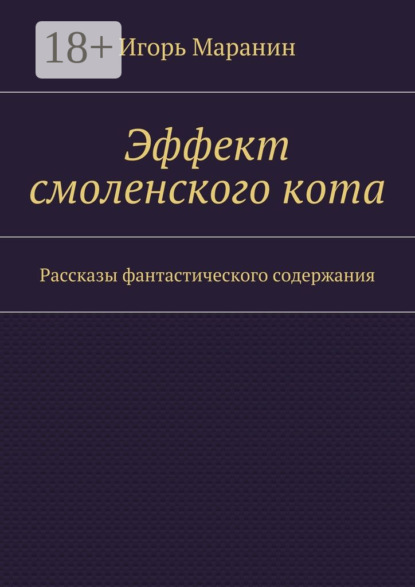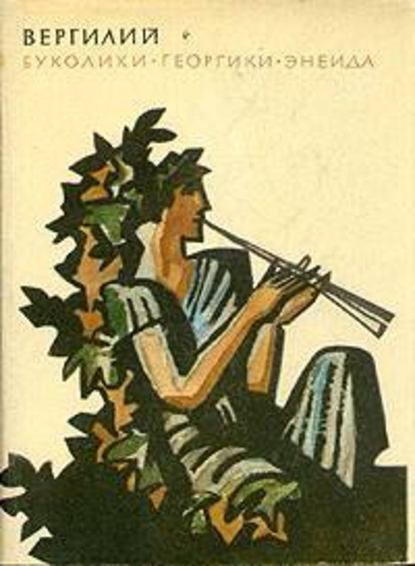- -
- 100%
- +
El distanciamiento creciente del programa de “El nuevo espíritu y los poetas” agravó las diferencias de Breton, Aragon y Soupault con los poetas de Nord-Sud. Los dos bandos que se disputarían, pocos años más tarde, la propiedad del nombre “surrealismo” se perfilaron rápidamente, reivindicando ya una continuidad, ya una ruptura con el legado de Apollinaire. Por un lado, los directores de Littérature, como hemos visto, sellaron pronto una alianza con el movimiento Dadá, encabezado por Tzara; por el otro, Dermée se unió a Michel Seuphor, Ozenfant y Le Corbusier para fundar, en 1920, la revista L’Esprit Nouveau, que exaltaba “el espíritu de construcción y de síntesis, de orden y de voluntad consciente”, tanto en el campo de las artes y las letras como en el de las ciencias puras o aplicadas y la filosofía.130
Entre los poetas vinculados a L’Esprit Nouveau, se encontraba el alsaciano Yvan Goll, que en su “Brief an den verstorbenen Dichter Apollinaire” [Carta al fallecido poeta Apollinaire], publicada a comienzos de 1919 en Die Weissen Blätter —una de las revistas más importantes del expresionismo literario alemán—, había comparado al autor de “El músico de Saint-Merry” con François Villon por “la elevación de lo cotidiano a la intemporalidad” y argumentado que lo que Horacio, Hans Sachs, William Shakespeare, Walt Whitman y Rabindranath Tagore mostraron a lo largo de los siglos —“el hecho de que el más pequeño acontecimiento diario pueda liberar la melodía más profunda”— había encontrado en su obra “un sentido teórico y, al mismo tiempo, un nombre de bautismo: Superrealismo [Surréalisme]”.131 Esta nueva concepción de la poesía, que nada tenía “en común con el Naturalismo realista”, había irrumpido en Francia con el estreno de Las tetas de Tiresias, el revolucionario drama escrito por Apollinaire: “¡Superrealismo! [Überrealismus] ¡Supertemporalidad en lo temporal! […] No es ninguna broma, es el grito amplificado en un megáfono grotesco de la seriedad más amarga, la verdad sangrante, pero hecha real a través de los nuevos medios con que cuenta el poeta: ¡Superrealismo!”.132
Promediando 1919, en la prestigiosa colección Tribüne der Kunst und Zeit, editada por Kasimir Edschmid, Goll publicó un segundo ensayo mucho más extenso, “Die drei guten Geister Frankreichs” [Los tres espíritus benéficos de Francia], en cuya última parte, dedicada a Mallarmé, trazaba un elogio de Apollinaire y sus seguidores, que ya no buscaban “el embellecimiento con versos, la paráfrasis ilusionista, la imitación [Nachahmung] del mundo”, sino que se habían fijado “una tarea diferente”: alcanzar, como modelo de belleza, “una verdad extraordinaria”.133 Entre los colaboradores de la revista Nord-Sud, Goll destacaba los nombres de Max Jacob, Cendrars y Vicente Huidobro y afirmaba que los jóvenes poetas franceses habían encontrado su fórmula mágica, “más allá de la vida”, en el “Superrealismo” de Apollinaire, que había llamado a “superrealizar la realidad” y consagrarse, en adelante, a crear en vez de representar.134 Del mismo modo, en el prólogo de su drama satírico Methusalem oder Der ewige Bürger [Matusalén o el burgués eterno], aparecido en 1920, Goll sostendría que el teatro de vanguardia debía buscar “nuevas raíces en el Superrealismo”:
El Superrealismo es la más poderosa negación del realismo. La realidad de la apariencia es desenmascarada en favor de la verdad del ser. […] El dramaturgo es un investigador, un político y un legislador; como superrealista, estatuye cosas de un lejano reino de la verdad, que ha escuchado como si hubiera posado la oreja sobre las paredes cerradas del mundo.135
Instalado en París después de la Gran Guerra, Goll se mantuvo distante de Littérature y, aunque había estado en contacto con los dadaístas durante su exilio en Suiza, no participó del movimiento de agitación que siguió al desembarco de Tristan Tzara en la capital francesa a principios de 1920.136 En 1922, dando impulso a la idea de una vanguardia cosmopolita, publicó el volumen Les cinq continents [Los cinco continentes], una “antología mundial de la poesía contemporánea”, en la que incluyó —en representación de Francia— extractos de Guillaume Apollinaire, Cendrars, Jules Romains, Max Jacob, André Salmon, Paul Valéry, Jean Cocteau, Pierre Reverdy, Pierre Albert-Birot, Nicolas Beauduin y Philippe Soupault, además de poemas de su autoría.137 En el prefacio, Goll trazaba un balance de la poesía francesa de posguerra y, refiriéndose a la contribución de los autores seleccionados, decía: “Solo el surrealismo fue un saludable perfume contra las pestes que ascendían de los campos de batalla y los controles de inmigración”.138
Amigo de Dermée, Goll participó en el número de homenaje que L’Esprit Nouveau dedicó en 1924 a Apollinaire con la traducción francesa de su “Brief an den verstorbenen Dichter Apollinaire”, que se editó con una nota de la redacción en la que se afirmaba que Goll había sido “el primero en revelar a los alemanes la existencia de Apollinaire”, al igual que la revista expresionista Der Sturm, que había publicado algunos de sus poemas.139 El elogio que Goll hacía en este texto del autor de El heresiarca y Cia. como cabalista, pornógrafo y profeta del cubismo fue tomada por Breton como una provocación, sobre todo después del incidente protagonizado con Goll la noche del estreno de las Danses surréalistes de la bailarina alemana Valeska Gert, cuya puesta en escena fue abucheada por los integrantes de Littérature.140
A mediados de agosto de 1924, enterado —por una conversación con Robert Desnos— de que Breton, Aragon y Soupault pretendían fundar un “movimiento surrealista” y lanzar una revista que se llamaría La Révolution surréaliste, Goll publicó en Le Journal littéraire, dirigido por Paul Lévy y Fernand Divoire, un artículo titulado “Une réhabilitation du Surréalisme”, donde recordaba que Apollinaire había inventado las expresiones “esprit nouveau” y “Surréalisme” para designar el arte “palpitante de sentimiento y de técnicas modernas” con el que soñaba y que nada tenía que ver con la “ola dadaísta” que, después de la guerra, se ocupó de escamotearlo.141 Los principios del surrealismo, a pesar de todo, eran firmes y los jóvenes poetas solo debían seguir el ejemplo del maestro:
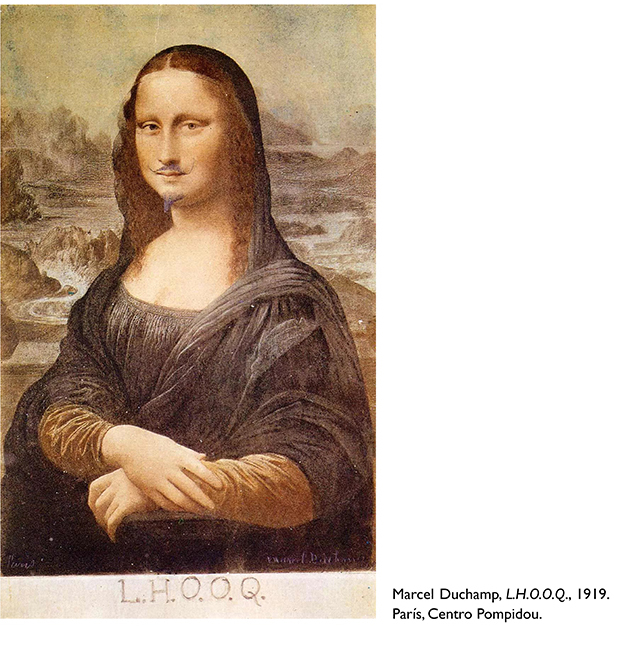
Encontrarán a sus vástagos, Cendrars, Chagall, Delaunay, Lipchitz, y descubrirán a los herederos esparcidos de Apollinaire, aquellos que ayer llevaban una máscara (porque era carnaval), Philippe Soupault y André Breton, luego los superrevolucionarios Louis Aragon, Jean Bernier y Drieu La Rochelle, finalmente los más fieles al surrealismo y a los que se asesina por su silencio: Pierre Albert-Birot y Paul Dermée. No olvidemos a Joseph Delteil, el Rabelais surrealista, ¿pues no sabían ustedes que Rabelais era surrealista? Tenemos por delante una gran época para vivir. No desesperemos.142
El artículo de Le Journal littéraire desencadenó una batalla literaria que se venía insinuando desde principios de 1924. El 20 de mayo, solidarizándose con el punto de vista de Goll, los llamados “Académisards” (Gabriel Reuillard, Charles Chassé, Frédéric Lefèvre, Jacques Robertfrance, Noël Garnier) publicaron una pequeña nota, en la sección “Petit mémorial des Lettres” del Paris-Soir, en la que sostenían que la expresión “cubismo literario”, lanzada por Dermée en una conferencia de 1916, equivalía a “Surrealismo” y que Apollinaire, Jacob, Reverdy y el propio Dermée eran escritores “surrealistas” por derecho propio.143 La réplica de Littérature, promovida por Breton —que se enorgullecía de haberle inspirado a Apollinaire la célebre fórmula según la cual el hombre, queriendo reproducir el movimiento, inventó el surrealismo, así como de haberse encargado de la selección de las obras citadas en la conferencia “El nuevo espíritu y los poetas”—,144 apareció en las páginas del mismo periódico:
Si la palabra es de Guillaume Apollinaire, la forma es más antigua. Sin remontarnos a las Noches de Young, ni a la inspiración romántica (Pétrus Borel, Hugo, Byron y tantos otros) que son sus primeras manifestaciones, el surrealismo nace, en realidad, con Los cantos de Maldoror y las Iluminaciones de Rimbaud. Para encontrar ejemplos más antiguos, hay que considerar a los profetas y los adivinos.
Pero en nuestros días no parece que los Sres. Pierre Reverdy o Max Jacob sean surrealistas: sacrifican demasiado al espíritu crítico.145
El 23 de agosto de 1924, los integrantes de Littérature volvieron a la carga en un artículo para Le Journal littéraire, firmado por Louis Aragon, Jacques-André Boiffard, André Breton, Robert Desnos, Francis Gérard, Georges Limbour, Georges Malkine, Max Morise, Pierre Naville, Benjamin Péret y Roger Vitrac. Los autores acusaban a Goll de no estar “calificado” para “erigirse en protector del surrealismo y, con este pretexto, crear el más enojoso malentendido”.146 Confirmando la aparición inminente de La Révolution surréaliste en coincidencia con el lanzamiento del “movimiento surrealista”, consideraban oportuno aclarar que la actividad de Dermée había sido “siempre extraña al surrealismo”, como lo demostraba su absurda pretensión de haber elaborado, en 1924, “el primer artículo sobre Lautréamont cuando veinte personas lo han precedido (Valéry Larbaud, Philippe Soupault, Tristan Tzara, Louis Aragon, para citar a los más modernos)”, y de haber descubierto a Pétrus Borel “seis meses después de André Breton en Les Nouvelles littéraires”.147 Toda la actividad de la revista Littérature, concluían, había sido ejercida en pos del surrealismo, especialmente a partir de 1922, con el descubrimiento de la importancia de los sueños: “El surrealismo es algo completamente distinto de la ola de literatura imaginada por el señor Goll. Es el retorno a la inspiración pura, es la poesía al fin desgajada del control arbitrario del sentido crítico y, lejos de haber sido abandonado después de Apollinaire, desde ese momento ha adquirido todo su valor”.148
A la semana siguiente, Le Journal littéraire dio a conocer las respuestas de Goll y de Dermée. Resumiendo todo lo que había escrito previamente sobre el surrealismo como orientación general del arte moderno para oponerlo a las concepciones de Littérature, Goll invocó de nuevo la autoridad de Apollinaire, recordó que Breton y sus amigos descendían de él y de “otros surrealistas” y se burló de su intención de hacer una “revolución” para acabar revelándose un “dictador”: “Sr. Breton, asuma una posición mejor: usted no será el Papa del surrealismo”.149 Por su parte, Dermée acusó a Breton de querer “acaparar […] un movimiento de renovación literaria y artística que le es muy anterior y que sobrepasa mucho en amplitud a su personita agitada” y de haber tomado prestados los rasgos esenciales de lo que denominaba “surrealismo” de su estudio “Découverte du lyrisme”, aparecido en el primer número de L’Esprit Nouveau, donde denunciaba “la tiranía de la inteligencia sobre la sensibilidad” y, apelando a la noción de “automatismo psicológico” de Janet, promovía la escucha del “flujo lírico” que en los estados inconscientes —como el sueño o la hipnosis— se desarrolla fuera del control de la razón, sin atender a la lógica o a la utilidad práctica:
Asfixiado por el cadáver de Dadá, que mató con su cautela arribista y su pequeño espíritu de intriga, el Sr. Breton busca en vano un soplo de aire puro. ¡En vano! La aventura se renovará sin cesar: constantemente, el Sr. Breton, está condenado a vivir sobre sus cadáveres. […]
Pretende poseer en monopolio, en nombre de vagos rótulos, a Lautréamont (reimpreso desde antes de la guerra por Vers et Prose, y tan leído, tan discutido en Montparnasse desde 1914) y a Borel (de quien el Sr. Pierre Marie ofreció, hace varios años, una muy notable biografía, así como una edición cuidadosa. ¿El Sr. Breton lo ignoraba?), a Verlaine y a Germain Nouveau y muchos otros… ¿No es verdad que esto es lisa y llanamente grotesco?150
Con el declarado propósito de cerrar la discusión, Breton publicó en Le Journal littéraire un adelanto del “Manifiesto del surrealismo”.151 En los pasajes reproducidos, sostenía que el antecedente más lejano en la literatura francesa era la dedicatoria de Gérard de Nerval a Alejandro Dumas en Las hijas del fuego (1854), donde se lee que los sonetos de Las quimeras (1854) fueron escritos en un “estado de ensoñación supernaturalista, como dirían los alemanes”.152 Nerval, argumentaba Breton, “poseía a la maravilla el espíritu al que nos encomendamos”, mientras que Apollinaire, por el contrario, “no poseyó más que la letra, todavía imperfecta, del surrealismo y se mostró impotente de darle una consistencia teórica que nos conquistara”.153 Complementariamente, en un par de notas a pie de página de su “Manifiesto”, aparecido en octubre de 1924, Breton haría referencia a otras dos fuentes.154 Una era el “Supernaturalismo natural”, objeto de un capítulo de Sartor resartus (1833-1834), donde Thomas Carlyle postulaba que la existencia es una urdimbre de hechos maravillosos que la ciencia no puede explicar y que los milagros, contra lo que alega la teología cristiana, no son una transgresión de las leyes de la naturaleza, sino su confirmación.155 La otra era el “ideorrealismo” de Saint-Pol-Roux que, desde una perspectiva neoplatónica, sostenía que el poeta debe “desmaterializar lo sensible para penetrar lo inteligible y percibir la idea” y, una vez conocida esta esencia, inmaterializar sus conceptos al grado de su idiosincrasia”.156 A continuación, parodiando el artículo del Nouveau Larousse illustré sobre “nominalismo”, que habría de citar en “Introducción al discurso sobre la poca realidad”, Breton ofreció su famosa definición del término:
surrealismo: s.m. Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar, sea verbalmente, sea por escrito, sea de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento, en ausencia de todo control ejercido por la razón y al margen de cualquier preocupación estética o moral.
enciclopedia. Filos. El surrealismo se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación que habían sido desestimadas hasta él, en la omnipotencia del sueño, en el juego desinteresado del pensamiento. Tiende a provocar la ruina definitiva de todos los otros mecanismos psíquicos y a suplantarlos en la resolución de los principales problemas de la vida.157
Sus rivales replicaron desde las páginas de Le Mouvement Accéléré, nueva revista de Dermée. Reproduciendo en forma completa su carta a Le Journal littéraire, este declaraba que en adelante reemplazaría la expresión “surrealismo” por la de “Panlirismo”, cuya teoría había desarrollado en un ensayo para L’Esprit Nouveau de próxima aparición.158 En cuanto a Breton, decía con vehemencia que, tras haber saqueado su estudio sobre el lirismo y “raspado, en todas las obras, para preparar un plato de pescado podrido”, bien podía llevarse “los rezagos del surrealismo” a su “pobre madriguera”, puesto que solo usaba el término como “un trampolín de publicidad”.159 El artículo transcribía una carta de Goll reivindicando “el patrimonio de Apollinaire” y anunciando la aparición del primer número de la revista Surréalisme, donde brindaba su propia definición de la palabra, en oposición a la de “otros exdiscípulos” del poeta, que la utilizaron espurios y fundaron “un sindicato para promover la enseñanza del genio poético”, con su “manual de instrucciones” y sus recetas para un “éxito garantizado”.160
Con textos de Guillaume Apollinaire, Paul Dermée, Pierre Albert-Birot, Marcel Arland, Jean Painlevé y Robert Delaunay, así como de algunos poetas cercanos a Littérature, como René Crevel, Joseph Delteil y Pierre Reverdy, la revista Surréalisme se abría con un manifiesto firmado por Goll: “La realidad está en la base de todo gran arte. Sin ella, no hay vida, no hay sustancia. La realidad es el suelo bajo nuestros pies y el cielo sobre nuestra cabeza”, afirmaba en el párrafo inicial.161 Como en todos sus textos anteriores, Goll insistía en señalar que el surrealismo era una concepción que había animado Apollinaire, en cuya obra poética podían descubrirse “los mismos elementos que en los primeros cubistas: las palabras de la vida cotidiana tenían para él ‘una magia extraña’, y era con ellas, con la materia prima del lenguaje, que trabajaba” formando “imágenes poéticas”.162 En este sentido, alegaba que las imágenes eran actualmente el “criterio” y el “atributo más preciado” de la lírica, contra lo que ocurría en el siglo xix, cuando “el oído decidía acerca de la cualidad de una poesía: ritmo, sonoridad, cadencia, aliteración, rima” y, ampliando la fórmula “imaginista” de Reverdy, escribía: “Las más bellas imágenes son aquellas que aproximan elementos de la realidad alejados los unos de los otros de la manera más directa y rápida posible”.163
Finalmente, Goll puntualizaba que “el arte es una emanación de la vida y del organismo del hombre” y que el surrealismo, expresión de la época, portaba su síntoma más característico: “Es directo, intenso y rechaza las artes que se apoyan sobre nociones abstractas y de segunda mano: lógica, estética, efectos gramaticales, juegos de palabras”.164 Universal y cosmopolita, continuaba diciendo, abarca “todos los ismos” y recoge “los elementos vitales de cada uno de ellos”.165 Representa “la salud”, repele “las tendencias de descomposición y de morbidez” y se diferencia radicalmente de “esa falsificación del surrealismo que algunos exdadá han inventado para embaucar al burgués”, mientras proclaman “la omnipotencia del sueño” y “hacen de Freud una nueva musa”, como si las teorías de este pudieran aplicarse “al mundo de la poesía”, confundiendo “psiquiatría y arte”:
Su “mecanismo psíquico basado en el sueño y el juego desinteresado del pensamiento” nunca tendrá el poder de destruir nuestro organismo físico, que nos enseña que la realidad siempre tiene razón, que la vida es más verdadera que el pensamiento.
Nuestro surrealismo recupera la naturaleza, la emoción primera del hombre y, con la ayuda de un material artístico completamente nuevo, se dirige hacia una construcción, hacia una voluntad.166
1 Walter Benjamin, Gesammelte Schriften (en adelante, gs), ed. de Rolf Tiedemann y Hermann Schweppenhäuser con la colaboración de Theodor W. Adorno y Gershom Scholem, 7 ts., 14 vols., 3 supls., Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1972-1999, t. ii, parte 2, p. 796 [trad. esp.: “Sobre el lugar social del escritor francés”, en Obras, trad. de Alfredo Brotons Muñoz, Jorge Navarro Pérez et al., libro ii, vol. 1, Madrid, Abada, 2009].
2 Véase André Gide, Les caves du Vatican, París, Gallimard, 1922, pp. 232-235 [trad. esp.: Las cuevas del Vaticano, trad. de Renato Pellegrini y Abelardo Arias, Buenos Aires, Tirso, 1956]. La novela figura bajo el número 932 en la lista de lecturas de Benjamin (gs, t. vii, parte 2, p. 455).
3 gs, t. ii, parte 2, p. 797.
4 gs, t. iv, parte 1: “Gespräch mit André Gide” (Die literarische Welt, 17 de febrero de 1928), pp. 502-509. Benjamin dedicó también otros textos a la obra del escritor francés: “André Gide: La porte étroite” [1919] (gs, t. ii, parte 2, pp. 615-617 [trad. esp.: Obras, op. cit., libro ii, vol. 1]), “André Gide und Deutschland” [1928] (gs, t. iv, parte 1, pp. 497-502 [trad. esp.: Obras, op. cit., libro ii, vol. 1]), “Gides Berufung” [1928] (gs, t. vii, parte 1, p. 257), “Oedipus oder Der vernünftige Mythos” [1931-1932] (gs, t. ii, parte 1, pp. 391-395 [trad. esp.: Obras, op. cit., libro ii, vol. 1]) y “André Gide und sein neuer Gegner” (Pariser Brief [I]) [1936] (gs, t. iii, pp. 482-495).
5 gs, t. vii, parte 2, pp. 620-621.
6 Ibid. Con la expresión “diario de Lafcadio”, Gide se refiere a los fragmentos de los libros i y v de Les Nouvelles nourritures (1935), que serían anticipados en Morceaux choisis (1921). Gide sitúa la ruptura con los surrealistas en torno a 1919, año de la aparición de La sinfonía pastoral (octubre-noviembre de 1919) y del primer número de Littérature.
7 André Breton, “André Gide nous parle de ses Morceaux choisis”, en Littérature, nueva serie, núm. 1, 1922, pp. 16-17; reed. en Les Pas perdus [1924], nueva ed. corr. y aum., París, Gallimard, col. L’ Imaginaire, 1990, pp. 91-93 [trad. esp.: Los pasos perdidos, trad. de Miguel Veyrat, Madrid, Alianza, 2003]. Véase André Gide, Morceaux choisis, París, Nouvelle Revue Française, 1921.
8 André Breton, “André Gide nous parle de ses Morceaux choisis”, op. cit., p. 17 y André Gide, “Conversation avec un Allemand quelques années avant la guerre” (Nouvelle Revue Française, año 6, núm. 71, agosto de 1919), en Incidences, París, Nouvelle Revue Française, 1924, p. 144. La frase es puesta en labios del escritor y traductor alemán Félix Paul Greve, miembro del círculo de Stefan George.
9 André Breton, “Pour Lafcadio”, en Dada, núm. 4-5, Zúrich, mayo de 1919 [12]; reed. en Mont de Piété, París, Au Sans Pareil, 1919 [13].
10 Louis Aragon, “Débuts de Littérature”, en Projet d’histoire littéraire contemporaine, ed., pról. y notas de Marc Dachy, París, Gallimard, col. Diagraphe, 1994, p. 38.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 André Breton, Anthologie de l’humour noir, París, Jean-Jacques Pauvert, 1966, p. 305 [trad. esp.: Antología del humor negro, trad. de Joaquín Jordá, Barcelona, Anagrama, 1991].
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid., p. 306.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 André Breton, “La confession dédaigneuse” (La Vie moderne, núm. 18, febrero-marzo de 1923), en Les Pas perdus, op. cit., p. 15.
21 Ibid.
22 André Breton, carta a Théodore Fraenkel del 27 de abril de 1917, en Christophe Graulle, André Breton et l’humour noir. Une révolte supérieure de l’esprit, París, Harmattan, col. Critiques Littéraires, 2001, p. 44.
23 André Breton, “La confession dédaigneuse”, op. cit., p. 15, las cursivas pertenecen al original.
24 Ibid.
25 Ibid., p. 17, las cursivas pertenecen al original.
26 Ibid.
27 Ibid., pp. 15-16.
28 Ibid., p. 16.
29 Ibid.
30 Louis Aragon, “André Gide (deuxième partie)”, en Projet…, op. cit., p. 36.
31 Jacques Vaché, “À Monsieur A. B., 18-8.17”, en Lettres de guerre, dibujo del autor, intr. de André Breton, París, Au Sans Pareil, 1923, p. 18 [trad. esp.: Cartas de guerra, trad. de Carlos Manzano de Frutos, Barcelona, Anagrama, 1974]. El epistolario completo —una quincena de cartas a André Breton, Théodore Fraenkel y Louis Aragon— se publicó en los números de Littérature de julio (núm. 5, pp. 1-8), agosto (núm. 6, pp. 10-16) y septiembre (núm. 7, pp. 13-20) de 1919, seguido de los artículos sobre su muerte de los diarios de Nantes.
32 Louis Aragon, “André Gide (deuxième partie)”, en Projet…, op. cit., p. 36, las cursivas pertenecen al original.
33 Para una biografía completa de Vaché, remitimos a Bertrand Lacarelle, Jacques Vaché, París, Grasset, 2005. Véase Paul Verlaine, “Prologue”, en Jadis et Naguère [1884], en Œuvres poétiques complètes, ed. de Y.-G. Le Dantec y Jacques Borel, París, Gallimard, col. Bibliothèque de la Pléiade, 1962, p. 319 [trad. esp.: Antaño y ayer, en Obras completas de Paul Verlaine, trad. de Ramón Hervás, pról. de Atilio Pentinmalli, 2 ts., Barcelona, Ediciones 29, col. Libros de Río Nuevo, 1981, t. 2]: “¡En ruta, mala yunta!/ ¡Partid, mis hijos perdidos!/ Esos gozos os son debidos:/ La Quimera extiende su grupa”.
34 [Pierre Bisserié, Jean Hubler, Jean Sarment, Jacques Vaché et al.], En route mauvaise troupe, Nantes, 1913, en Michel Carassou, Jacques Vaché et le groupe de Nantes, París, Jean-Mitchel Place, 1986, p. 86.
35 Henri Béhar, “L’humeur auto-destructeur de Jacques Vaché”, en Henri Béhar y Catherine Dufour (eds.), Dada, circuit total, Lausane, L’Âge d’Homme, col. Les Dossiers H, 2005, p. 57.
36 Véase, por ejemplo, Jacques Vaché, “À Monsieur André Breton. La Rochefoucauld, le 23-17 Rue de Tanneurs” y “X. le 11 oct. 16”, en Lettres de guerre, op. cit., pp. 2 y 5.
37 Jacques Vaché, “Monsieur A. B., X, le 5 juillet”, op. cit., p. 3.
38 Jacques Vaché, “X. le 11 oct. 16, 3 P. M.”, op. cit., p. 5.
39 Ibid., p. 6.
40 Ibid.
41 Jacques Vaché, “14.11. 18. À Monsieur A. B.”, op. cit., p. 24.
42 Louis Aragon, “Le 24 juin 1917”, en sic, año 3, núm. 27, marzo de 1918, p. 4; reed. en L’Œuvre poétique, 15 ts., París, Messidor/Livre Club Diderot, 1974-1981, t. 1, pp. 33-37.