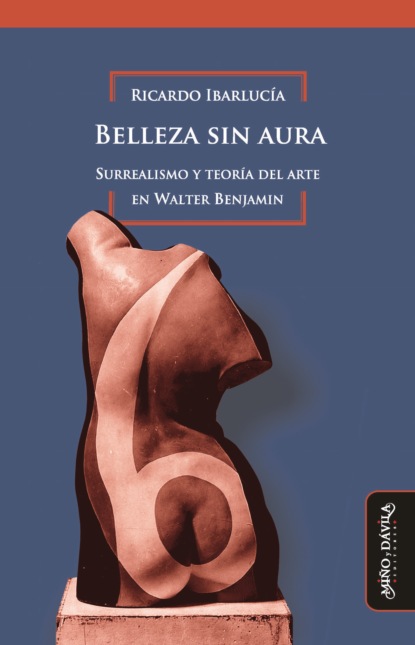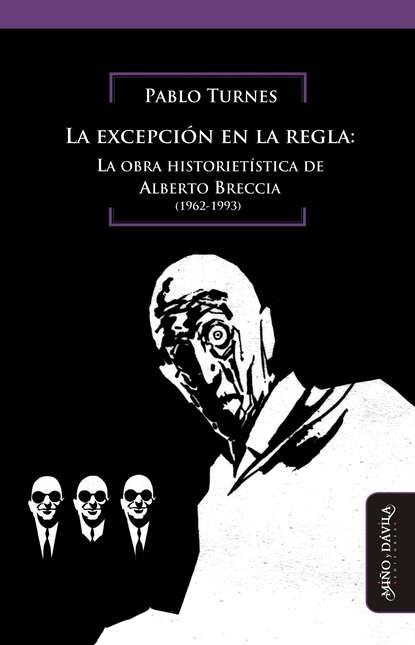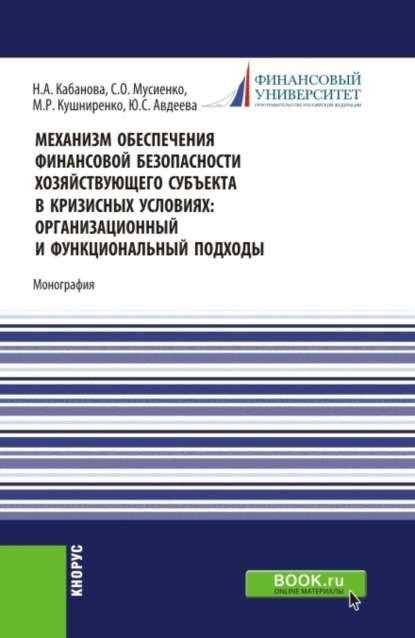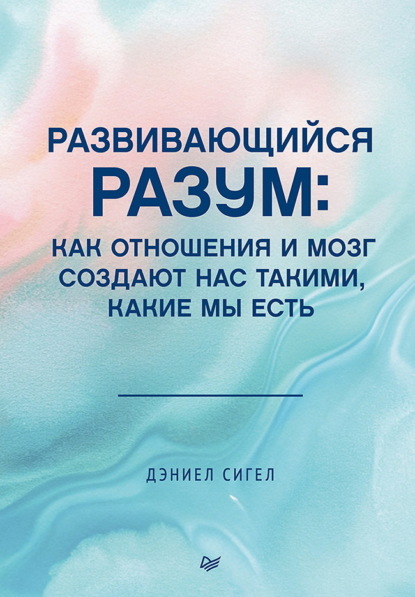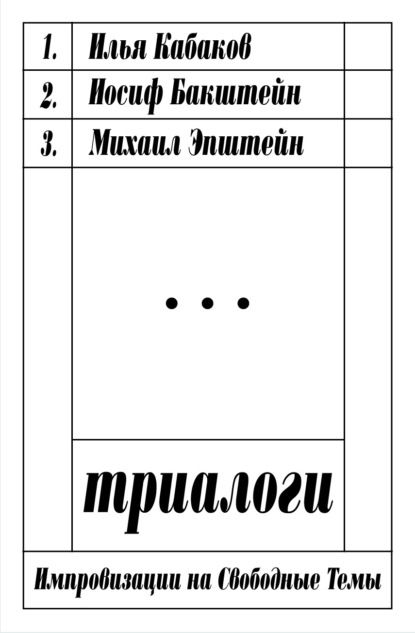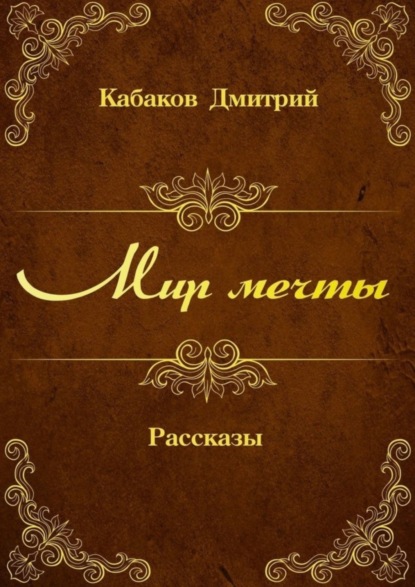- -
- 100%
- +
Surrealismo y revolución
La actitud de Brecht frente al ensayo de Benjamin fue ambivalente. En una nota de su Diario de trabajo de 1938, consignó estar horrorizado por el modo en que Benjamin adaptaba la “concepción materialista de la historia” y calificó de “pura mística, a pesar de la postura antimística”, la teoría según la cual “el aura se desvanece a causa de la reproductibilidad técnica de las obras”.27 Con todo, apoyó a Benjamin en la tentativa de publicar una traducción al inglés del texto en las revistas de la emigración alemana en Moscú, primero en la Internationale Literatur/Deutsche Blätter y luego en Das Wort, donde Willi Bredel, su director, lo rechazó por considerarlo demasiado extenso. En marzo de 1938, sin embargo, el mismo Bredel publicó un artículo de Willy Haas, titulado “Das Kinematographische Zeitalter” [La época del cinematógrafo], que abrevaba en el ensayo que Benjamin le había enviado dos años antes y cuya copia, pese a su reclamo, nunca le había sido devuelta.28 Las gestiones de Benjamin para publicar una versión ampliada en la revista estadounidense Science and Society. A Marxian Quatterly, editada por Jay Leyda, curador de la sección cinematográfica del Museo de Arte Moderno de Nueva York, tampoco prosperaron.29
La recepción del ensayo entre los miembros del Institut für Sozialforschung tuvo distintos matices. Horkheimer, director de la Zeitschrift für Sozialforschung, justificó la supresión del prólogo que brindaba una orientación teórico-política al trabajo, la refundición de párrafos y el reemplazo de ciertas expresiones —“fascismo” por “doctrinas totalitarias”, “comunismo” por “fuerzas constructivas de la humanidad”, “guerra imperialista” por “guerra moderna”— invocando la necesidad de “preservar la revista como órgano científico” y evitar involucrarse “en las discusiones políticas de la prensa”.30 Adorno inmediatamente se hizo eco de sus tesis en su ensayo “Sobre el jazz” (1936), aparecido en el siguiente número,31 pero no dejó de expresar sus reservas. Así, en una extensa carta fechada el 18 de marzo de 1936, cuestionó a Benjamin haber atribuido a la obra de arte autónoma un “carácter contrarrevolucionario” transfiriéndole “el concepto de aura mágica” y haber sobrevalorado, en contrapartida, la función emancipadora del arte de masas.32
En lo que concierne a la afinidad con el surrealismo, los cuestionamientos que Adorno dirige a Benjamin en su correspondencia, como ha apuntado Karlheinz Barck, se podrían sintetizar en tres objeciones centradas en la teoría de la “imagen dialéctica”.33 Las dos primeras se dirigen al exposé de 1935. Para Adorno, la asimilación de la imagen dialéctica a una imagen onírica, resabio de sus lecturas surrealistas, comportaría una seria dificultad epistemológica: “El carácter de fetiche de la mercancía no es un hecho de conciencia, sino dialéctico en el sentido de que produce conciencia”.34 Complementariamente, la idea de una “conciencia colectiva” aproximaría de manera peligrosa el planteo de Benjamin a los arquetipos de Carl Gustav Jung y el inconsciente mítico de Ludwig Klages: en su intento por desencantar la imagen dialéctica, Benjamin la “psicologiza” y la hace sucumbir al “hechizo de la psicología burguesa”: “¿Pues quién es el sujeto del sueño? […] Que en el colectivo que sueña no haya cabida para diferencia alguna entre clases es un signo claro y suficientemente alertador”.35 En su tercera crítica, formulada a propósito de “El París del Segundo Imperio en Baudelaire” (1938), que Benjamin esperaba publicar en la Zeitschrift für Sozialforschung,36 Adorno cuestiona que “el mismo procedimiento metodológico” aplicado en los estudios literarios sobre el surrealismo pueda ser “trasvasado”, sin la mediación de “teoría especulativa” del propio Benjamin, al proyecto de los pasajes, dejando que la imagen dialéctica solo sirva para ofrecer una “fisonomía” de los caracteres sociales en vez de ser una “categoría histórico-filosófica”: “En esta especie de materialismo antropológico, sin mediaciones, me sentiría tentado a decir, late un elemento profundamente romántico”.37
En escritos posteriores, Adorno revalorizó la afinidad de Benjamin con el surrealismo. En el homenaje que le rindió en 1950, al conmemorarse el décimo aniversario de su muerte, sostuvo que la intención de Benjamin era “renunciar a toda interpretación manifiesta y hacer surgir los significados únicamente mediante el montaje” de los materiales: “La filosofía no solo debía recoger el surrealismo, sino ser también ella misma surrealista”.38 Hacia 1955, en su prefacio a la edición Calle de sentido único, sugirió que la “forma filosófica” que Benjamin perseguía encontró en los sueños surrealistas el nivel donde “espíritu, imagen y lenguaje” se unían.39 Finalmente, en “Retrospectiva sobre el surrealismo” (1956), haciéndose eco de las observaciones de Benjamin, Adorno argumentó que el surrealismo “está emparentado con la fotografía porque es un despertar petrificado”, cuyas imágenes oníricas no son “imágenes invariantes y sin historia del sujeto inconsciente”, sino “imágenes históricas en las que lo más interno del sujeto toma conciencia de sí como de una exterioridad, como la imitación de algo histórico-social”.40 El surrealismo, agrega Adorno, se habría dedicado a coleccionar todo aquello que el funcionalismo cubre de tabúes, dando testimonio con sus distorsiones de lo que “lo prohibido ha hecho con lo deseado”: “Con ellas salva lo anticuado, un álbum de idiosincrasias en las que se desvanece la promesa de felicidad que los hombres encuentran negada en su mundo tecnificado”.41
En la historia de la recepción de la estética de Benjamin, Herbert Marcuse ocupa sin duda un lugar central. Atento lector de “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, cuyos desarrollos aplicó a la crítica ideológica del arte autónomo que expuso en “Acerca del carácter afirmativo de la cultura” (1937),42 fue el único miembro del Institut für Sozialforschung que mostró un interés por el movimiento surrealista comparable al de Benjamin. Así, en Eros y civilización (1955), sostuvo que los surrealistas “reconocieron las implicaciones revolucionarias de los descubrimientos” de Sigmund Freud, pero “fueron más allá del psicoanálisis al exigir que el sueño se convirtiera en realidad sin comprometer su contenido”: el arte se alió de este modo a la revolución, y la lealtad absoluta al “estricto valor de verdad de la imaginación abarcó la realidad de una manera más completa”.43 En El hombre unidimensional (1964), los escritos de los surrealistas, junto con los de Arthur Rimbaud y el dadaísmo, son presentados como modelo de “las verdaderas obras literarias de vanguardia”, que “comunican la ruptura de la comunicación”, rechazando el “sistema mismo del discurso que, a través de la historia de la cultura, ha unido el lenguaje artístico y el lenguaje ordinario”.44
En 1969, luego de dos visitas sucesivas a Europa en medio de la efervescencia de la protesta estudiantil, Marcuse publicó Un ensayo sobre la liberación. Allí se refirió, en términos benjaminianos, al surgimiento de una “nueva sensibilidad” y de “un concepto utópico de socialismo” que llamaba a pasar “de Marx a Fourier y del realismo al surrealismo” y a modificar “el topos histórico de la estética” a través de “la transformación de la Lebenswelt, de la sociedad en obra de arte”.45 Este utopismo era “la gran ‘idée neuve’, real y trascendente [del Mayo francés], la primera rebelión poderosa contra el conjunto de la sociedad existente en favor de la total transvaloración de los valores, en favor de formas de vida cualitativamente diferentes”, afirmaba Marcuse: los grafitis en las paredes de París —“La imaginación toma el poder”, “El arte ha muerto, liberemos nuestra vida cotidiana”, “Mis deseos son la realidad”— evidenciaban la herencia del surrealismo.46 Sin embargo, en Contrarrevolución y revuelta (1973), Marcuse alertó sobre el peligro de que la “revolución cultural” pretendiera destruir la esfera estética como forma sublimada, separada del proceso de producción material: “La alienación artística hace a la obra de arte, al universo del arte, esencialmente irreal: crea un mundo que no existe, un mundo de Schein, apariencia, ilusión. Pero en esta transfiguración, y solo en ella, aparece la verdad subversiva del arte”.47
Marcuse amplía estas consideraciones sobre el poder liberador del arte en sus “Letters to Chicago Surrealists”, escritas entre 1972 y 1973, luego de un encuentro con Franklin Rosemont, líder y editor de la revista Arsenal, y de su participación en la Segunda Conferencia Internacional Telos, celebrada en Buffalo, Nueva York, en noviembre de 1971.48 En la primera de estas cartas, Marcuse sostiene que lo específico del surrealismo “es (o fue) el intento político expreso —comunicado en una forma antiestética sistemáticamente extraña (la prosa y la poesía surrealista, la pintura, etc.)”.49 De esta manera, el surrealismo se puso a trabajar au service de la Révolution, pero su proyecto fracasó al enfrentarse, a mediados de la década de 1930, “con la insoluble contradicción entre arte y pueblo, arte y revolución” que le planteaba el comunismo.50 En la órbita capitalista, con el desarrollo de la sociedad de consumo y el creciente carácter tecnológico del proceso de producción, que no pueden considerarse simplemente como fenómenos de superestructura, “la politización del arte, esto es, su proletarización o popularización”, solo se tornó alcanzable al precio de sacrificar “las cualidades radicalmente inconformistas del arte” y “el compromiso con la verdad interna del arte […] que reclama para sí formas de representación y comunicación autónomas”.51 El surrealismo rechazó esta alternativa y sus producciones se volvieron, contra sus propias intenciones, “obras maestras de la literatura”, y el impulso originario del movimiento, “expresado en la forma estética, entró en conflicto con la praxis revolucionaria”.52
En la segunda carta, citando el manifiesto “Por un arte revolucionario independiente” (1938), redactado por Breton y León Trotski,53 Marcuse subraya el modo dialéctico en que el movimiento asumió en su interior la contradicción entre “arte revolucionario y arte independiente” o autónomo: “Surrealismo y praxis revolucionaria = la unidad de los opuestos”.54 Contra la asimilación del surrealismo a un “materialismo no dialéctico”, como Adorno le reprochó a Benjamin en su carta acerca de “Sobre algunos motivos en Baudelaire”, Marcuse observa que la insistencia del surrealismo “en la liberté totale de l’esprit, en el poder cognitivo de la imaginación” tiene la virtud de corregir “la esquematización vulgar de la relación entre existencia social y conciencia (ideología)” y evitar así “uno de los escollos de la estética marxista: la orientación sobreimpuesta del arte a una (inexistente) Weltanschauung proletaria”.55 El hecho de que el surrealismo, por el contrario, sitúe sus aspiraciones “más allá y en contra” de todo lo establecido, reclamando “libertad para la teoría, la imaginación, la posibilidad de un universo cualitativamente diferente de necesidades”, da cuenta de una conciencia revolucionaria radical. En él “la libertad se vuelve el prerrequisito para el desarrollo de una conciencia revolucionaria en toda su extensión”, escribe Marcuse: “Esta es la función política de l’autonomie absolue de l’esprit, del elogio de Aragon de la idea trascendente de libertad. […] Sin este elemento de idealismo, sin este reconocimiento de la autonomía de la imaginación […] que da sustento a las metas de la revolución, el surrealismo es políticamente irrelevante”.56
En La dimensión estética (1978), su último libro, Marcuse cita a Benjamin en dos momentos decisivos de su crítica de “la concepción básica de la estética marxista”, que trata “el arte como ideología”, pone el énfasis en su “carácter de clase” y sostiene que el realismo es la “forma artística” más auténtica, verdadera y progresiva para expresar los intereses del proletariado.57 Argumentando que “las cualidades radicales del arte, es decir, su acusación de la realidad establecida y su invocación a la bella imagen de la liberación, se fundan precisamente en las dimensiones donde el arte trasciende su determinación social” y se emancipa del universo dado “a la vez que preserva su insoportable presencia”, Marcuse recuerda que Benjamin valoró en la “literatura esotérica” de los surrealistas su “extrañamiento de la praxis”, su “celebración de lo asocial, de lo anómico”, la “secreta protesta”, que reside en “el ingreso de las primitivas fuerzas erótico-destructivas que hacen explotar el universo de la comunicación y el comportamiento normales”, en fin, “la rebelión subterránea contra el orden social” que es “una de las formas históricas de la crítica de la trascendencia estética”.58 Por último, refiriéndose a “El autor como productor” (1935), Marcuse reconoce a Benjamin el mérito de haber formulado, contra la vulgata de la estética marxista, la interrelación entre “cualidad estética” y “tendencia política”, pero le cuestiona que la haya interpretado como “inmediata”, armonizando en su concepto de “corrección” la tensión entre forma literaria y contenido político: “La perfecta forma literaria trasciende la tendencia política correcta; la unidad de tendencia y cualidad es antagónica”.59
Algunas de las principales ideas de Benjamin en “El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea” también estuvieron presentes en los debates intelectuales alemanes de mediados de la década de 1960. Por ejemplo, en el coloquio del grupo de investigación Poética y Hermenéutica, celebrado en Colonia en 1966, Jacob Taubes hizo suya la tesis de que el surrealismo llevó a cabo “una superación creativa de la iluminación religiosa en beneficio de una iluminación profana, una inspiración materialista antropológica”, y subrayó en ella dos grandes cuestiones: la “revalorización de la fantasía” poética frente al orden natural y la repetición del “acosmismo gnóstico” en la provocación de la lírica moderna.60 La “alegoría surrealista” daría testimonio de la fractura entre “fantasía subjetiva” y “mundo objetivo”, que se encuentra ya en el simbolismo romántico y en el esoterismo de Baudelaire, al mismo tiempo que expresa “la falta de mundo propia de una experiencia nihilista que en un principio se asocia a los postulados de un comunismo revolucionario, pero que en el curso de la domesticación de los impulsos revolucionarios se separa del programa de una revolución mundial”.61
A diferencia de la protesta gnóstica, agrega Taubes, la revuelta surrealista no se dirige contra el cosmos stricto sensu, sino contra el fatum de las ciencias naturales y de la técnica, percibido “como un sistema de dominación y de opresión” que ya no es “la garantía de un Dios más allá del mundo”.62 La frase de Aragon en Tratado de estilo (1928), según la cual la poesía es el único significado de la locución “Más allá”, expresa cabalmente el “materialismo antropológico” de los surrealistas, en el que se cumple el borramiento del dualismo platónico-cristiano operado en la poesía moderna: “La poesía misma es el más allá […] La palabra no manifiesta la trascendencia; ella es, en sí misma, la trascendencia”.63 No por otro motivo, la teoría y la práctica surrealistas exigen una “interpretación histórico-filosófica” que sobrepasa una consideración “inmanente a la estética” y rechaza al mismo tiempo toda reducción a la política.64 El mismo argumento es esgrimido por Taubes, en 1967, para defender ciertas manifestaciones de la “contracultura” juvenil alemana, como el Pudding-Attentat contra el vicepresidente de Estados Unidos y el llamado a prender fuego las grandes tiendas comerciales que llevó a los integrantes de la agrupación Comuna i ante los tribunales: “La destrucción del mundo burgués como programa del surrealismo tanto como de Kommune 1 es algo absoluto, que está fuera de la historia y la política, esto es, una acción poética”.65
Por los mismos días, cuando los happenings y las proclamas de Comuna i aún no habían mutado dramáticamente en la “acción directa” impulsada, entre otros grupos revolucionarios, por la Fracción del Ejército Rojo, Karl Heinz Bohrer debutó como colaborador de la revista Merkur con un artículo, “Die Missverstandene Rebellion” [La rebelión malentendida] (1968), en el que apelaba a argumentos similares a los de Taubes para solidarizarse con el movimiento estudiantil, acusado por la prensa liberal de encarnar un fascismo de izquierda y un anarquismo de cuño romántico.66 Al año siguiente, ante la radicalización de la protesta, Bohrer publicó un segundo escrito, “Surrealismus und Terror” [Surrealismo y terror] (1969), en el que sostuvo que la revolución cultural que alentaba la Nueva Izquierda, con su “epidemia de sueño y embriaguez”, su “sentimiento antieuropeo (y antiestadounidense)”, su solidaridad con la Revolución cultural china y el pueblo palestino, su cuestionamiento del sistema universitario y su actitud “antiartística y antiliteraria”, representaba “el surgimiento repentino e inventivo de un materialismo estético”.67
Esta “estética de una nueva ‘Revolución’”, subrayaba Bohrer, no se inspiraba en Adorno y la teoría crítica, sino en la “politización del surrealismo”, que para Benjamin implicaba: “Ganar las fuerzas de la embriaguez para la revolución— con otras palabras: una política poética”.68 Así, al transformar en una afirmación lo que Benjamin formulaba como un interrogante, Bohrer sostenía que, del mismo modo que los surrealistas habían intentado franquear el hiato entre arte y realidad mediante la praxis escandalosa de “vivir poéticamente”,69 los grupos más radicalizados procuraban transformar la imaginación en una herramienta de creación política. Sin embargo, esta tentativa de “convertir la fantasía y sus acciones metafóricas, simbólicas y directas en técnicas del terror”, en una Alemania que dolorosamente se reponía de la herencia del nazismo, era en realidad el síntoma de una “neurótica y gesticulante estetización de la política”, que aspiraba a sustraerse “de la desesperanza mundana con un argumento extramundano” que paradójicamente se consumía dentro del mundo: “un quiliasmo enmascarado”.70 Frente a los embates de este mesianismo estético, la distancia entre fantasía y realidad debía mantenerse a toda costa, concluía Bohrer: “Este no solo es un postulado pragmático-político, porque las consecuencias del surrealismo conducirían a la locura, el crimen y la dictadura más monstruosa. Es también una necesidad intelectual”.71
Perspectivas contemporáneas
Quien primero incorporó, con una intención sistemática, los trabajos de Benjamin sobre el surrealismo al campo de los estudios literarios fue Peter Bürger.72 En Der französische Surrealismus [El surrealismo francés] (1971), libro escrito bajo el impacto de los acontecimientos de 1968 —“La sola vez que la chispa de surrealismo pareció encenderse en Alemania”—, Bürger tomó las observaciones de Benjamin como orientación metodológica fundamental por considerar que había sido “el único autor alemán de nivel” que en su momento “prestó atención al surrealismo e hizo suya su causa”.73 La relación entre dadaísmo y surrealismo, la escritura automática y la significación de los sueños, la “mitología moderna”, la articulación entre teoría y praxis, la asimilación del psicoanálisis y el marxismo, el amor y la ética surrealistas fueron algunos de los temas que Bürger abordó en la serie de ensayos recogidos en esta obra. Unos años después, en Teoría de la vanguardia (1974), considerando a Benjamin como precursor de lo que denominó una “ciencia materialista de la literatura” o “hermenéutica crítica”, Bürger reexaminó tanto su teoría de la desintegración del aura de la obra de arte como sus nociones de montaje y alegoría.74 Interviniendo críticamente sobre lo que en la Alemania de posguerra se había entendido por surrealismo, Bürger no pudo asociar, sin embargo, los trabajos de Benjamin sobre estos temas con los desarrollos del Libro de los pasajes, cuyo manuscrito aún permanecía inédito.
En 1983, con la publicación largamente esperada de aquella obra, un significativo cambio de orientación tuvo lugar en la interpretación de las relaciones de Benjamin con el surrealismo. La problemática del arte de vanguardia, foco de las reflexiones de Bürger, cedió lugar a la del sueño histórico, destacado por Rolf Tiedemann en el estudio preliminar de su edición de los “Apuntes y materiales”, aunque para sostener que el interés de Benjamin por “los procedimientos surrealistas”, por “la injerencia del pasado en lo onírico”, no había sido “un fin en sí mismo, sino una actitud metodológica, una especie de experimento” que duró entre 1925 y 1929.75 En esta nueva perspectiva de análisis, que a la vez que le reconocía al surrealismo un papel en el origen del Libro de los pasajes le fijaba límites temporales precisos, se inscribieron con distintos matices las investigaciones pioneras de Barck sobre la lectura de Benjamin de El campesino de París76 y algunas de las más destacadas ponencias del coloquio internacional “Walter Benjamin y París”, organizado por Heinz Wismann en junio de 1983.
En este importante encuentro, Burkhardt Lindner vinculó el Libro de los pasajes con Infancia en Berlín hacia 1900 (1928-1938), los dos libros sobre los que Benjamin continuó trabajando en los años de exilio, y coincidió parcialmente con Tiedemann al considerar que, aunque la “teoría del sueño” de Benjamin tenía una evidente inspiración surrealista, solo formaba parte de una primera fase del proyecto, que a lo sumo llegaba hasta la elaboración de “París, capital del siglo xix” en 1935.77 Jacques Leenhardt, por su parte, afirmó que la actitud de Benjamin hacia el surrealismo fue siempre “ambivalente”, incluso en su ensayo de 1929, donde no habría dejado de advertir que Breton y los suyos “debían hacer un esfuerzo más para ser verdaderamente revolucionarios”.78 En respaldo de sus argumentos, tanto Lindner como Leenhardt señalaban que recordaban que, de una nota de “Pasajes de París i”, retomada casi sin modificaciones en el convoluto n del Libro de los pasajes, Benjamin determinaba negativamente su proyecto frente a El campesino de París, explicando que, a diferencia de Aragon, su intención no era elaborar una “mitología moderna”, sino disolver esta mitología en “el espacio de la historia”.79
Otras cuatro ponencias del coloquio abordaron expresamente esta misma problemática. Gianni Carchia sostuvo que el Libro de los pasajes llevaba a cabo una “metacrítica del surrealismo”, en virtud de la cual “la filosofía de la ebriedad, del shock urbano, debía a su vez ser sometida a una saludable sacudida: aquella que constituye la ‘ultraebriedad’ de la razón” y que opone a la “filosofía surrealista del sueño” una doctrina del “despertar’” con numerosas variaciones.80 Barbara Kleiner comparó la recepción de la obra de Sigmund Freud en Benjamin y Breton con el fin de mostrar que la aplicación del “método psicoanalítico” al sueño histórico fijaba en el despertar “el telos de su interpretación”.81 Rita Bischof y Elisabeth Lenk ofrecieron un análisis de la interrelación entre el concepto de “sueño” y el de “experiencia histórica” en la obra de Benjamin desde su lectura de Una ola de sueños (1924) de Aragon hasta la redacción de “París, capital del siglo xix”, y sugirieron que su relación con el surrealismo, como se desprende del testimonio de Klossowski, no fue “unilateral”, ya que Benjamin influyó a su vez sobre los surrealistas llamando “la atención sobre Fourier en el grupo de Bataille e, indirectamente, en el de Breton”.82
Finalmente, Richard Wolin argumentó que la publicación del Libro de los pasajes permitía constatar que “los surrealistas habían descubierto lo que se podría denominar una concepción exotérica, secularizada de la experiencia, que satisfacía la aspiración de Benjamin a la trascendencia sin menoscabar el dominio inmanente de la experiencia de este mundo”.83 Este descubrimiento de “una técnica de transformación de lo profano en sublime” habría sido fundamental para las intenciones programáticas de Benjamin: la conceptualización de la “iluminación profana”, en su ensayo de 1929, como un “rebasamiento creativo de la iluminación religiosa” comportó “una autocrítica explícita de sus propias incursiones teológicas anteriores”.84 En otras palabras, el surrealismo habría venido a cubrir “una distancia”, a tender un puente “entre los primeros estudios de crítica literaria abiertamente metafísicos y teológicos y el interés ulterior de Benjamin por los principios materialistas de investigación”, dando respuesta a “la búsqueda de un concepto de experiencia superior, nouménico”, que inspiró su crítica de Kant en “Sobre el programa de la filosofía futura” (1918); su discrepancia con el movimiento residiría en el hecho de que, en Benjamin, “la redención es concebida principalmente como un fenómeno secular, colectivo y sociohistórico, y no como el asunto de una pequeña camarilla elitista de letrados, con inclinación por la metafísica”.85