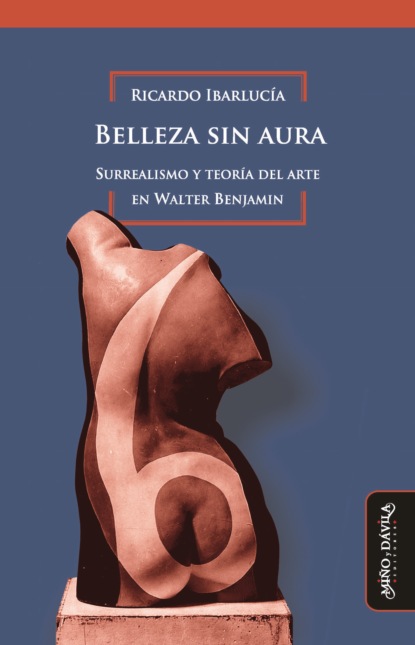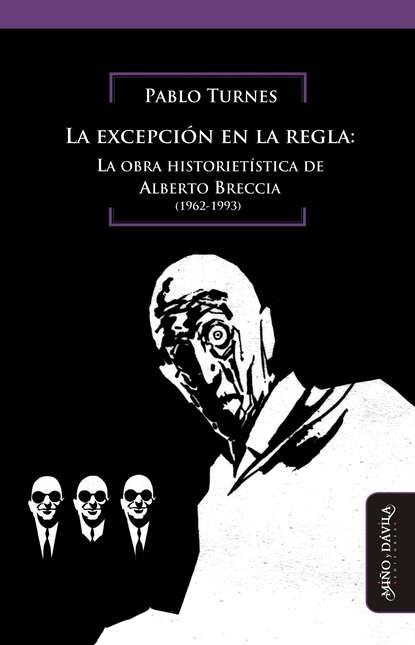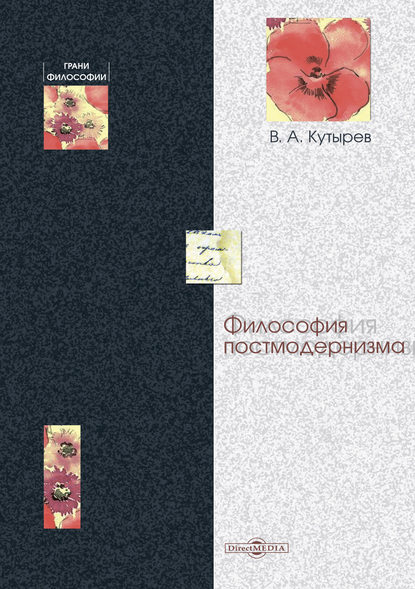- -
- 100%
- +
57 Herbert Marcuse, The Aesthetic Dimension. Toward a Critique of Marxist Aesthetics, Boston, Beacon Press, 1978, pp. 1-2 [trad. esp.: La dimensión estética. Crítica de la ortodoxia marxista, trad. y ed. de José-Francisco Yvars, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007].
58 Ibid., pp. 6 y 20, las cursivas pertenecen al original.
59 Ibid., p. 53.
60 Jacob Taubes, “Noten zum Surrealismus”, en Vom Kult zur Kultur. Bausteine zu einer Kritik der historischen Vernunft. Gesammelte Aufsätze zur Religions — und Geistesgeschichte, ed. de Aleida Assmann, Jan Assmann, Wolf-Daniel Hartwich y Winfried Menninghaus, Múnich, Wilhelm Fink, 1996, pp. 139, 141-142, las cursivas pertenecen al original [trad. esp.: Del culto a la cultura. Elementos para una crítica de la razón histórica, trad. de Silvia Villegas, Buenos Aires, Katz, 2008].
61 Ibid., p. 138.
62 Ibid., p. 140.
63 Ibid., pp. 136 y 140. Louis Aragon, Traité du style, París, Gallimard, col. L’Imaginaire, 1983, p. 208 [trad. esp.: Tratado de estilo, trad. e intr. de Loreto Casado, Madrid, Árdora, 1994]. Ferdinand Alquié, que ofrece una interpretación humanista del surrealismo, llega a una conclusión similar: “Lejos de ver en la poesía el signo del más allá, Aragon reduce el más allá a la poesía” (Ferdinand Alquié, Philosophie du surréalisme, París, Flammarion, 1977, p. 29 [trad. esp.: Filosofía del surrealismo, trad. de Benito Gómez, Barcelona, Barral, 1974]).
64 Jacob Taubes, “Noten zum Surrealismus”, op. cit., p. 135.
65 Jacob Taubes, “Surrealistische Provokation. Ein Gutachten zur Anklageschrift im Prozeß Langhans-Teufel über die Flugblätter der ‘Kommune i’”, en Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, núm. 2, 1967, pp. 1078-1079.
66 Karl Heinz Bohrer, “Die Missverstandene Rebellion”, en Merkur, núm. 22, 1968, pp. 33-44. Para un comentario crítico del papel de Bohrer como editor de Merkur y su influencia en los círculos intelectuales de la izquierda alemana, véase Perry Anderson, The New Old World, Londres, Verso, 2011, pp. 266-272 [trad. esp.: El Nuevo Viejo Mundo, trad. de Jaime Blasco Castiñeyra, Madrid, Akal, 2012].
67 Karl Heinz Bohrer, “Surrealismus und Terror, oder die Aporien des Juste-milieu”, en Die gefährdete Phantasie, oder Surrealismus und Terror, Múnich, Carl Hanser, 1970, pp. 31-61 y 925, las cursivas pertenecen al original.
68 Ibid., p. 928 y gs, t. ii, parte 1, p. 308, las cursivas pertenecen al original. Para una mirada retrospectiva, véase Karl Heinz Bohrer, “1968: Die Phantasie an die Macht? Studentenbewegung —Walter Benjamin— Surrealismus”, en Ingrid Gilcher-Holtey (ed.), 1968 – Vom Ereignis zum Gegenstand der Geschichtswissenschaft, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 2008, pp. 385-402.
69 Karl Heinz Bohrer, “Surrealismus und Terror...”, op. cit., p. 928.
70 Ibid., p. 938, las cursivas pertenecen al original.
71 Ibid., p. 936.
72 Para una bibliografía crítica de Benjamin, véanse Klaus-Gunther Wesseling (ed.), Walter Benjamin, eine Bibliographie, Nordhausen, Bautz, 2003; Burkhardt Lindner, “Werkbiographie und Kommentierte Bibliographie (bis 1970); Benjamin-Bibliographie (1971-1978)”, en Text + Kritik, núm. 31-32: Walter Benjamin, Múnich, 1979, pp. 103-120; Momme Brodersen, Walter Benjamin. Bibliografia critica generale (1913-1983), Palermo, Università de Palermo-Centro Internazionale Studi di Estetica, 1984, y Sarah Steffen y Nadine Werner, “Bibliographien”: “Quellen und Hilfsmittel der Benjamin-Forschung”, en Burkhardt Lindner (ed.), Benjamin Handbuch, op. cit., pp. 3-16.
73 Peter Bürger, Der französische Surrealismus. Studien zur avantgardistischen Literatur, ed. ampl., Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1996, p. 9.
74 Peter Bürger, Theorie der Avantgarde, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1980, pp. 8-19, 35-48, 92-97 y 98-116, respectivamente [trad. esp.: Teoría de la vanguardia, trad. de Jorge García, pról. de Helio Piñón, Barcelona, Península, 1997].
75 Rolf Tiedemann, “Einleitung des Herausgebers”, en gs, t. v, parte 1, pp. 19-20 [trad. esp.: “Introducción del editor”, en Libro de los pasajes, op. cit.].
76 Karlheinz Barck, “Lecture de livres surréalistes par Walter Benjamin (Le surréalisme: lieu d’un dialogue franco-allemand et/ou apports français aux théories de Walter Benjamin)”, en Mélusine, núm. 4: Le livre surréaliste. Actes du colloque en Sorbonne (juin 1981), organizado por Henri Béhar, Universidad París iii-Sorbonne, Centre de recherches sur le Surréalisme, Lausana, L’Age d’Homme, 1983, pp. 277-288.
77 Burkhardt Lindner, “Le Passagen-Werk. Enfance berlinoise et l’archéologie du paseé le plus récent”, trad. del alemán de Annie Courbon, en Heinz Wismann (ed.), Walter Benjamin et Paris. Colloque International 27-29 juin 1983, París, Cerf, col. Passages, 1986, p. 30.
78 Jacques Leenhardt, “Le passage comme forme d’expérience: Benjamin face à Aragon”, en Heinz Wismann (ed.), Walter Benjamin et Paris, op. cit., p. 163.
79 gs, t. v, parte 2
80 Gianni Carchia, “La métacritique du surréalisme dans le ‘Passagen-Werk’”, en Heinz Wismann (ed.), Walter Benjamin et Paris, op. cit., p. 174, las cursivas pertenecen al original.
81 Barbara Kleiner, “L’éveil comme catégorie centrale de l’expérience historique dans le Passagen-Werk de Benjamin”, en Heinz Wismann (ed.), Walter Benjamin et Paris, op. cit., p. 514.
82 Rita Bischof y Elisabeth Lenk, “L’intrication surréelle du rêve et de l’histoire dans les Passages de Benjamin”, trad. del alemán de Pierre Andler, en Heinz Wismann (ed.), Walter Benjamin et Paris, op. cit., p. 180. Lenk amplió sus consideraciones sobre “las huellas de la experiencia surrealista” en Benjamin durante la ponencia presentada en el Congreso Internacional Walter Benjamin de 1992: Elisabeth Lenk, “Das ewig wache Kollektivum und der träumende Seher. Spuren surrealistischer Erfahrung bei Walter Benjamin”, en Klaus Garber y Ludger Rehm (eds.), Global Benjamin, 3 ts., Múnich, Wilhelm Fink, 1999, t. 1, pp. 347-355.
83 Richard Wolin, “Expérience et matérialisme dans le Passagen-Werk de Benjamin”, trad. del inglés de Marcelline Brun, en Heinz Wismann (ed.), Walter Benjamin et Paris, op. cit., p. 674.
84 Ibid.
85 Ibid., p. 675.
86 Josef Fürnkäs, Surrealismus als Erkenntnis. Walter Benjamin — Weimarer Einbahnstraβe und Pariser Passagen, Stuttgart, J. B. Metzler, 1988, p. 3.
87 Margaret Cohen, Profane Illumination. Walter Benjamin and the Paris of Surrealist Revolution, Berkeley, University of California Press, 1993, pp. 1-15 y 17-55.
88 John McCole, “Benjamin and Surrealism. Awakening”, en Walter Benjamin and the Antinomies of Tradition, Ithaca, Cornell University Press, 1993, pp. 206-252.
89 Ricardo Ibarlucía, Onirokitsch. Walter Benjamin y el surrealismo, Buenos Aires, Manantial, 1998.
90 Michael Löwy, L’Étoile du matin. Surréalisme et marxisme, París, Syllepse, Utopie Critique, 2000 (ed. ampl. en inglés: Mournig Star: Surrealism, Marxism, Anarchism, Situationism, Utopia, intr. de Donald LaCoss, Austin, University of Texas Press, 2009, pp. 43-64) [trad. esp.: La estrella de la mañana: surrealismo y marxismo, trad. de Benito Conchi, Eugenio Castro y Silvia Guiard, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2007] y “Walter Benjamin y el surrealismo: historia de un encantamiento revolucionario”, en Acta poética, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, vol. 28, núm. 1-2, 2007, pp. 73-92.
91 Die neue Rundschau, año 123, vol. 4: Traumkitsch, ed. de Thomas Küpper, Fráncfort del Meno, 2012.
92 Remitimos, entre nuestros trabajos más recientes, sobre todo a tres de ellos, cuyo contenido es recuperado en este libro: “Benjamin, Desnos et la place d’Atget dans l’histoire de la photographie”, “The Organization of Pessimism: Profane Illumination and Anthropological Materialism in Walter Benjamin” y “Revolutionary Laughter: The Aesthetico-Political Meaning of Benjamin’s Chaplin”, en Aisthesis. Pratiche, Linguaggi e Saperi dell’Estetico, vol. 9, núm. 1, 2016, pp. 135-151, vol. 10, núm. 1, 2017, pp. 139-160 y vol. 12, núm. 2, 2019, pp. 135-150.
93 Entre los estudios más próximos al abordaje que aquí ensayamos, véanse: Christine Dupouy, “Passages – Aragon/Benjamin”, en Pleine Marge, núm. 14, diciembre de 1991, pp. 41-57; Rudi Laermans, “Rondom de Passage de l’Opéra. Over Benjamin, het surrealisme en Aragons Le Paysan de Paris” y Dirk Lauwaert, “Het beeld dat alles prijsgeeft (omdat het niets heeft gezien)”, en Benjamin Journaal, núm. 3, Groninga, 1995, pp. 55-74 y 91-102; Jean-Marie Valentin, “Walter Benjamin: critique littéraire et moment historique. À propos du surréalisme”, en Études Germaniques, vol. 51, núm. 1, 1996, pp. 159-174; Anne Roche, “Le Paysan de Berlin: Le Paysan de Paris lu par Walter Benjamin”, en Recherches Croisées Aragon/Elsa Triolet, núm 8, 2002, pp. 177-186; Sarah Al-Bashtali, Über Walter Benjamin: Der Sürrealismus. Die letzte Momentaufnahme der europäischen Intelligenz, Múnich, Grin, 2011; Linda Maeding, “Zwischen Traum und Erwachen: Walter Benjamins Surrealismus-Rezeption”, en Revista de Filología Alemana, vol. 20, Universidad Complutense de Madrid, 2012, pp. 1-28.
94 Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin. Le chiffonnier, l’Ange et le Petit Bossu. Esthétique et politique chez Walter Benjamin, ed. establecida, anotada y presentada por Florent Perrier, pról. de Marc Jimenez, París, Klienksieck, col. Esthétique, 2006, pp. 736-737.
I. El legado de Apollinaire
El Papa del arte
En 1928, al comenzar a escribir “El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea”, Walter Benjamin juzgó necesario examinar los orígenes del movimiento surrealista, indagando no solo en los escritos de Arthur Rimbaud y Lautréamont, sino también en los de Guillaume Apollinaire, a cuyo círculo habían pertenecido los jóvenes André Breton, Louis Aragon y Philippe Soupault.1 Así, en el cuerpo y en los borradores del ensayo, tanto como en “Sobre el lugar social del escritor francés en la actualidad” (1934), publicado en la Zeitschrift für Sozialforschung, donde se recuperan algunas de estas notas, se encuentran diseminadas importantes observaciones sobre el papel que Apollinaire jugó en la génesis histórico-literaria y teórico-conceptual del surrealismo en el contexto de los debates de las vanguardias artísticas de las primeras décadas del siglo xx.
Una primera observación está dedicada a Las tetas de Tiresias. Drama surrealista en dos actos y un prólogo, que Apollinaire concibió en 1903. “Aquí, en esta obra, aparece por primera vez el concepto de surrealismo”, escribe en uno de los borradores más antiguos de su ensayo, recordando que solo más tarde dicho concepto consiguió abrirse paso en los movimientos literarios franceses a través de creaciones con frecuencia envueltas en bromas: “Bufonadas, revistas humorísticas, etc., revelan (a menudo disfrazadas de parodias) nuevas formas de poesía, retruécanos, locuciones infantiles, etc., nuevas tendencias del lenguaje”.2 En otra nota, dispuesta a continuación de la definición de “surrealismo”, que figura en el prefacio a la edición de la obra en 1918 (“Cuando el hombre quiso imitar el andar, creó la rueda que no se asemeja a una pierna. Hizo así surrealismo sin saberlo”),3 Benjamin inscribe sus reflexiones sobre el movimiento surrealista en “la situación extremadamente problemática de las teorías del arte” y establece una relación entre el drama de Apollinaire y Una ola de sueños (1924) de Aragon:
El surrealismo como tal es apenas capaz de exhibir obras muy relevantes. Pero es más evidente en él que en cualquiera de los movimientos en competencia la destrucción de la estética, el lazo por una parte con lo fisiológico y lo humano-animal y por otra parte el lazo con lo político. Esto ya resulta claro en el drama de Apollinaire. ¿Dónde reside por lo demás este vínculo? En la captura del mundo de los sueños. Vague de rêves [de Aragon] etc.4
El papel que, en esta “destrucción de la estética”, Benjamin atribuye a Apollinaire —“un poeta pero también un genio del bluff”—5 aparece indicado en distintos borradores del ensayo, pero es en “Sobre el lugar social del escritor francés en la actualidad” donde lo formula con mayor claridad. Allí Benjamin recuerda que, cuando estalló la Gran Guerra, estaba en prensa un libro de Apollinaire, que premonitoriamente se titulaba El poeta asesinado; su autor, herido de gravedad en la cabeza por una esquirla de cañón, habría de morir en París, el 9 de noviembre de 1918, dos días antes del Armisticio.6 Todas las teorías y consignas de las vanguardias artísticas de preguerra habían salido de la galera de este “Bellachini de la literatura”:7 mientras vivió, prácticamente no surgió en Europa ningún ismo en los ámbitos de la poesía y de la pintura que él no hubiese creado, apadrinado o cuanto menos contribuido a difundir. Apollinaire inventó el cubismo, propagó junto con Tommaso Marinetti las consignas del futurismo, anticipó el dadaísmo y, por último, el surrealismo, “al que le regaló el nombre”.8 Por este motivo, piensa Benjamin, el proceso que el poeta francés describe juguetonamente, en el relato que da título a esa obra póstuma, se descarga como “el rayo de una profecía”9 sobre el campo cultural de entreguerras. Probablemente, el mismo Apollinaire no fuera consciente de la verdad que encerraba el imaginario artículo aparecido en un diario de Australia, que atribuía al químico-agrónomo Horace Tograth, enemigo de Croniamantal, el protagonista de la historia:
La verdadera gloria ha abandonado la poesía por la ciencia, la filosofía, la acrobacia, la filantropía, la sociología, etc. Los poetas ya no sirven hoy para nada más que para cobrar el dinero que no ganan porque casi no trabajan y la mayor parte de ellos (salvo los cantautores y algunos otros) no tiene ningún talento y, por consiguiente, ninguna excusa. En cuanto a los que tienen algún don, son aún más dañinos, ya que no perciben nada y no mueven un dedo, y cada uno de ellos hace más ruido que un regimiento y nos tapan los oídos con que son malditos. Toda esta gente no tiene ya razón de existir. Los premios que se le conceden han sido robados a los trabajadores, a los inventores, a los eruditos, a los filósofos, a los acróbatas, a los filántropos, a los sociólogos, etc. Es necesario que los poetas desaparezcan. Licurgo los había desterrado de la República, hay que borrarlos de la tierra.10
Igualmente significativa, comenta Benjamin, resulta la nota firmada por el propio Tograth en la edición vespertina del diario: “Elige, Mundo, entre la vida y la poesía; si no se toman medidas serias contra ella, habrá acabado la civilización. No lo dudes. Mañana empezará la nueva era. La poesía no existirá más, destrozaremos las liras demasiado pesadas para las viejas inspiraciones. Se masacrará a los poetas”.11 En un párrafo de “El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea” (1929), reproducido en el convoluto j del Libro de los pasajes, Benjamin evoca el “pogromo de poetas” que se desencadena en los capítulos “Persecución” y “Asesinato” de la obra de Apollinaire y subraya su íntima relación con el pasaje de El campesino de París en el que el personaje de la Imaginación, advirtiendo que atrocidades similares podrían cometerse un día contra “los propagadores del surrealismo”, llama a enfrentar la gran conjura de “todas las fuerzas dogmáticas y realistas del mundo contra el fantasma de las ilusiones”, a librar “la última cruzada del espíritu”, a dar una “batalla perdida de antemano”.12
La siguiente mención a Apollinaire introduce una cuestión de orden lógico-metafísico. Su contexto es el comentario de un párrafo de “Introducción al discurso sobre la poca realidad” (1927), donde André Breton recurre al artículo sobre el “nominalismo” del Pequeño Larousse ilustrado (1898) para citar, por un lado, la triple interrogación de Porfirio sobre el estatuto ontológico de los universales y, por el otro, la crítica de Antístenes a la teoría de las formas de Platón, referida por Amonio en su “Comentario a la Isagogé de Porfirio”, considerando que esta antigua disputa se prolongaría en el campo de la poesía moderna:
Nuestros sentidos, el carácter apenas aceptable de sus datos, no pueden servirnos de referencia. Hay que dar a Porfirio lo que es de Porfirio: “¿Los géneros y las especies existen en sí o solo en la inteligencia?; y en el primer caso, ¿son corporales o incorporales?; ¿existen, por último, aparte de las cosas sensibles o están confundidos con ellas?”. Esto se ha resuelto de una vez por todas: “Veo el caballo; no veo la caballidad”.
Pero quedan las palabras, ya que, a la vez, en nuestros días continúa esta querella. Las palabras están sujetas a agruparse según afinidades particulares, las cuales tienden generalmente por efecto de su acción a recrear a cada instante el mundo sobre su viejo modelo. Todo ocurre entonces como si una realidad concreta existiese fuera de lo individual; qué digo, como si esta realidad fuera inmutable. 13
Benjamin argumenta que la concepción surrealista del lenguaje sobre la que se basa la técnica de la “escritura automática” tiene un antecedente en el realismo metafísico del platonismo medieval por el cual él mismo se vio interesado cuando trabajaba sobre el drama barroco alemán. En términos poetológicos, esta concepción sería un rasgo común a toda la poesía esotérica, cuyos orígenes en la literatura europea moderna remonta, a través de una cita de Dante, poeta del mundo terrenal (1929) de Erich Auerbach, a “las obras manieristas”, en las que podría detectarse “un espiritualismo de cuño neoplatónico, un poderoso misticismo subjetivista, que tiende a reinterpretar y a sublimar el fenómeno en la idea”.14 Lo propio de este realismo platonizante, agrega Benjamin, “su fe en una existencia aparte de los conceptos, sea fuera de las cosas, sea dentro de ellas”, se expresa en un tránsito sin mediaciones “del reino lógico de los conceptos al reino mágico de las palabras”.15 La misma tendencia puede reconocerse en los “experimentos mágicos” y los “juegos de transmutación fonética y gráfica que campean en toda la literatura de vanguardia, llámese futurismo, dadaísmo o surrealismo”.16
En apoyo de esta lectura, Benjamin cita un pasaje de la famosa conferencia de Apollinaire “El nuevo espíritu y los poetas”, pronunciada en París en 1917, donde se elogian los “poemas sintéticos” de los futuristas y cubistas, que “crean nuevas entidades” dotadas de un “valor plástico” tan complejo como la masa, el pueblo y otros sujetos colectivos, a las que los seres humanos se han acostumbrado a nombrar con rapidez y aparente simplicidad.17 Esta interpenetración entre “el lema, la fórmula mágica y el concepto” caracteriza la propuesta de Apollinaire, que avanza “todavía con más energía en esta misma dirección” y procede a “la anexión del surrealismo al mundo circundante”, haciendo de la poesía —que Breton considerará como una de las formas más serias de la “mistificación”— “incluso el fundamento del desarrollo científico y técnico”.18 La integración, sin embargo, resulta “tormentosa”: la “precipitada adhesión” de Apollinaire al “incomprendido milagro de la máquina” se traduce en las “sofocantes fantasías” de El poeta asesinado, que contrastan fuertemente con las “ventiladas utopías” de Paul Scheerbart a las que Benjamin dedicó tres estudios, de los cuales solo se conservan dos: una crítica de Lesabéndio: una novela de asteroides (1913), que data de 1917, y un pequeño ensayo sin título, escrito en francés hacia 1940.19
Otra referencia a Apollinaire, emplazada en un pasaje decisivo del ensayo de 1929, sirve para explicar la actitud de los surrealistas frente a la idea de progreso. Indica la procedencia de la “iluminación profana” en cuanto “inspiración materialista y antropológica” y retrata a estos herederos de Apollinaire como “visionarios e intérpretes de signos” que, al descubrir “las energías revolucionarias que se manifiestan en lo anticuado”, fueron los primeros en advertir cómo “la miseria (y no solo la social, sino también la arquitectónica, la miseria del interior, de las cosas esclavizadas y esclavizantes) se traspone en nihilismo revolucionario”.20 De acuerdo con Benjamin, “[e]l truco que domina ese mundo de cosas —es más honesto hablar aquí de truco que de método— consiste en sustituir la mirada histórica sobre lo acecido por la mirada política”.21 El párrafo de un artículo del escritor y periodista Heinrich Hertz, en el número que en 1924 la revista L’Esprit Nouveau dirigida por Amédée Ozenfant y Charles-Édouard Jeanneret-Gris, más conocido como Le Corbusier, dedicó a la figura de Apollinaire, ilustraría a la perfección esta técnica:
Ábranse, tumbas; muertos de las pinacotecas, muertos adormilados detrás de los paneles con secretos, en los palacios, en los castillos y en los monasterios, aquí está el portero feérico que, con el manojo de llaves de todas las épocas en la mano, sabiendo empujar las más maquiavélicas cerraduras, los incita a entrar, en pie de igualdad, al mundo moderno, a mezclarse allí con estibadores, con mecánicos, con plebeyos que el dinero ennoblece, en sus automóviles, bellos como armaduras feudales, a instalarse en los grandes expresos internacionales, tan finos, a unirse a toda esa gente orgullosa de sus prerrogativas, ¡pero que el tren de la civilización, cruelmente, lamina!22
Por último, inmediatamente a continuación de esta cita del artículo de Hertz, Benjamin aduce que, en su volumen de relatos El heresiarca y Cía. (1917), Apollinaire aplica “con cálculo maquiavélico” esta técnica “para disolver en el aire el catolicismo (al que estaba íntimamente apegado)”.23 La observación se amplía en los paralipómenos, en el conjunto de notas sobre “Die Bedeutung des Bösen” [El significado del mal] en el surrealismo y sus predecesores. La “revuelta contra el catolicismo” que encarna Apollinaire, afirma Benjamin, es “muy extraña y en cierto modo paródica”: “Representa el catolicismo tan excéntricamente como puede serlo en el presente (como lo hace en el primer relato del volumen con el Judío Errante) y lo conduce al absurdo”.24 Para Apollinaire, polaco que “echó raíces en la cultura mediterránea”, esta revuelta no podía llevarse a cabo más que de un modo “indirecto” e “irónico”.25 No obstante, su “exceso de idolatría” sugiere lo contrario de una acción “involuntaria” o “inocentemente iconoclasta”, como han dicho algunos de sus críticos.26 El retrato a pluma que Pablo Picasso hizo de Apollinaire —como “Papa del arte”, según el epígrafe en alemán del dibujo tomado de la revista parisina L’Esprit Nouveau que se reproduce en la primera entrega del ensayo de Benjamin—27 sintetiza la tensa ambivalencia de su gesto: “Picasso lo pintó como un obispo, representando el destino expreso del catolicismo, pero la imagen no representa en realidad al papa, cuya infalibilidad para la religión católica en El heresiarca y Cía. Apollinaire expone como un error”.28
Los cortejos de Orfeo
El predicamento de Apollinaire entre los surrealistas estuvo ligado, en principio, a una revista. En Projet d’histoire littéraire contemporaine [Proyecto de historia literaria contemporánea], obra en la que se propuso contar la historia del surrealismo, Aragon sostuvo que “el ejemplo” de Les Soirées de Paris, fundada en 1912 por Apollinaire, André Billy, René Dalize, André Tudesq y André Salmon, fue uno de los factores que inspiraron el nacimiento de Littérature, primer órgano del movimiento.29 Les Soirées de Paris había tenido desde sus números iniciales la ambición de integrar las más diversas corrientes de la literatura y el arte de vanguardias.30 Ya en “Du sujet dans la peinture moderne” y otros dos polémicos artículos que, ampliados y reelaborados, pasarían a integrar el volumen Los pintores cubistas (1913), Apollinaire intentó conceptualizar la orientación de la pintura francesa moderna como una nueva forma de realismo, que rechazaba el ilusionismo de la perspectiva y no descansaba ya sobre el principio de imitación.31 “Los pintores nuevos pintan cuadros en los que no hay un tema verdadero”, escribió en el primero de estos textos: “Aunque todavía observen la naturaleza, ya no la imitan y evitan con cuidado la representación de escenas naturales observadas o reconstituidas por el estudio”.32 Más adelante, distinguió cuatro tendencias, a las dos primeras las consideraba como “paralelas y puras”: el cubismo científico (Pablo Picasso, Georges Braque, Jean Metzinger, Albert Gleizes, Marie Laurencin, Juan Gris), el cubismo órfico (Pablo Picasso, Robert Delaunay, Fernand Léger, Francis Picabia, Marcel Duchamp), el cubismo físico (Henri Le Fauconnier) y el cubismo instintivo (André Derain).33