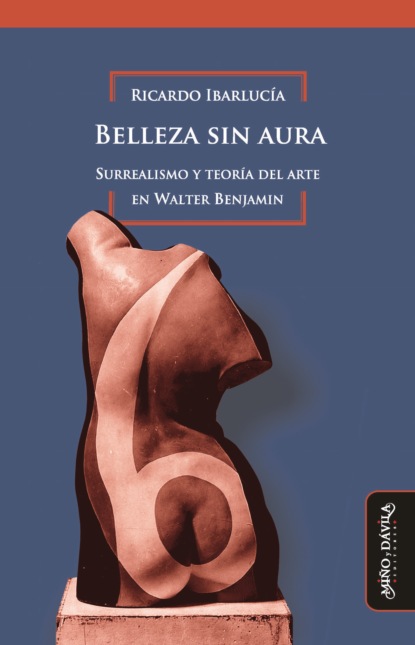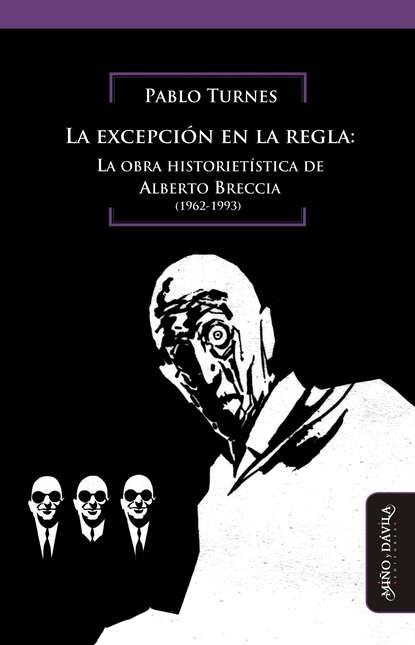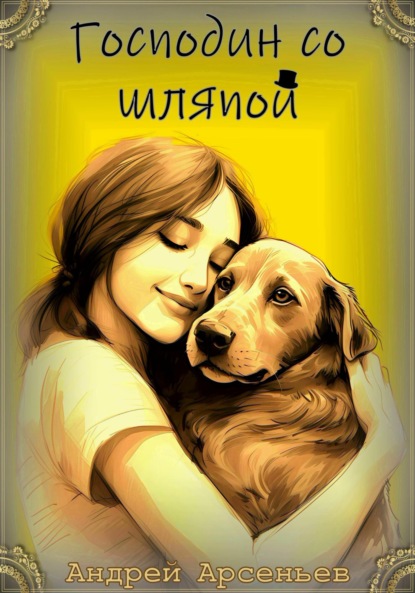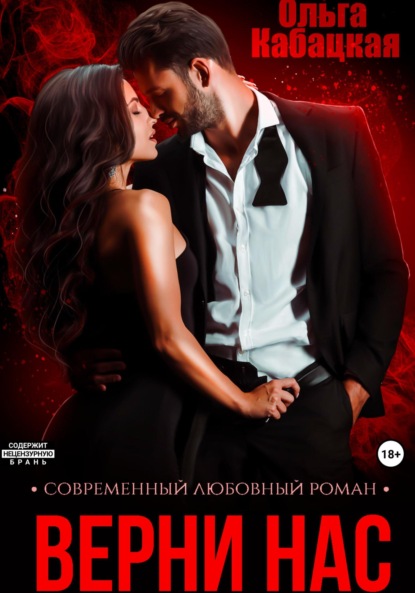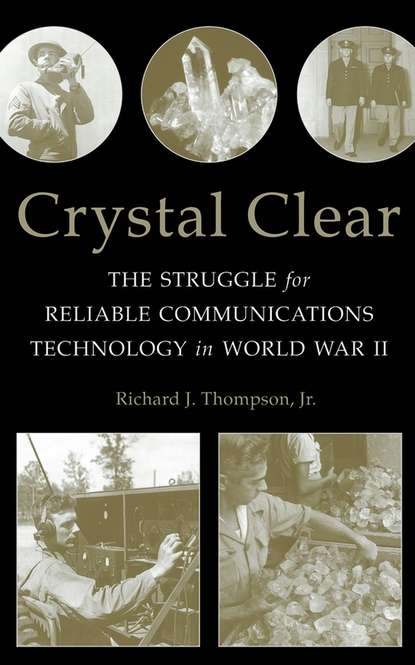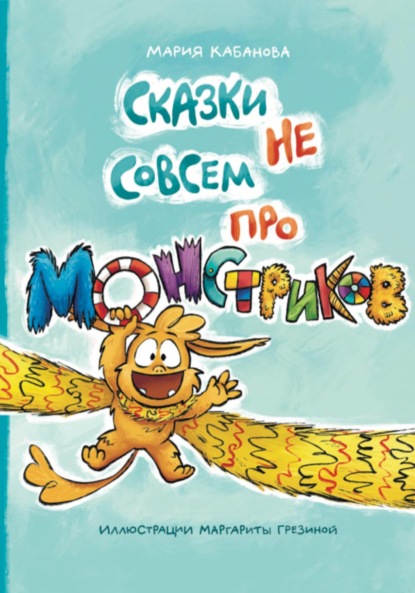- -
- 100%
- +
En noviembre de 1913, luego de que una fuerte controversia sobre la nueva pintura dividiera al comité editorial poniendo en peligro la continuidad de la publicación, Apollinaire decidió relanzarla. En esta segunda etapa, Les Soirées de Paris tuvo sus oficinas en el 229 del Boulevard Raspail y, bajo la dirección artística de Serge Férat y el mecenazgo de la baronesa rusa Hélène Œttingen, que firmaban con el seudónimo de Jean Cérusse, revolucionó el concepto de revista literaria que se tenía en Francia. Con un despliegue gráfico sin precedentes, trascendió las divisiones entre los ismos de la época, difundiendo poemas cubistas, futuristas, simultaneístas y tipográficos —por ejemplo, “Carta-Océano”, el primero de los “ideogramas líricos” de Apollinaire—34 acompañados de reproducciones en color de obras de Picasso, Braque, Gleizes, Laurencin, Léger, Henri Matisse, Maurice de Vlaminck o Aleksandr Archipenko. En sus páginas se podían leer textos de Max Jacob, Blaise Cendrars, Alfred Jarry, Alberto Savinio, Jean Le Roy y Roch Grey (otro de los seudónimos de Œttingen), así como reseñas de libros y crónicas sobre pintura, música, teatro y cine, lo cual representaba toda una novedad en esos tiempos. La Gran Guerra, sin embargo, puso fin a la empresa; la edición de la revista se vio interrumpida, en julio de 1917, con la declaración del estado de “movilización general”, que bloqueó los fondos de la baronesa y arrastró a los artistas a los campos de batalla, entre ellos al mismo Apollinaire.
Aragon y Breton, que atesoraba en su biblioteca algunos de los últimos números de Les Soirées de Paris,35 coincidían en que, después de su desaparición, ninguna de las dos revistas literarias surgidas de la prédica cubista de Apollinaire estaba a la altura de sus expectativas. En medio de las “condiciones deplorables” de la guerra, la única publicación cultural con una frecuencia regular era sic: Sons, Idées, Couleurs, Formes, dirigida por el poeta y dramaturgo Pierre Albert-Birot desde enero de 1916; impresa en blanco y negro, de solo seis páginas y con una periodicidad primero mensual y luego quincenal, esta “revista absurda, pueril, que llegó a ocupar un sitio entre Les Soirées de Paris y Nord-Sud”, había nacido de “la muy sincera admiración” que su director profesaba por Apollinaire.36 “Nuestra voluntad:/Actuar. Tomar iniciativas, no esperar nada que nos venga del otro lado del Rin”, decía patrióticamente su declaración de principios, motivando el sarcasmo de Aragon: “Durante toda la guerra, Francia tuvo dos grandes hombres: el general [Joseph] Joffre y Pierre Albert-Birot”.37
En un comienzo, sic se limitaba a publicar poemas cubistas, aforismos, crónicas sociales “rimadas” y grabados del propio Birot, junto con dibujos a pluma y partituras musicales de su esposa Germaine de Surville y versos de sus amistades, “un gentil círculo muy burgués, muy hotel de segunda línea, que se reunía los días de lluvia”, según el testimonio de Aragon.38 “Cada número de sic estaba tan lleno de ridículo y era a la vez tan vacío que provocaba siempre la estupefacción general. Era casi lo primero que preguntaba Apollinaire cuando uno lo iba a ver: ‘¿Apareció ya sic?’ o ‘¿sic aparece pronto?’”39 Este “se reía hasta las lágrimas” leyendo las ocurrencias de Birot y, en el prefacio que escribió para Trente et un poèmes de poche [Treinta y un poemas de bolsillo] (1917) se burló abiertamente de él elogiando su simpleza y comparándolo con “un pirógeno”.40 Inspirándose en los “caligramas” y los “poemas ideogramáticos” de Apollinaire, Albert-Birot acreditaba la invención del “poema-paisaje”, el “poema para gritar y danzar”, el “poema didáctico”, el “poema anecdótico”, el “poema Prometeo” y el “poema pancarta”.41 Sus composiciones, dice Aragon, eran audaces “a fuerza de chatura” y no se podía imaginar “nada tan cómico y tan pajarón”; pero quien más lo alentaba en su aventura literaria era el mismo Apollinaire, acaso curioso por ver “lo que devenían sus ideas al pasar por el filtro de un negado”.42
Del repaso de los 54 números de sic aparecidos en París entre 1916 y 1919, se puede inferir que el abrupto cierre de Les Soirées de Paris marcó el comienzo de una nueva etapa: Albert-Birot puso su publicación, hasta entonces “muy de familia”, al servicio de Apollinaire y “el contacto con este espíritu extraordinario transformó a aquel hacedor de leyendas para tarjetas postales en un autor de vanguardia y en un líder imaginario”.43 La revista aumentó su tirada, obtuvo suscriptores, creó su propio sello editorial, empezó a organizar veladas poéticas y musicales, espectáculos teatrales y, sobre todo, acogió en sus páginas a los poetas jóvenes, y esto siempre, cree justo reconocer Aragon, “en el sentido de la audacia y de la evolución”.44 Así, por consejo de Apollinaire, sic publicó a Pierre Reverdy, Paul Dermée, Pierre Drieu La Rochelle, Philippe Soupault y más tarde, siguiendo el ejemplo de Nord-Sud, a Tristan Tzara.45 En marzo de 1918, a solicitud de Apollinaire, Aragon escribió para sic una crónica del histórico estreno de Las tetas de Tiresias. A ella siguió, dos meses después, un poema en colaboración con Breton, “Treize Études” [Trece estudios], que invitaba a encontrar (“Busque, señor”) respectivamente en Pierre-Auguste Renoir, Paul Valéry, Valery Larbaud, André Derain, Max Jacob, Juan Gris, Guillaume Apollinaire, Georges Braque, Henri Matisse, André Gide, Fernand Léger, Pierre Reverdy y Pablo Picasso las palabras “pensamiento”, “taladro”, “blusa”, “albaricoque”, “god y familia”, “thule”, “tú”, “gramática”, “Malbranche [sic] no Fernandina”, “noon”, “mina”, “¡Mis trenzas!”.46 En el número de junio, dos poemas de Aragon, incluidos más tarde en Feu de joie [Fuego de alegría] (1920), aparecieron en la retiración de cubierta: “Garnie pour Garçon” y “Fugue”.47
Entre mayo de 1918 y marzo de 1919, Aragon colaboró también en sic con una serie de reseñas de obras literarias francesas, que Birot tituló “críticas sintéticas”, pero que él mismo hubiera preferido llamar “críticas poéticas”, ya que se trataba de “especies de poemas en prosa, muy cortos, a propósito de un libro que acababa de aparecer, lo que me permitía a la vez la desenvoltura o incluso cierto elogio poético de cosas que quizás no hubiera aprobado plenamente si hubiera escrito en el tono propiamente dicho de la crítica”.48 Estas se ocupaban de Las pizarras del techo, de Pierre Reverdy, Caligramas, de Guillaume Apollinaire, El pan duro, de Paul Claudel, En tinieblas, de Léon Bloy, Une expression moderne de l’art français: le cubisme [Una expresión moderna del arte francés: el cubismo], de Roland Chavenon, Morceaux choisis [Textos escogidos], de Walt Whitman, Panamá o Las aventuras de mis siete tíos, de Blaise Cendrars, La vie affective d’Olivier Minterne [La vida afectiva de Olivier Minterne], de Émile Dermenghem, Âmes. Les Poètes de la Renaissance du livre [Almas. Los poetas del renacimiento del libro], de Fernand Divoire, Le Phanérogame [El fanerógamo], de Max Jacob, y Simón el patético, de Jean Giraudoux.49 Como apunta Marc Dachy, la peculiaridad de estas reseñas bibliográficas era que solían rematarse con una definición: “Los caligramas son rosas”; el libro sobre el cubismo, “simple constatación de ujier”; “el pan duro es un plazo”; Cendrars, “un papagayo azul y rojo que cantaba un estribillo melancólico”; la obra sobre los poetas del Renacimiento, un libro “brujo”; los fanogramas, “caracteres”; y el Simón de Giraudoux, un “paseante solitario”.50 Por último, en el número triple que sic dedicó a la memoria de Apollinaire, en enero de 1919, un notable texto de Aragon —hasta aquí soslayado por la crítica— se sumó al homenaje rendido por más de una veintena de poetas y escritores franceses:
Oración fúnebre
Lego al porvenir la historia de Guillaume Apollinaire
Por haber robado el cielo, el arco iris, el Heresiarca acaba de morir, golpeado por la gran peste europea. Justo castigo de una vida que se mantuvo siempre en los reinos protegidos de la magia.
¿Quién de nosotros hubiera asegurado que el Músico de Saint-Merry no era el hijo de un cardenal romano? La leyenda se creó a su alrededor, nimbo dorado que vemos en los Césares de Bizancio. Solo ella evocaré, cuidadoso biógrafo de la única belleza que sembró a su paso, para que perezca para siempre ese cadáver de hombre privado y subsista en el hueco del roble el encantador Apollinaire cuya voz sin boca exaltará a los adolescentes de las generaciones futuras en la búsqueda ardiente y apasionada de las esencias desconocidas que mejor que los alcoholes del pasado enervarán mañana. ¿Quién podrá decir en el curso de qué viaje y en cuál oriente devino brujo y profeta? Signos anunciaron los acontecimientos de su vida; un pintor en mil novecientos trece percibió sobre su cráneo la herida aún por nacer. Ligado por un pacto a todos los animales sagrados, conocía a todos los dioses y fabricaba todos los filtros. Había recorrido Alemania y sin duda Egipto. Desde un país lejano había traído con vida un pájaro azul que ya no cantó en el exilio. Finalmente, encantador de cohetes, atrajo a sí los fuegos de artificio como pájaros del paraíso. La ciencia que poseía de todo lo que ignoraba el prójimo hizo que lo tomaran por un humanista del mil seiscientos. “Tengo espíritu goetheano”, decía. Guardamos de él esa estampita de Epinal, el poeta ecuestre y color de guerra. Yo lo reconozco así: fue ese condotiero de Ferrara o de Ravena que pereció erguido sobre su caballo.
Pero del amigo muerto en noviembre no volveré a ver más que la mirada. Hace muy poco, bordeando el Rin, creí encontrarlo de nuevo. Ya se había escondido gritando la oca salvaje, ya los laberintos de hierba sobre el río habían figurado los cabellos de Lanthelme o de Ofelia, cuando se posaron en mí unos ojos que se abrían en el agua verde. Pero quizás el ruido de los trenes alemanes sobre la orilla enemiga me alucinó cuando escuché decir a Apollinaire seguro como antes: “Tengo espíritu goetheano…”.
Y ahora no se inclinen para besar el sol, y no esperen de mí plegarias, ni la constatación de nuestra humildad. Nada hay más alegre que las blancas tumbas al sol bajo sus hermosos fardos de perlas. Otros llorarán, yo solo sé reír y del fuego poeta solo conservo la llama, gozo danzante. Mujeres, no se lamenten, sacudan los cabellos y entonen la canción de Tristouse Ballerinette.51
Desde el comienzo, Aragon identifica a Wilhelm Albert Wladimir Alexander Apollinaris de Kostrowitzky, nacido en Roma en 1880, con el italiano Benedetto Orfei, “teólogo y gastrónomo” que “se perdió pretendiendo fundar una herejía”, cuya historia da título a El heresiarca y Cía.52 Su “revelación iluminadora” fue un sueño en el que escuchó cantar a un coro de arcángeles una cuarteta que se asemejaba a una tonada popular: “Eran tres hombres/ En el Gólgota/ los mismos que en los cielos/ Están en Trinidad”.53Así comprendió que Dios era literalmente tres personas de carne y hueso: “Dios encarnado sufrió para ejercer sobre sí su omnipotencia y se humilló hasta quedar desconocido y sin historia. Dios hijo encarnado sufrió para testimoniar la verdad de su enseñanza y dar ejemplo del martirio […] Dios Espíritu Santo encarnó en las peores debilidades humanas y se abandonó a todos los pecados por compasión y amor profundo a la Humanidad”.54 Tal fue la “herejía de las Tres-Vidas” que difundió en su Evangelio verídico el primero y único de los “dos evangelios paralelos a los evangelios canónicos”,55 en los cuales no reveló nada preciso sobre los avatares de Dios Padre y de Dios Hijo. La doctrina no se expandió y Orfei murió al finalizar el siglo xix, sin alcanzar a publicar el tercer volumen de su obra: “Sus pocos discípulos se dispersaron, y es probable que la enseñanza del heresiarca haya sido vana, que no salga nada de ella, y que nadie desee retomarla”.56
En el largo párrafo siguiente, Aragon relata las sucesivas metamorfosis que experimentó Apollinaire. El “hombre sin ojos, sin raíz y sin orejas” del poema “El músico de Saint-Merry” (1914)57 proporciona la clave de la leyenda de un nuevo flautista de Hamelin que arrastró por las calles de París a una generación de adolescentes embriagados con los versos de Alcoholes (1913).58 En El encantador putrefacto (1904), Apollinaire resucitó a Merlín y en Bestiario o cortejo de Orfeo (1913) volvió a hacer hablar a los animales.59 Mitad brujo y mitad profeta, su vida estuvo atravesada de premoniciones, como el sueño en el que Serge Férat avistó sobre su cráneo la cicatriz que habría de infligirle en 1917, en los alrededores de los bosques de Buttes, un disparo de obús. Viajó a Renania como preceptor de la hija de madame de Milhau y regresó a Francia enamorado de la gobernanta inglesa Annie Playden, “el pájaro azul” del poema “La gitana” (1902).60 Finalmente, evoca al Apollinaire del verso de “Maravilla de la guerra”, perteneciente al ciclo de Caligramas (1918), que preside el texto a manera de epígrafe:
Lego al porvenir la historia de Guillaume Apollinaire
Que fue a la guerra y supo estar en todas partes
En las ciudades felices de la retaguardia
En todo el resto del universo
En los que mueren pisoteando la alambrada
En las mujeres en los cañones en los caballos
En el cénit en el nadir en los 4 puntos cardinales
Y en el único ardor de esta velada de armas.61
Es el Apollinaire que glorificó los campos de batalla como un hecho estético y escribió a un pintor amigo, con nostalgia de tiempos más épicos: “He tomado partido Rouveyre/ Y montado en un gran caballo/ Voy a partir pronto a la guerra/ Sin casta piedad y adusta la mirada/ Como aquellos guerreros que Epinal// Vendía Imágenes populares/ Que Georgin grababa en madera”.62 Es el autor de las Cartas a Lou, que reporta desde Beaumont-sur-Vesles, Hurlus, la Butte de Tahure o algún otro punto del frente occidental: “Hay mil pequeños abetos quebrados por las esquirlas de obús a mi alrededor/ Hay un infante que pasa cegado por los gases asfixiantes/ Hay que hemos hachado todo en las trincheras de Nietzsche de Goethe y de Colonia”.63 A la estampa de un Apollinaire chauvinista, “muerto por Francia”, Aragon opone, sin embargo, la del condottiero, el mercenario al servicio del reino de la poesía, admirador de la Alemania universal y humanista de Goethe.64 Durante una ronda de reconocimiento por la orilla del Rin, aturdido por el traqueteo de la artillería enemiga, Aragon ha creído ver la mirada de su amigo enredada en los cabellos de Ofelia (“Que blanca flota aún entre los nenúfares”)65 y de mademoiselle Lanthelme, ícono de la Belle Époque. Como un Orfeo moderno, Apollinaire ha muerto despedazado por las ménades. En sus funerales, las viudas no deben llorar, sino danzar alegres, al compás del estribillo burlón de la pérfida Tristouse Ballerinette frente a la tumba de Croniamantal, el héroe de El poeta asesinado: “Mientes no todas te aman/ Palantila mila mimam”.66
Supranaturalismo y suprarrealismo
Hasta noviembre de 1918, fecha de la muerte de Guillaume Apollinaire, la revista literaria de mayor importancia en París era Nord-Sud. Fundada por Reverdy en marzo de 1917, bajo el mecenazgo de Jacques Doucet, diseñador de moda y coleccionista de arte moderno, tomaba su nombre de la compañía de métro, inaugurada en 1910 y prolongada en 1911 y 1912, que iba de la Porte de Versailles a la Place Jules Joffrin, uniendo Montmartre con Montparnasse. El título de la publicación, explica Étienne-Alain Hubert, expresaba “la intención de reunir esos dos focos de la creación entre los cuales se producían migraciones e intercambios” y “la fuerza de la significación estaba resaltada por la tipografía” de la cubierta, que imitaba las letras de los carteles de las estaciones del subterráneo.67
Nord-Sud se presentaba como el órgano de una nueva escuela, nucleada en torno a la figura tutelar de Apollinaire, que pretendía asociar la creación a una reflexión teórica que trascendiera la particularidad de las obras y de los autores para situarse en el ámbito más amplio y más profundo de la estética. Reverdy había logrado sumar a su proyecto a poetas como Paul Dermée, Max Jacob, Vicente Huidobro, Jacques Mercereau e incluso Tristan Tzara y una legión de pintores, entre los que se contaban: Georges Braque, Pablo Picasso, Henri Matisse y Juan Gris. De los jóvenes que por entonces nacían a la vida literaria, los primeros en sumarse fueron André Breton, Philippe Soupault y Louis Aragon. Desde mediados de 1917, Breton colaboró con algunos poemas del ciclo de Mont de piété (1919), su primer libro: “Coqs de Bruyère” [Urogallos], “L’An suave” [El año suave] y “Sujet” [Tema], que luego no habría de reeditar, “André Derain” y “Fôret Noire”.68 Soupault lo emuló, meses después, con siete poemas que pasarían a integrar Rose des Vents (1920), a veces con otros títulos: “Promenade” [Paseo], “Souffrance” [Sufrimiento], “Antipodes” [Antípodas], “Marche” [Marcha], “Poème” [Poema], “Rose des vents” [Rosa de los vientos] y “Rag Time”.69 El último en incorporarse fue Aragon, en marzo de 1918, con tres poemas: “Acrobate” [Acróbata], inspirado en las pinturas de Henri Rousseau, “Soifs de l’Ouest” [Sedes del Oeste] y “Carlitos místico”, que rendían homenaje respectivamente a los primeros westerns y las comedias de Chaplin.70
El programa estético de lo que se denominaba “cubismo literario” había sido expuesto en el fascículo inaugural de Nord-Sud. Un ensayo de Dermée, titulado “Quand le Symbolisme fut mort…” [Cuando el simbolismo estuvo muerto...], dispuesto estratégicamente a continuación del editorial de la dirección, planteaba la exigencia de un nuevo “clasicismo”, en reemplazo de un simbolismo que se consideraba definitivamente agotado.71 “A un período de exuberancia y de fuerza debe suceder un período de organización, de clasificación, es decir, una edad clásica”, afirmaba Dermée; los tres pilares sobre los que se asentaba esta poética —de la cual se ha dicho, no sin razón, que debía mucho a Valéry—72 eran las nociones de “concentración”, “composición” y “pureza”.73 Sin embargo, el clasicismo que alentaba Dermée nada tenía que ver con la “anticuada fórmula clásica” de la Académie Française, que establecía una preceptiva para el vocabulario, la sintaxis, las formas de versificación y los temas, ni con los principios de Nicolas Boileau en su Arte poética (1669-1674): el amor a la razón, la imitación de la naturaleza y el rol canónico de las obras de la Antigüedad.74
Desde el punto de vista de Dermée, “hay clasicismo desde que el autor domina su objeto, desde que la obra de arte es una creación distinta de su autor”.75 La obra de arte debe ser concebida como un artefacto, de la misma forma en que “concibe el objeto de su fabricación el obrero de una pipa o de un sombrero; todas las partes deben tener su función y su importancia”.76 La poesía no debe pretender expresar la interioridad del autor, sino producir “una obra que viva fuera de él, de su vida privada, que esté situada en un cielo especial como una isla sobre el horizonte”.77 La lírica francesa, en particular la poesía simbolista, se ha basado casi exclusivamente “en el verbo”, en “la extraña magia de las palabras”, sin reparar que es “solo un medio” y no un fin en sí mismo, “al igual que el ritmo, la musicalidad, la rima, la asonancia, etc.”.78 Lejos de rechazar las contribuciones del romanticismo y el simbolismo o de privilegiar un recurso poético en detrimento de otro, el nuevo clasicismo aspira a valerse de todas las posibilidades a su alcance: se propone construir “obras que utilicen las libertades conquistadas por nuestros predecesores pero aproximando los elementos más diversos y aparentemente más disparatados”.79
El artículo de Dermée fue saludado con entusiasmo por Apollinaire en una carta de marzo de 1917, que recién tomó estado público en el número especial que L’Esprit Nouveau consagró al poeta en 1924. Invocando una charla con Jacob y André Level, galerista y coleccionista de arte, la carta de Apollinaire aprobaba los términos del “manifiesto de Nord-Sud”, coincidía con su autor en la necesidad de “un próximo período de organización del lirismo” sobre la base de “una contrición interior” y el acotamiento de “la extraña magia de las palabras a su rol de medio poético” y proponía, por último, un nombre para esta nueva estética:
Examinado con todo cuidado, creo en efecto que es preferible adoptar el suprarrealismo o supranaturalismo [surréalisme ou surnaturalisme], que había empleado al principio. Suprarrealismo aún no existe en los diccionarios, y sería más cómodo de manejar que supranaturalismo, ya utilizado por los señores filósofos.80
El alcance que Apollinaire otorgaba al término surréalisme excedía sin duda la propuesta de Dermée. Con él más bien buscaba conceptualizar una forma nueva y superadora de realismo, expresión de lo que denominaba “espíritu nuevo”, haciendo suya una expresión a la que Edgard Quinet había dado un significado histórico-político.81 En mayo de 1914, en una nota de Les Soirées de Paris, firmada por jc, iniciales de Jean Cérusse, probablemente a instancias del propio Apollinaire, se precisaba el sentido que tenía para él la palabra surnaturalisme, diferenciando el caráter maravilloso de algunos de los textos de Alcoholes y, sobre todo, de El heresiarca y Cía. del “fantasismo” de Francis Carco, Tristan Derème y Robert de La Vaissière:
Es un naturalismo superior, más sensible, más vivo y más variado que el antiguo, un supranaturalismo, completamente de acuerdo con las obras supranaturalistas de otras artes, y la fantasía de Guillaume Apollinaire no ha sido nunca otra cosa que una gran preocupación por la verdad, una preocupación minuciosa por la verdad. Nada es bello si no es verdadero.82
En las dos oportunidades posteriores en las cuales Apollinaire habló de surréalisme, lo asoció con el concepto de un “espíritu nuevo”. La primera vez fue en un texto sobre el “ballet realista” Parade, poema escénico de Jean Cocteau musicalizado por Erik Satie, con vestuarios y decorados de Picasso, coreografía de Léonide Massine y dirección orquestal de Ernest Ansermet, estrenado en París el 18 de mayo de 1917 en el teatro Châtelet. De acuerdo con Apollinaire, la síntesis de diferentes lenguajes artísticos, que hasta entonces habían tenido solo “una conexión facticia”, era “signo del advenimiento de un arte más completo”, desconocido aún por los antiguos: “una especie de supra-realismo” (sur-réalisme), en el cual era posible ver “el punto de partida de una serie de manifestaciones de ese espíritu nuevo que, hallando hoy ocasión de mostrarse, no dejará de seducir a la élite y promete modificar de arriba abajo las artes y las costumbres en júbilo universal, porque el sentido común quiere que ellas estén al menos a la altura de los progresos científicos e industriales”. 83
La segunda vez que Apollinaire empleó el término surréalisme fue en el subtítulo de Las tetas de Tiresias: “Drama surrealista en dos actos y un prólogo, coros, música y vestuarios según el nuevo espíritu”. Concebido según Apollinaire hacia 1903, se representó, un mes después de Parade, en el Conservatoire Renée Maubel de París. La dirección artística estuvo en manos de Albert-Birot, cuya esposa compuso la música ocasional; Férat se ocupó del diseño de decorados, vestuarios y máscaras; Jacob dirigió los coros y Picasso ilustró el programa de mano.84 Compuesto en verso libre, sin puntuación y poblado de calembours, su argumento era una parodia del mito ovidiano de la metamorfosis de Tiresias. La acción se desarrollaba en Zanzíbar y contaba la historia de Teresa, la sumisa esposa de un diputado, que se disfrazaba de hombre y, convertida en el general Tiresias, marchaba a la conquista del mundo. En el prólogo, el director de la compañía advertía que la pieza buscaba “infundir un espíritu nuevo al teatro” y que su representación hubiera exigido un espacio dramático diferente:
Un teatro redondo con dos escenarios
Uno en el centro el otro formando como un anillo
Alrededor de los espectadores y que permitirá
El gran despliegue de nuestro arte moderno
Uniendo a menudo sin lazo aparente como en la vida
Los sonidos los gestos los colores los gritos los ruidos
La música la danza la acrobacia la poesía la pintura
Los coros las acciones y los decorados múltiples.85
En el prefacio que añadió a la edición en libro realizada por sic en 1918, Apollinaire explicó que, para caracterizar este drama había empleado un neologismo de su propia invención: “El adjetivo surrealista, que no significa en absoluto simbólico”, como ha supuesto algún crítico, “sino que define más bien una tendencia del arte que, si bien no es más nueva que todo lo que se encuentra bajo el sol, al menos nunca ha servido para formular ningún credo, ninguna afirmación artística o literaria”.86 Frente al “idealismo vulgar” de los dramaturgos que sucedieron a Victor Hugo, que buscaron “la verosimilitud en un color local de convención que se conjuga con el naturalismo en trompe-l’œil de las piezas costumbristas”, su obra se proponía “regresar a la naturaleza misma, pero sin imitarla a la manera de los fotógrafos”; la mímesis a la que en todo caso recurría era más originaria que la del realismo del siglo xix: “Cuando el hombre quiso imitar el andar, creó la rueda que no se parece a una pierna. Hizo así surrealismo sin saberlo”.87 Del mismo modo, puesto que “el teatro es tan poco la vida que interpreta como la rueda una pierna”, es totalmente legítimo introducir en él “estéticas nuevas e impactantes que acentúen el carácter escénico de los personajes y aumenten la pompa de puesta en escena, sin modificar no obstante lo patético o lo cómico de las situaciones que deben bastarse a sí mismas”.88 Para terminar, Apollinaire aclaraba que con su “drama surrealista” no buscaba “en absoluto fundar una escuela, sino ante todo protestar” contra el ilusionismo naturalista que predominaba en el teatro contemporáneo y que si bien podía adecuarse al cinematógrafo, constituía “lo más contrario al arte dramático” propiamente dicho.89