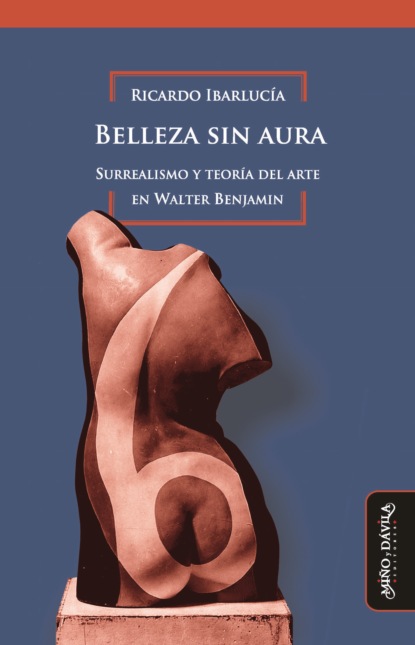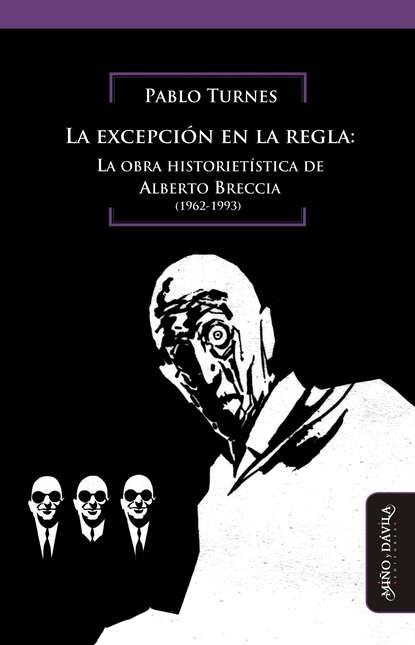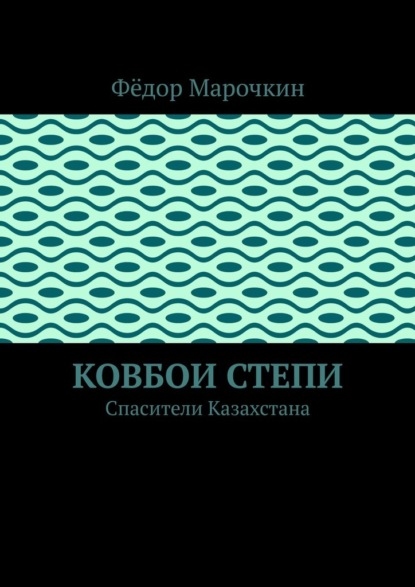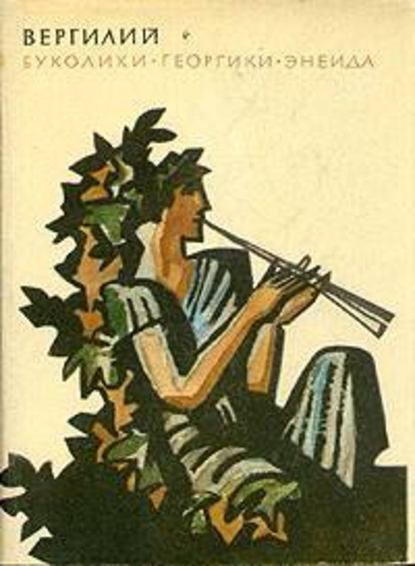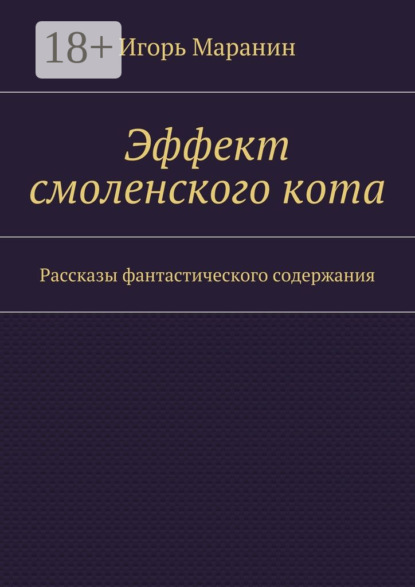- -
- 100%
- +
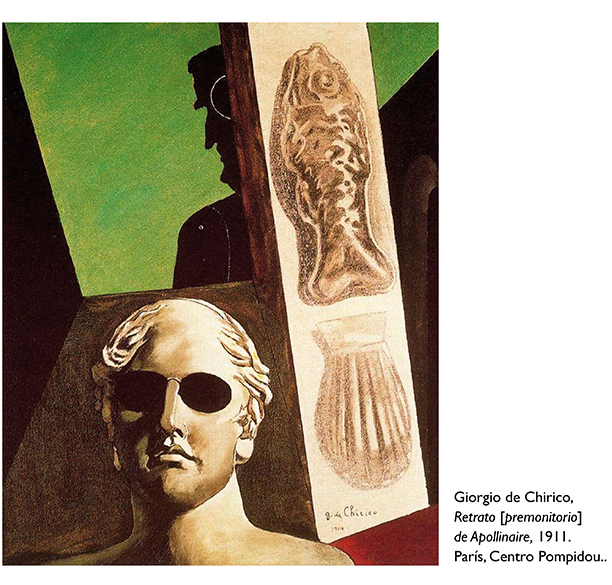
Esta última observación sobre el teatro y el cine justifica traducir el pasaje de una breve entrevista, totalmente olvidada, que Apollinaire concedió a Albert-Birot y que fue publicada en el número de sic, correspondiente a agosto-octubre de 1916, bajo el título de “Les nouvelles tendances”. En ella el flamante autor de Las tetas de Tiresias, que acababa de ser herido en el campo de batalla, respondía a una serie de preguntas que querían recoger para los lectores de la revista, según se anunciaba en la introducción, “sus ideas sobre el estado actual del movimiento literario de vanguardia, considerándolo el poeta calificado para hablar de estas cosas difíciles”:
¿Dónde estamos?
La guerra, que ha retemplado los ánimos, sin duda ha retemplado y renovado los talentos. Ya ha producido algunos libros de soldados pletóricos de viril simplicidad y de ideas nuevas; los de mi generación tienen que estar satisfechos, porque nosotros tendíamos a eso, poetas, prosistas y pintores: expresar con simplicidad ideas nuevas y humanas, crear un humanismo nuevo que, fundado sobre el conocimiento del pasado, haga concordar las letras y las artes con el progreso que resalta en las ciencias y los medios nuevos que el Hombre tiene a su disposición. La guerra ha mostrado la necesidad de no retrasarse. El presente debe ser el fruto del conocimiento del pasado y la visión del porvenir. […]
¿Presiente un período épico o lírico?
¿Lírico? Sin duda alguna. ¿Épico? Eso depende del aliento de los poetas. Pero hoy en día hay un arte del cual puede nacer una especie de sentimiento épico por el amor del lirismo del poeta y la verdad dramática de las situaciones: es el cinematógrafo. La epopeya verdadera era lo que se recitaba al pueblo reunido en asamblea y nada está más cerca del pueblo que el cine. Quien proyecta un filme, desempeña hoy el papel del juglar de antaño. El poeta épico se expresará por medio del cine, y en una bella epopeya, en la cual se reunirán todas las artes, la música jugará también su rol para acompañar las frases líricas del recitador.
¿Y el teatro?
Cuestión más complicada quizás. El teatro de cámara o de escena tendrá menos importancia que antes. Puede ser que nazca un teatro de circo más violento, más burlesco, más simple también que el otro. Pero el gran teatro que produce una dramaturgia total es sin ninguna duda el cine. Esta opinión no es solo mía al fin de cuentas y Léon Daudet la ha desarrollado ya varias veces y de manera excelente.90
El espíritu nuevo
La problemática del realismo, que en la carta a Dermée y los otros textos que hemos comentado recibía la denominación de surréalisme, sería el tema de la conferencia “El espíritu nuevo y los poetas”, en la cual los seguidores de Apollinaire vieron formulado su testamento estético. Leída el 26 de noviembre de 1917, en el Théâtre Vieux-Colombier de París, por el actor francés Pierre Berrin, dado que Apollinaire se hallaba en el frente, su texto completo se publicó en el Mercure de France, el 1° de diciembre de 1918, un mes después de la muerte del poeta. El “nuevo realismo” del que se habla en ella ya no es sinónimo de “cubismo” ni de ninguna otra escuela, sino de manera mucho más amplia la expresión del “espíritu nuevo” que ha despuntado en la poesía “en ninguna otra parte como en Francia” y que llegará a dominar el mundo entero. El “espíritu nuevo”, que en la entrevista de sic recibía el nombre de “humanismo nuevo”, ya no representa el puro advenimiento de una edad clásica, sino más bien una síntesis de clasicismo y romanticismo: del primero pretende “ante todo heredar un sólido buen sentido, un espíritu crítico, visiones de conjunto sobre el universo y del alma humana, y el sentido del deber que pule los sentimientos y los limita o más bien contiene sus manifestaciones”; del segundo, “una curiosidad que empuja a explorar todos los dominios aptos para proporcionar una materia literaria que permita exaltar la vida bajo cualquier forma que se presente”.91
Por primera vez en la historia, esta orientación estética, que ha estado en elaboración desde hace tiempo, “se presenta consciente de sí misma”.92 Hasta ahora, el campo de la literatura había estado “circunscripto a estrechos límites”; se escribía en prosa o en verso, en un caso sometiéndose a las reglas gramaticales fijadas y en el otro bajo el imperio de la versificación rimada, “que subsistía a los asaltos periódicos, aunque nada interrumpía”.93 El verso libre renovó sin duda el lirismo, “pero solo fue una primera etapa de las exploraciones que aún restaban hacerse en el dominio de la forma”.94 Los “artificios tipográficos” del cubismo literario —afirma Apollinaire en referencia a sus propios caligramas e ideogramas líricos— hicieron nacer “un lirismo visual que era casi ignorado antes de nuestra época” y que, si fuese llevado aún más lejos, podría “consumar la síntesis de las artes, de la música, de la pintura y de la literatura”.95 Nada más alejado de esta síntesis, sin embargo, que “la antigualla encantada de romanticismo colosal” de la “obra de arte total” de Richard Wagner o “los oropeles agrestes” de Jean-Jacques Rousseau.96 La búsqueda de nuevas formas de expresión surge de la familiaridad que el hombre moderno mantiene con las máquinas, “esos seres formidables”97 que han abierto a la actividad de su imaginación dominios insondados:
Habría sido extraño que en una época en la que el arte popular por excelencia, el cine, es un libro de imágenes, los poetas no hubiesen intentado componer imágenes para los espíritus meditativos y más refinados que no se contentan con las imaginaciones groseras de fabricantes de filmes. Estos se refinarán, y puede preverse el día en que el fonógrafo y el cine hayan devenido las únicas formas de impresión en uso, los poetas tendrán una libertad desconocida hasta el presente.
Que nadie se asombre si los poetas, con los solos medios de los que aún disponen, se esfuerzan en prepararse para ese arte nuevo (más vasto que el arte simple de las palabras) donde, jefes de una orquesta de una extensión inaudita, tendrán a su disposición: el mundo entero, sus rumores y sus apariencias, el pensamiento y el lenguaje humano, el canto, la danza, todas las artes y todos los artificios, más espejismos todavía que los que podía hacer surgir Morgana sobre el Monte Gibel, para componer el libro visto y oído del porvenir.98
La “síntesis de las artes” en el espíritu de la técnica maquinista que pregona Apollinaire se construye sobre una polaridad que Jean Brun examina a propósito del movimiento surrealista, recurriendo a las figuras mitológicas de Dédalo y Orfeo: “Dédalo es aquel que podría llevar como divisa: ‘En el principio fue la acción’, y Orfeo podría hacer suya la fórmula: ‘En el principio fue el verbo’”.99 Por antitéticas que sean estas figuras, ambas habrían dado lugar al renacimiento del culto de Dioniso, a través del cual el hombre moderno ha buscado evadirse del aquí y el ahora de su condición existencial, de las constricciones espacio-temporales que experimenta orgánica y carnalmente. Dédalo, cuyo nombre significa etimológicamente “el artesano”, fue no solo el arquitecto del laberinto en el que se encerró al Minotauro, sino también el que entregó a Ariadna el hilo que le permitió a Teseo escapar de él. A la luz del mito, se podría decir que “la mano humana, tanto como el útil que la prolonga y la máquina que la amplifica”, constituyen los medios por los cuales “el hombre ha buscado conquistar el espacio y evadirse del laberinto de la existencia”.100
Orfeo, sostiene Brun, es aquel que ha logrado salir victorioso de otro laberinto: con el encanto de su voz ha subyugado a los demonios del Hades y logrado suspender el flujo temporal. Así, mientras Dédalo ha conseguido “una especie de éxtasis que ha arrancado al hombre de las garras del espacio y le ha permitido, gracias a sus alas, vencer la pesadez, en el sentido físico del término y en el sentido figurado de cuando hablamos de tener los pies sobre la tierra”, Orfeo, en virtud del verbo poético, ha alcanzado un estado de éxtasis diferente: “Deteniendo el curso del tiempo le ha permitido al hombre horadar esa duración que le es dado vivir”.101 Las metamorfosis de uno y otro mito han atravesado los siglos y llegan hasta el arte moderno; ya sigan las lecciones de Dédalo o escuchen las de Orfeo, los jóvenes artistas despliegan dos visiones del mundo contrapuestas: “La primera, gracias a la técnica, lleva a conferir al hombre la posibilidad de crearse una especie de exo-organismo; la segunda, gracias a la palabra, lleva a hacerle vivir el llamado a un rebasamiento, y el surrealismo es una de las expresiones más puras de esta vocación”.102
Las dos caras del dionisismo, Dédalo y Orfeo, son reconocibles en la conferencia de Apollinaire, lector de El nacimiento de la tragedia (1872) y seguramente al tanto de las teorías sobre el orfismo de Erwin Rohde, amigo de Friedrich Nietzsche.103 Tomando distancia de la mecanolatría del futurismo, Apollinaire rechaza la tendencia que Brun describe, en su análisis más específico del dionisismo de la máquina, como una sustitución “del sonido por el ruido para elaborar composiciones nuevas en las cuales el hombre pueda ser penetrado por los ritmos sonoros de las máquinas y de sus entornos”.104 El orden y el deber son “las dos grandes cualidades clásicas”, los principios apolíneos sobre los que se ha levantado Francia, que rechaza instintivamente el caos al que conducen “las violencias futuristas, italianas y rusas, hijas excesivas del espíritu nuevo”, cuyas experimentaciones corren el riego de confundir la “síntesis de las artes” con “una especie de armonía imitativa” que no puede siquiera alegar en su favor la exactitud.105 El mecanicismo imitativo que promueven estas escuelas podría a lo sumo cumplir un rol, pero de ninguna manera constituir la base de “un arte donde las máquinas intervendrían”.106
Apollinaire lo ilustra con dos ejemplos: “Una poesía o una sinfonía compuesta en el fonógrafo podrían muy bien consistir en ruidos artísticamente elegidos y líricamente mezclados o yuxtapuestos, mientras que, por mi parte, veo mal que se haga consistir simplemente un poema en la imitación de un ruido al cual ninguna lírica, trágica o patética, le sea añadida”.107 Del mismo modo, el poeta que “hace la notación a varias voces del zumbido de un avión”, aun cuando proceda con la mayor precisión científica, incurre en el error de crear poemas que son “trompe-oreilles”, ilusiones auditivas, frente a las cuales “la realidad será siempre superior”.108 Los ejemplos aluden tanto a las teorías de Luigi Russolo en El arte de los ruidos como a los poemas sonoros de Marinetti —fundamentalmente, Zang Tumb Tumb (1914), inspirado en el bombardeo de la ciudad turca de Adrianapoli en 1912— y el manifiesto “El esplendor geométrico y mecánico y la sensibilidad numérica” (1914), donde el líder futurista declaraba: “Nuestro amor creciente por la materia, la voluntad de penetrar y conocer sus vibraciones, la simpatía natural que nos une a los motores, nos llevan al uso de la onomatopeya”.109
Autor del manifiesto “L’Antitraditon futuriste” [La antitradición futurista], fechado con una parodia de Nietzsche en París, el 30 de junio de 1913, día del Gran Prix “a 65 metros por encima del Bul. Saint-Germain”,110 Apollinaire relativiza el éxtasis maquinista, pero deja en claro que los experimentos de Marinetti y los futuristas, por absurdos y estériles que parezcan, dan testimonio de una misma preocupación por la verdad. “El espíritu nuevo está lleno de peligros, lleno de acechanzas.”111 Los historiadores de la literatura moderna “se asombrarán de que, semejantes a alquimistas, estos poetas, estos soñadores hayan podido, sin el pretexto siquiera de una piedra filosofal, abandonarse a investigaciones, a notaciones que los hacían blanco de las burlas de sus contemporáneos, de periodistas y de snobs”.112 Todas estas investigaciones un día serán útiles, declara con optimismo: “Ellas constituirán las bases de un nuevo realismo que no será quizás inferior a aquel tan poético y sabio de la Grecia antigua”.113
Este nuevo realismo, sin embargo, encuentra su más eficaz agente catártico en un elemento por sí mismo extraño al mundo de la máquina. Desde Ubú rey (1896) de Jarry, argumenta Apollinaire, la risa se elevó “desde las bajas regiones en las que se retorcía” para proporcionar al poeta “un lirismo totalmente nuevo”.114 Atrás quedaron los tiempos en los cuales lo ridículo era despreciado como cualidad estética; hoy la poesía moderna trata de explotarlo al máximo y si se ha ganado un lugar en ella, es “porque forma parte de la vida misma con igual derecho que el heroísmo y las pasiones que antaño alimentaban el entusiasmo de los poetas”.115 La carcajada de Nietzsche es el antídoto moderno contra la estética clásico-romántica; si en el prefacio de Las tetas de Tiresias Apollinaire decía que había escrito su “drama surrealista para los franceses, como Aristófanes para los atenienses”,116 ahora discute con Victor Hugo: “Los románticos trataron de dar a las cosas de apariencia grosera un sentido horrible. Para decirlo mejor, quisieron aclimatar el horror mucho más que la melancolía”, sentencia Apollinaire contra el ennoblecimiento de lo grotesco que postulaba el célebre prefacio de Cromwell (1827).117
El nuevo realismo no busca “transformar lo ridículo”, sino que “le preserva un rol que no deja de tener sabor”; tampoco ennoblece lo horrible: “Lo deja horrible y no rebaja lo noble”.118 No transfigura, no embellece ni trastoca lo feo en sublime; tampoco es un “arte decorativo” ni un “arte impresionista”: “Es puramente estudio de la naturaleza exterior e interior, puramente ardor por la verdad”.119 Sin velos y sin ungüentos, el arte nuevo lleva hasta sus últimas consecuencias la ruptura con el antiguo modo de representación, como el mismo Apollinaire lo ha anunciado, en sus meditaciones sobre el cubismo, al señalar que, así como los científicos ya no se limitan a las tres dimensiones de la geometría euclidiana, “los pintores han sido llevados de manera totalmente natural a preocuparse por nuevas medidas posibles de la extensión que, en el lenguaje de los atelieres modernos, son designadas en conjunto y resumidamente con el término cuarta dimensión”.120 Esta “cuarta dimensión —precisa Apollinaire— es el espacio mismo, la dimensión del infinito; es ella la que dota de plasticidad a los objetos”, la que les confiere las “proporciones que merecen en la obra, mientras que en el arte griego, por ejemplo, un ritmo de algún modo mecánico destruye sin cesar las proporciones”.121
El arte griego tenía “una concepción puramente humana de la belleza” y “tomaba al hombre como medida de la perfección”; en cambio, “el arte de los pintores nuevos toma el universo infinito como ideal y es a este ideal que se debe una nueva medida de la perfección que permite al artista-pintor dar al objeto proporciones conformes al grado de plasticidad al que desea llevarlo”.122 Así, añade Apollinaire en una apostilla, la “cuarta dimensión” ha sido la manifestación de las aspiraciones de un gran número de artistas jóvenes que buscan en las esculturas egipcias, de los negros y de Oceanía, lo mismo que en las realizaciones de la ciencia, el advenimiento de un “arte sublime”, que en sus manos une a la visión utópica la necesidad de “un interés del algún modo histórico”.123 La posibilidad de tal arte habría sido adivinada por Nietzsche, cuando escribió en un aforismo sobre lo bello y lo feo de las “Incursiones de un inactual” en El crepúsculo de los ídolos (1888), obra cuya traducción francesa integraba la biblioteca de Apollinaire:
“¡Oh, divino Dioniso!, ¿por qué me tiras de las orejas?”, preguntó una vez Ariadna a su filosófico amante en uno de aquellos famosos diálogos en Naxos. “Yo encuentro algo humorístico en tus orejas, Ariadna. ¿Por qué no son más largas, todavía más largas?” Nietzsche, cuando refirió esta anécdota, por boca de Dioniso sentó en el banquillo de los acusados al arte griego.124
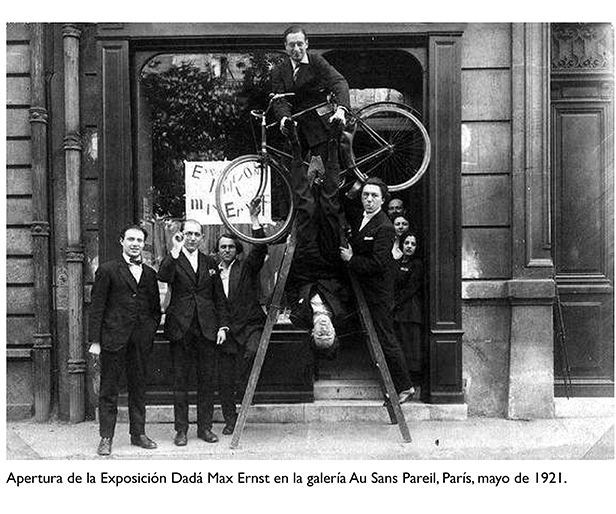
Los escépticos dirán que “no hay nada nuevo bajo el sol”, advierte Apollinaire en “El nuevo espíritu y los poetas”, pero los aires que se pueblan de “pájaros extrañamente humanos” prueban que esto no es así, del mismo modo que lo hacen las máquinas, “que no tienen madre”, como reza el título de una pintura mecanicista de Picabia de 1916-1917, Muchacha nacida sin madre.125 Al investigar la naturaleza, la ciencia compone, día a día, “esas nuevas obras de arte de la vida que llamamos progreso”.126 “En este sentido, este existe —dice Apollinaire—. Pero no se lo hace consistir en un eterno devenir, en una especie de mesianismo, tan espantoso como las fábulas de Tántalo, de Sísifo o de Dánae”.127 Lo nuevo en realidad existe, “sin ser un progreso”: todo su contenido está en “la sorpresa”, concepto en virtud del cual el “espíritu nuevo” se distingue de todos los movimientos artísticos y literarios que lo precedieron.128 La sorpresa tiene básicamente dos motivaciones: puede ser causada por una verdad corroborada que va contra la opinión comúnmente aceptada, o bien por una “verdad supuesta”129 o facticia, que no contradice el sentido común, a menos que se ose presentarla como un hecho verificable. Así, por ejemplo, imaginar una sociedad en la cual los hombres reemplazan a las mujeres en la tarea de procreación, como él mismo lo ha hecho en Las tetas de Tiresias, es una “verdad literaria” que provoca sorpresa, pero que no resulta “más extraordinaria ni inverosímil que la de los griegos, que mostraron a Minerva saliendo armada de la cabeza de Júpiter”.130 Una verdad de este tipo podría tener incluso un valor profético:
Mientras los aviones no poblaron el cielo, la fábula de Ícaro solo fue una verdad supuesta. Hoy en día, ya no es una fábula. Y nuestros inventores nos han acostumbrado a prodigios mayores que el que consistiría en delegar en los hombres la función que tienen las mujeres de hacer niños. Diría más, habiéndose realizado y llevado más allá la mayoría de las fábulas, toca al poeta imaginar nuevas que los inventores puedan a su turno realizar.
El espíritu nuevo exige que se asuman tareas proféticas. Por eso encontrarán ustedes trazas de profecía en la mayor parte de las obras concebidas según el espíritu nuevo. Los juegos divinos de la vida y de la imaginación dan rienda suelta a una actividad poética totalmente nueva.131
Por la naturaleza misma de su tarea profética, “los poetas modernos son ante todo los poetas de la verdad siempre nueva”; sus exploraciones están destinadas a nutrir “la vida donde la humanidad encuentra esta verdad”.132 Las obras con las que hasta ahora han sorprendido al mundo constituyen apenas el inicio: así como los antiguos imaginaron la fábula de Ícaro, “tan maravillosamente realizada hoy”, muy pronto nos “arrastrarán vivos y despiertos al mundo nocturno y cerrado de los sueños”, nos llevarán “a los universos que palpitan por encima de nuestras cabezas” y “a esos universos más próximos y más lejanos de nosotros que gravitan en el mismo punto del infinito que aquellos que llevamos dentro de nosotros”.133 De esta manera, el “espíritu nuevo” parece asignar a los poetas la tarea de inventar una “nueva mitología”, como lo había hecho Friedrich Schlegel en su Conversación sobre la poesía (1800) cuando, a partir de un postulado de Friedrich Schelling, concibió esta mitología como un “nuevo realismo” surgido del seno del idealismo trascendental.134 Para Apollinaire, sin embargo, se trata menos de anunciar el advenimiento de una “edad de oro” que de “dar por medio de teleologías líricas y alquimias archilíricas un sentido cada vez más puro a la idea divina, que está en nosotros de manera tan viva y tan verdadera, y que es esa perpetua renovación de nosotros mismos, esta creación eterna, esta poesía sin cesar renaciente de la que vivimos”.135
Poesía y creación son una y la misma cosa: “Solo se debe llamar poeta a aquel que inventa, aquel que crea, en la medida en que el hombre puede crear”.136 En el dionisismo de Apollinaire, poeta es aquel que descubre “nuevos gozos”, placeres con frecuencia terribles o dolorosos de soportar.137 Se puede serlo en cualquier campo, con tal que uno tenga espíritu de aventura y de exploración. Puesto que la imaginación es el dominio más rico y más extenso, “se ha reservado particularmente el nombre de poeta para aquellos que buscan los gozos nuevos que jalonan los enormes espacios imaginativos”.138 Pero cualquier circunstancia es propicia para la poesía: “El menor hecho es para el poeta el postulado, el punto de partida de una inmensidad desconocida donde llamean las fogatas de las significaciones múltiples”.139 No hace falta abordar “un hecho que las reglas del buen gusto han clasificado como sublime”; se puede partir de algo cotidiano: “Un pañuelo que cae puede ser para el poeta la palanca con la cual levantará todo un universo”.140 Como Isaac Newton, a quien le bastó la caída de una manzana para imaginar una teoría, el poeta moderno está atento a todo:
No desprecia ningún movimiento de la naturaleza, y su espíritu persigue la exploración tanto en las síntesis más vastas y más inasibles —multitudes, nebulosas, océanos, naciones— como en los hechos aparentemente más simples: una mano que revuelve en un bolsillo, un fósforo que se prende al frotarse, gritos de animales, el olor de los jardines después de la lluvia, una llama que nace en un hogar.141
En la experiencia dionisíaca a la que aspira el “espíritu nuevo”, lo bello y lo verdadero se amalgaman: ni lo bello es reducido a lo verdadero, ni lo verdadero es un valor antitético de la falsedad o engaño. Podría decirse que Apollinaire efectúa una reinterpretación cubista de lo que Luc Ferry caracteriza como el “doble movimiento de la estética nietzscheana”: el “hiperrelativismo”, para el cual no existe una verdad en sí, sino solamente una multiplicidad de perspectivas, y el “hiperrealismo” de un arte que persigue una verdad fragmentada, “más profunda, más secreta, más real en el fondo que aquella a la que llegan la metafísica y la ciencia de inspiración platónica”.142 El “nuevo realismo” o “suprarrealismo” busca rebasar las antinomias apariencia-realidad y verdad-falsedad, que se encuentran en la base del dualismo ontológico, sobre el cual se han edificado tanto el “idealismo vulgar” como el “naturalismo en trompe-l’œil”, criticados en el prefacio de Las tetas de Tiresias. Las “verdades supuestas” de los artistas están destinadas a crear “nuevos gozos”, belleza y verdad a la vez: “Los poetas no son solo hombres de lo bello. Son además y sobre todo hombres de lo verdadero, en tanto que lo verdadero les permite penetrar en lo desconocido, de modo que la sorpresa, lo inesperado, es uno de los principales resortes de la poesía de hoy”.143 Por la naturaleza misma de sus exploraciones, se encuentran solos en un mundo nuevo donde han sido los primeros en entrar y su consuelo es que los hombres, un buen día, vivan únicamente de verdades. Inventores y profetas “demandan que se examine lo que dicen por el mayor bien de la colectividad a la cual pertenecen”.144
Así, una vez más en la historia, los poetas “se vuelven hacia Platón y le suplican que, si los destierra de la República, al menos los escuche primero”.145 Francia, “detentora de todo el secreto de la civilización”, se ha convertido en “un semillero de poetas y de artistas, […] de escuelas donde se preserva y se transmite el lirismo, de grupos donde se enseña la audacia”, cuya influencia irradia sobre Italia, España, Inglaterra, Rusia, América Latina y Estados Unidos.146 Pero “antes de arrojarse a las heroicas aventuras de apostolados lejanos”, todos ellos “tuvieron que operar, asegurar, precisar, aumentar, inmortalizar, cantar la grandeza del país que les dio nacimiento, del país que los nutrió y que los formó, por decirlo así, de lo que resulta más sano, más puro y mejor en su sangre y en su sustancia”.147 La historia literaria, concluye Apollinaire, juzgará si hicieron por Francia cuanto estaba a su alcance. Para responder a este interrogante, “habría que poder estimar todo lo que el espíritu nuevo lleva consigo de nacional y fecundo”.148 Su lucha no es contra una determinada escuela, sino contra “el esteticismo, las fórmulas y todo esnobismo”, en favor de “la clara comprensión de su tiempo” y la apertura de “vías nuevas sobre el universo exterior e interior”, que vayan a la zaga de los descubrimientos de la ciencia y la técnica: