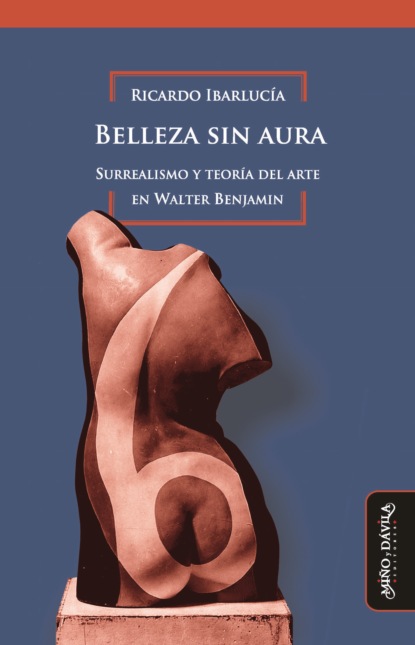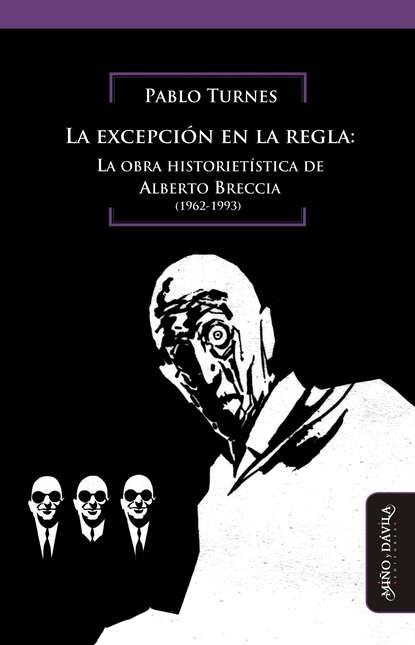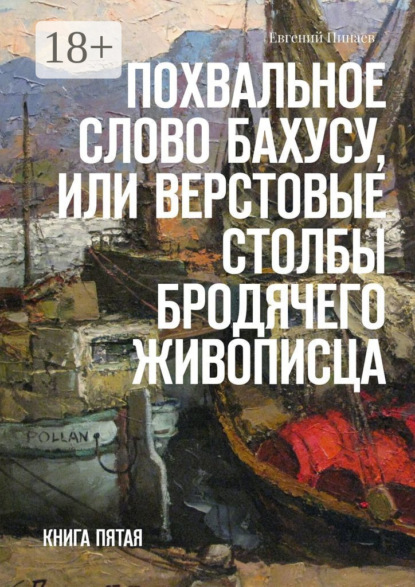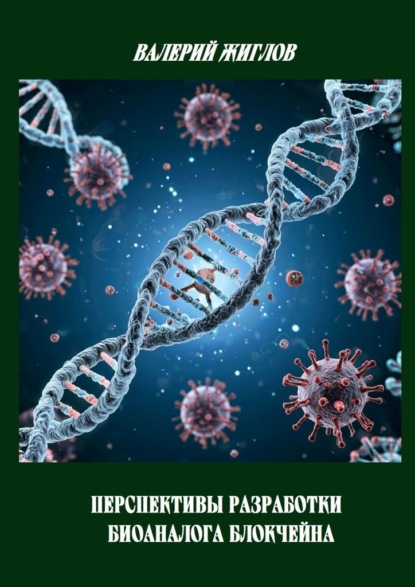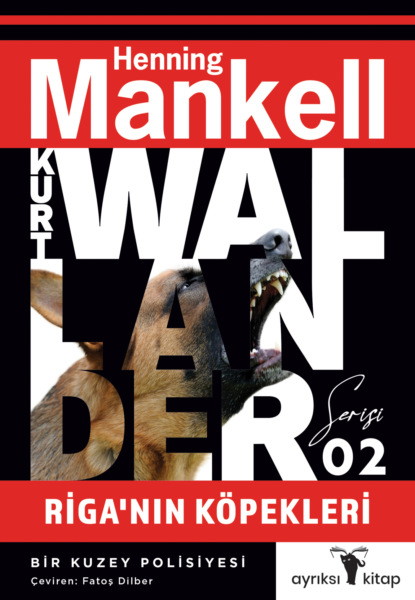- -
- 100%
- +
La subversión estaba en marcha. Ducasse decía que reemplazaba “la melancolía por el coraje, la duda por la certeza, la desesperación por la esperanza, la maldad por el bien, las lamentaciones por el deber, el escepticismo por la fe, los sofismas por la frialdad de la calma y el orgullo por la modestia”.68 Se burlaba de los grandes nombres del romanticismo, sostenía que el progreso en literatura implicaba necesariamente “el plagio” y preconizaba que la poesía debía tener por fin la “verdad práctica” y “ser hecha por todos”.69 En las páginas de Littérature, todo esto sonaba como una declaración de propósitos y los números siguientes no hicieron más que confirmarlo. Junto con “Las manos de Jeanne-Marie”, poema inédito de Rimbaud, se publicaron las cartas de Vaché y las “Banalidades” con las que Apollinaire había colaborado en la revista Lacerba, órgano del futurismo italiano, desconocidas hasta entonces en Francia.70 En el quinto número, un aviso de la editorial Au Sans Pareil comunicaba a la vez la edición de Mont de piété de Breton y el lanzamiento en París del Bulletin Dada, y preludiaba la alianza con el movimiento liderado por Tristan Tzara que habría de producirse a comienzos de 1920.71 En los números 8 y 9 se publicaron finalmente tres largos escritos automáticos de Los campos magnéticos: “El espejo sin azogue”, “Estaciones” y “Eclipse”.72
La máxima de Ducasse sobre la poesía colectiva parecía materializarse en este “texto surrealista”, como lo calificó Aragon en 1921.73 Con todo, la práctica de la escritura automática, si no quedó del todo interrumpida, pasó por un tiempo a un segundo plano como consecuencia de la alianza con el dadaísmo o, según se ha dicho, “la cohabitación entre un movimiento extraoficialmente designado surrealista y un estandarte oficial, Dadá, que unificaba personalidades dispares a través de su creencia más o menos seria en los poderes de persuasión del nihilismo”.74 La convergencia se materializó después de la publicación de la encuesta “¿Por qué escribe usted?”, que ocupó buena parte de los números 10, 11 y 12 de Littérature.75 De acuerdo con Breton, en ella podrían distinguirse tres fases bien diferenciadas: la primera, “de muy viva agitación”, estuvo marcada por el arribo a París de Francis Picabia y Tristan Tzara y se desarrolló entre enero y agosto de 1920; la segunda, “más vacilante”, tuvo lugar entre enero y agosto de 1921; por último, debe hablarse de un período de “malestar”, donde el intento de regresar a las formas de manifestación iniciales decepcionó a los participantes y multiplicó las disidencias hasta agosto de 1922, fecha de extinción total de la actividad del movimiento en París.76 A lo largo de estas tres etapas, por absorbida que Littérature haya estado en el nihilismo dadaísta, jamás dejó de permanecer relativamente fiel a sus propósitos. No alteró en lo más mínimo su fisonomía, y los artificios tipográficos, que eran “la principal coquetería de Dada y 391”, la revista de Picabia, nunca tuvieron cabida en ella.77
Dadá en París
A finales de enero de 1920, decididos a no permitir que se pensara que con su silencio aprobaban “el pequeño espíritu pueril que dominaba las controversias literarias y eternizaba las discusiones técnicas” de los poetas cubistas, los integrantes de la revista organizaron el “Primer Viernes de Littérature”.78 El encuentro tuvo lugar en el Palais des Fêtes, donde Tzara, que había llegado a París la noche anterior, rompió con la costumbre y, tras anunciar que recitaría uno de sus poemas, leyó un discurso político de Léon Daudet, forzando su acento rumano, mientras Aragon y Breton activaban un timbre eléctrico tan estridente que ahogaba su voz.79 Semanas después, durante la presentación oficial de Dadá en el Grand Palais, para la que se había anunciado la participación de Charles Chaplin, unos cuarenta conferencistas declamaron simultáneamente distintos manifiestos ante un público que insultaba y arrojaba proyectiles. De pronto, comenta Breton, “en lugar del silencioso auditorio que habíamos perdido la esperanza de galvanizar, nos encontramos frente a un público rebelde”, que empezaba a “tomarle el gusto a nuestros espectáculos”.80 Poco a poco, en los “infiernos artificiales” —mezcla de exposiciones y performances— que se sucedieron en distintos puntos de París, una concurrencia cada vez más numerosa se hizo cómplice de las provocaciones dadaístas: “De esta manera, el escándalo, que para Apollinaire era solo un medio, se volvió para nosotros un fin”.81
El número 13 de Littérature, aparecido en mayo de 1920, documentó ampliamente toda aquella agitación y dio a conocer veintitrés de los manifiestos dadaístas que habían sido leídos, con frecuencia a varias voces, el 5, 7 y 15 de febrero en el Salon des Indépendants (Grand Palais des Champs-Elysées), el Club du Faubourg (6 rue de Puteaux) y la Université Populaire du Faubourg Saint-Antoine. La recopilación estaba introducida por una declaración colectiva, que denunciaba la existencia de cada vez “más pintores, más literatos, más músicos, más escultores, más religiones, más republicanos, más realistas, más imperialistas, más anarquistas, más socialistas, más bolcheviques, más políticos, más proletarios, más demócratas, más burgueses, más aristócratas, más ejércitos, más policía, más patrias, en fin, demasiadas imbecilidades de todas esas”.82 La selección comprendía textos de Hans Arp, Paul Dermée y su esposa, la escritora rumana Céline Arnauld, editores respectivamente de las revistas Z y Projecteur, el poeta, crítico y coleccionista de arte estadounidense Walter Conrad Arensberg, Paul Éluard, que editaba la “hoja mensual” Proverbe, Georges Ribemont-Dessaignes, Francis Picabia, el filósofo suizo Werner Serner, Tristan Tzara y los directores de la revista.83
Los dos manifiestos de Aragon recogidos, “Moi” [Yo] y “Révélations sensationnelles” [Revelaciones sensacionales], desbordan de solipsismo e incredulidad: “Todo lo que es yo es incomprensible”, repite el primero como una letanía;84 el segundo advierte: “No creo en mis amigos como no creo en mí”.85 Los que llevan la firma de Soupault, en cambio, tienden a reivindicar la postura inicial del grupo. “Littérature et le reste” juega con el verso de Verlaine que motivó el nombre de la revista: “La literatura no existe sino en el corazón de los imbéciles./ Es absurdo dividir a los escritores en buenos y malos. De un lado, están mis amigos, y del otro, el resto”.86 Páginas más adelante, “Machine à écrire Dada” [Máquina de escribir Dadá] hilvana una retahíla de aseveraciones nihilistas, inspiradas menos en el “Manifiesto Dadá 1918” que en las Cartas de guerra de Vaché:
Desde que estamos en el mundo, algunos perezosos han intentado hacernos creer que el arte existía. Hoy, nosotros, que somos más perezosos aún, exclamamos: “El Arte no es nada”.
No hay nada. Cuando todos nuestros contemporáneos hayan aceptado de grado o por fuerza lo que les decimos, olvidarán pronto la inmensa farsa que tiene el nombre de arte.
Para qué obstinarse.
No hay nada;
Nunca ha habido nada.
Pueden gritar y lanzarnos a la cabeza todo los que les caiga en las manos, ustedes saben muy bien que tenemos razón.
¿Quién me dirá qué es el Arte?
¿Quién osará pretender conocer la Belleza?
Tengo a disposición de mis oyentes esta definición del Arte, de la Belleza y todo el resto:
El Arte y la Belleza — nada.87
Los tres textos de Breton —dos de los cuales serían reeditados en Los pasos perdidos bajo el título “Dos manifiestos Dadá”— refuerzan la idea de que Littérature se mantuvo en todo ese tiempo fiel a sus propósitos iniciales. “Bocanadas Dadá”, el único escrito no incluido posteriormente en este libro, consiste en un diálogo aparentemente banal con un humilde viñatero que cree en la Santa Virgen y sueña con jabalíes que lo persiguen.88 “Patinaje Dadá” sostiene que no existe una “verdad dadá” y que una “obra maestra dadá” es a priori un absurdo.89 “No creemos tampoco, naturalmente, en la posibilidad de ningún perfeccionamiento social, aunque odiamos por encima de todo el conservadurismo y nos declaramos partidarios de cualquier revolución, sea cual fuere”, afirma Breton, e insta a superar la experiencia del Cabaret Voltaire: “‘La paz a cualquier precio’ fue la consigna de dadá en tiempos de guerra, del mismo modo que el lema de dadá en tiempos de paz es: ‘La guerra a cualquier precio’”.90 Por su parte, “Geografía Dadá” relativiza como una “anécdota histórica” determinar “dónde y cuándo dadá tuvo nacimiento”.91 Dadá, subraya Breton, no es una escuela pictórica como el cubismo, ni un movimiento político como el futurismo, sino “un estado de espíritu”; así como el libre pensamiento, en materia religiosa, no es una nueva iglesia, “dadá es el libre pensamiento artístico”: el único principio que reconoce es “el instinto” y condena por igual las explicaciones racionales como los dogmas de “la moral y el gusto”.92
La intenciones hegemónicas de Breton se dejan adivinar en un ensayo aparecido en La Nouvelle Revue Française en agosto de 1920.93 Con el pretexto de una defensa de Dadá, elogia a Littérature. Invoca a Lautréamont y Rimbaud y reclama la prioridad de Vaché, pintando a su amigo muerto como un dadaísta avant la lettre, que “siempre rechazó con el pie la obra de arte”: “En el momento en que Tristan Tzara lanzaba en Zúrich una proclama decisiva, el Manifiesto Dadá 1918, Jacques Vaché, sin saberlo, verificaba sus artículos principales”.94 Más adelante, Breton argumenta que pretender asimilar los textos de Soupault, Aragon o Éluard a una forma de “subjetivismo” o “hermetismo” es un error.95 La “exploración sistemática del inconsciente” hace justicia al antiguo concepto de “inspiración” y da lugar al descubrimiento de nuevas imágenes, “creaciones espontáneas”, que son el producto de esa actividad que Apollinaire “calificaba de surrealista”.96 Breton insiste en que “Dadá por su propia voluntad no quiere pasar por una escuela” y afirma que la “excepción común a la regla artística o moral” no les causa más que “una satisfacción pasajera”.97 Una frase de Jacques-Émile Blanche resume su idea sobre el futuro del movimiento: “Dadá solo subsistirá dejando de existir”.98
La “era de las manifestaciones”, como la llamó Aragon,99 generó entusiasmos, pero también la desaprobación de Valéry, Max Jacob y André Gide. Este rechazo, sin embargo, no aplacó la revuelta dadaísta contra todas las formas institucionalizadas de arte; al contrario. En diciembre de 1920, Littérature publicó el acta de la asamblea en la que sus directores y colaboradores habían resuelto, “en resguardo del buen espíritu de la revista”, dejar en claro que la publicación ya nada tendría “en común con las diversas empresas de vanguardia artístico-literaria”, que “toda alusión a un hecho literario en el curso de un texto” implicaría su rechazo, que se continuarían publicando poemas, pero que ni la crítica literaria ni la experimentación verbal se contaban entre sus objetivos, que “ningún texto de naturaleza propiamente filosófica” sería aceptado y, por último, que “todo el mundo, sin distinción de talento, de profesión, de edad, de inteligencia, de moralidad, etc.”, podría en adelante colaborar en sus páginas.100
En marzo de 1921, Littérature publicó, bajo el título “Liquidation”, una lista de autores citados a lo largo de las ediciones anteriores de la revista, junto con la calificación obtenida por cada uno de ellos en una votación efectuada por Aragon, Breton, Soupault, Fraenkel, Éluard, Ribemont-Dessaignes, Pierre Drieu La Rochelle, Benjamin Péret, Gabrielle Buffet y Jacques Rigaut. La introducción explicaba que se había adoptado “una escala de -25 a 20 (expresando -25 la mayor aversión y 0 la indiferencia absoluta)” y que la aplicación de este “sistema escolar”, reconocidamente absurdo, no pretendía establecer “un nuevo orden de valores”, sino “desclasificar”.101 Las notas se volcaban en orden alfabético y arrojaban promedios desconcertantes; por ejemplo, Apollinaire obtenía 12,45; Maurice Barrès, 0,45; Hector Berlioz, -10,27; el anarquista Jules Bonnot, 10,36; Miguel de Cervantes, -4,27; Pierre Corneille, -10,27; Eugène Delacroix, -8,54; Albert Einstein, 9,54; Sigmund Freud, 8,63; el piloto Georges Guynemer, -14; Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 2,36; Jesucristo, -1,54; Immanuel Kant, 2,90; Alphonse de Lamartine, -14,18; Lenin, -3,72; Mahoma, -1,72; Napoleón Bonaparte, -3,27; Friedrich Nietzsche, 3,54; Edgar Allan Poe, 7,36; Maximilien Robespierre, 0,63; Sade, 11,27, William Shakespeare, 9,18; León Trotski, -3,63; Walt Whitman, -8,27, y Émile Zola, -13,63.102 Al final de la revista, se publicaba un cuadro con los veinte mejores y peores promedios: el podio del primero estaba conformado por Breton (16,85), Soupault (16,30) y Charles Chaplin (16,09); el del segundo, por el novelista Henri de Régnier (-22,90), Anatole France y el mariscal Ferdinand Foch (-18).103
Meses más tarde, al trazar un balance de la “Gran temporada Dadá” de 1921, Breton precisaría: “Al conjugar el pensamiento con el gesto, Dadá abandonó el reino de las sombras para lanzarse a un terreno firme”. Además, adujo que lo esencial de su experiencia no había residido en el escándalo mismo, sino en haber probado que las ideas poéticas y filosóficas podían tener, como las científicas, una aplicación concreta e inmediata: “El surrealismo, el psicoanálisis, el principio de la relatividad deben llevarnos a construir instrumentos tan precisos, tan bien adaptados a nuestras necesidades prácticas, como la radiofonía sin hilo”.104 Con este objetivo, los miembros de Littérature, que entre tanto habían trasladado su mesa de operaciones al café Certâ, en el Pasaje de Ópera, elaboraron un programa que buscaba diferenciarse expresamente de todo lo realizado hasta ese momento. Si la agitación dadaísta había sido, a lo largo de 1920, “completamente artística (o anti-artística, si se prefiere, ya que no se distingue entre las dos cosas)”, ahora se trataba de “elevar el debate y plantear la discusión sobre el terreno moral”: “Cualquiera que haya estudiado la historia de las ideas de la última mitad del siglo —argumentaba Breton— estará de acuerdo en que la irrupción del orden poético en el orden moral fue una conclusión obvia”.105
La “Gran temporada” prometía “Visitas-Salón Dadá-Congreso-Conmemoraciones-Óperas-Plebiscitos-Demandas-Acusaciones y Juicios”.106 La peregrinación a la iglesia de Saint-Julien-Le Pauvre, en el barrio medieval de París, fue presentada como la primera de una serie de excursiones a sitios que “no tienen razón de existir”, organizadas con el objetivo de encauzar el nihilismo dadaísta hacia una fase constructiva, promoviendo acciones colectivas capaces de crear formas de participación totalmente inéditas: “Tomar parte en esta primera visita es darse cuenta del progreso humano, de las destrucciones posibles y de la necesidad de continuar nuestra acción, que ustedes tienen que alentar por todos los medios”.107 Aunque la iniciativa no despertó gran interés en el público, que empezaba a dar signos de fatiga ante Dadá, los tres grupos que conformaban el movimiento —el de Breton, el de Tzara y el de Picabia— se sumaron a ella, como lo habían hecho a principios de aquel año en la interrupción de una conferencia sobre el “tactilismo” de Filippo Tommaso Marinetti y lo harían meses más tarde en la inauguración tumultuosa de la exposición de collages de Max Ernst en la librería Au Sans Pareil.108 En cambio, el juicio al escritor y político nacionalista Maurice Barrès, impulsado por Breton, generó resistencias y, poco después, provocó una crisis que desembocó en la disolución del movimiento dadaísta.
El proceso simbólico contra Barrès —de cuyo desarrollo informó el número 20 de Littérature, cerrando la primera etapa de la publicación—109 tuvo lugar en la Salle des Sociétés Savantes el 13 de mayo de 1921. Breton ofició como presidente del “tribunal revolucionario”, secundado por Fraenkel y Pierre Daval; Ribemont-Dessaignes obró de fiscal, y Aragon y Soupault conformaron la defensa. Barrès, representado por un maniquí, fue acusado de “crimen contra la seguridad del espíritu” y sentenciado por un jurado compuesto de doce espectadores, después de examinar las pruebas reunidas y de interrogar a diversos testigos, entre los que se contaban Rachilde, Giuseppe Ungaretti, Pierre Drieu de La Rochelle y Benjamin Péret, que compareció disfrazado de “soldado desconocido”, con una máscara de gas y marchando a paso de ganso. Tzara, que participó del simulacro solo para no ceder terreno a Breton, declaró que Barrès era “el hombre más antipático”, “el mayor granuja”, “el mayor canalla” con el que había tropezado en su vida, pero objetó: “No confío en la justicia, por más que se ejerza en nombre de Dadá. Estará usted de acuerdo conmigo, Señor Presidente, en que no somos más que una pandilla de sinvergüenzas, y en eso las diferencias de grado carecen de importancia”.110
Al término del proceso contra Barrès, los tres grupos dadaístas se dispersaron. Fue Picabia el primero en romper, con un artículo en L’Esprit Nouveau de junio de 1921, en el que acusaba a los directores de Littérature de haber logrado que Dadá tuviera “un tribunal, abogados y muy pronto probablemente gendarmes” y un gran burócrata, de modo de parecerse cada vez más al “antimilitarismo de Lenin que, para suprimir a un general, lo hace soldado raso y viceversa”.111 Poco después, en Le Pilhaou-Thibaou, “suplemento ilustrado de 391”, dedicó al tema varios textos. Bajo el seudónimo de Funny Guy, Picabia escribió que Dadá había sido invención suya y de Marcel Duchamp y que Richard Hüelsenbeck o Tzara solo “encontraron el nombre”; que los dadaístas que hoy disparaban sobre Barrès mañana lo harían sobre la estación terminal de Saint-Lazare, y que no quería oír hablar más de todos ellos.112 En las restantes páginas, Jean Crotti escribía que “los jóvenes dadá”, al montar ese juicio, “cometieron un crimen contra el espíritu dadá”; Clément Pansaers parodiaba el proceso, resaltando palabras del “Acta de acusación” de Breton (“Dictadura”, “conciencia”, “responsabilidad”, “razón moral”, “poder revolucionario”, “Poder Ejecutivo”, “No-Resistencia”); Jean Cocteau celebraba la “curación” de Picabia, que había contagiado la “enfermedad” dadaísta a Tzara y declaraba que Dadá había muerto y, por último, Dermée decía en un poema: “Dadá, convertido en suboficial, hace batir el paso de ganso a la clase joven”.113
Con el alejamiento de Picabia, Tzara apenas logró mantenerse firme frente a Breton. A principios de 1922, el líder de Littérature anunció la realización del Congreso Internacional para la Determinación de las Directivas y la Defensa del Espíritu Moderno, que debía congregar en París a los directores de las principales revistas francesas y artistas de diversas corrientes, y le propuso a Tzara participar como miembro del comité organizador.114 Este declinó la invitación, ridiculizando el tema de la convocatoria y alegando que el desfallecimiento espiritual del que daba testimonio, “resultado de la mezcolanza de tendencias, de la confusión de géneros y del reemplazo de las individualidades por los grupos”, era en realidad “más peligroso que la reacción”.115 Breton replicó, en un comunicado firmado por todos los organizadores, que quería “poner en guardia a la opinión pública contra las agitaciones de un personaje conocido por ser el promotor de un ‘movimiento’ venido de Zúrich” y “los cálculos de un impostor ávido de publicidad”.116 Las palabras de Breton fueron tomadas como xenófobas y repudiadas por Éluard, Ribemont-Dessaignes y otros poetas jóvenes en una declaración conjunta en la que retiraron su apoyo al congreso, provocando su rotundo fracaso.117
Breton, respaldado por Picabia, no se echó atrás y, en un artículo para Comœdia, sostuvo que Tzara, según cartas de Richard Hüelsenbeck y Christan Schad que estaba dispuesto a publicar, nada había tenido que ver en la invención de la palabra “Dadá” y que la paternidad del famoso “Manifiesto Dadá 1918” era “formalmente reivindicada” por el filósofo suizo Val Serner, “cuyos manifiestos en lengua alemana, anteriores a 1918, no han sido traducidos al francés”.118 El dadaísmo, agregaba Breton, “ya no está en carrera y sus funerales […] no llevaron a ninguna pelea. Su convoy, poco numeroso, sigue los del cubismo y del futurismo. […] Dadá, aunque haya tenido, como se dice, su celebridad, dejó pocos recuerdos: a la larga, su omnipotencia y su tiranía lo había vuelto insoportable”.119 En los meses siguientes, la acusaciones cruzadas escalaron: la revista dadaísta Le Cœur à Barbe, que editaban Éluard Ribemont-Dessaignes y Tzara, sostuvo burlonamente que el congreso modernista había muerto “del nacionalismo al chocolate, la vanidad avainillada y la bestialidad casi suiza de algunos de nuestros conciudadanos más rigurosos”.120 Breton y los suyos contraatacaron, en julio de 1922, organizando el sabotaje de una “velada Dadá” que acabó con la intervención de la policía.121 Littérature, que había interrumpido su aparición durante seis meses, dio inicio entonces a una “segunda serie”, bajo la dirección de Breton y Soupault, con colaboraciones de Aragon, Picabia, Hüelsenbeck y Jacques Baron. En esta nueva etapa, la publicación aspiraba a representar a “todos aquellos que consideran ridículas las diversas expresiones asignadas hasta la fecha a la conciencia moderna, que se declaran enemigos de toda vulgarización, pero no se niegan a concertar a una acción verdadera cuyos efectos no solo se sientan en la literatura y el arte”.122
La querella del surrealismo
La conferencia de Apollinaire “El nuevo espíritu y los poetas” tuvo un predicamento tan vasto y profundo como controvertido entre los más jóvenes artistas de vanguardia. Aragon, Breton y Soupault, a quienes se acoplaban ocasionalmente Vaché y Fraenkel, solo adherían parcialmente a su caracterización del “espíritu nuevo”. Celebraban la idea de que, en poesía y en arte, “la sorpresa es el gran resorte de lo nuevo” no menos que la reivindicación de “una libertad de una opulencia inimaginable”, pero la intención de renovar a los clásicos “con espíritu crítico” les parecía algo “terriblemente limitativo”.123 Al término de la Gran Guerra, el “sentido del deber” y la voluntad de situar el debate en un plano nacional, presentando a Francia como “la detentora de todo el secreto de la civilización”, estaban perimidos. Finalmente, consideraban que Apollinaire humillaba el arte ante la ciencia y, sobre todo, deploraban que su propuesta poética buscara fundarse sobre artificios exteriores como los tipográficos, sin proponer una auténtica profundización y renovación de “los medios líricos propiamente dichos”.124
Esta renovación de los “medios líricos” llegó a través del descubrimiento de la “escritura automática”, poco después del lanzamiento de la revista Littérature en marzo de 1919. Una noche, contaría Breton en “Entrada de los médiums” (1922), su atención se fijó de pronto sobre “esas frases más o menos parciales que, en plena soledad, al aproximarse el sueño, se vuelven perceptibles para el espíritu, sin que sea posible descubrirles una determinación previa”.125 En el flujo de estas palabras “marcadamente gráficas y de una sintaxis perfectamente correcta”, que se revelaban como “elementos poéticos de primer orden”, la insistencia de una frase en particular, explicó en el “Manifiesto del surrealismo” (1924), fue lo que desencadenó todo:
En verdad esta frase me desconcertaba: desgraciadamente, no la he retenido hasta hoy; era algo así como: “Hay un hombre cortado en dos por la ventana”, pero no podía haber equívoco, acompañada como iba de la débil representación visual de un hombre que caminaba, cortado a la mitad de su altura por una ventana perpendicular al eje de su cuerpo.126
Absorbido por la lectura de Sigmund Freud, Pierre Janet y otros textos de psicología, Breton buscó desarrollar a partir de este descubrimiento “un monólogo de elocución lo más rápida posible, sobre el cual el espíritu crítico del sujeto no pudiera dirigir ningún juicio”, esto es, un discurso que, sin estar sometido a ninguna represión consciente, fuera semejante a un “pensamiento hablado”.127 La primera aplicación de esta “nueva forma de expresión pura”, de esta “escritura mecánica” o “escritura del pensamiento”, a la que dio el nombre de “surrealismo”, en homenaje a Apollinaire, fueron los textos de Los campos magnéticos (1920) de Breton y Soupault.128 Su carácter inaugural sería destacado, décadas después, por el propio Breton, quien subrayó que se trató de la “primera obra surrealista (y en modo alguno Dadá)”, fruto de la aplicación sistemática del automatismo psíquico, lo que la diferenciaba de un libro como Mont de piété, dependiente aún del cubismo literario, particularmente del “imaginismo” de Reverdy, cuya poética se resumía en la fórmula: “La imagen es una creación pura del espíritu./ No nace de una comparación, sino de una aproximación de dos realidades más o menos alejadas”.129