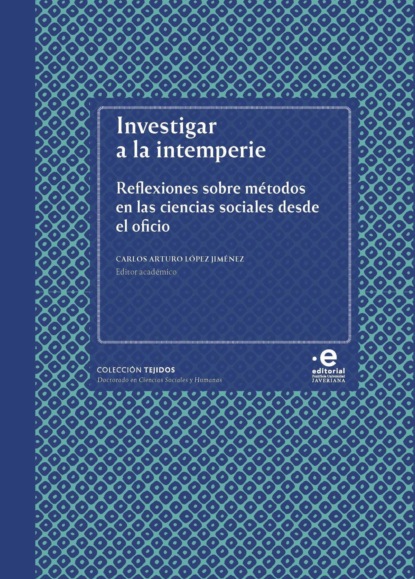- -
- 100%
- +
Asimismo, sus luchas están en sintonía con lo que Maristella Svampa denomina el “giro ecoterritorial de los movimientos sociales latinoamericanos” para referirse a la convergencia de las luchas ambientales, la defensa del territorio y procesos comunitarios (Svampa, 2011, p. 190).3 Este giro, entre otras cosas, alude a la defensa del territorio, entendido como un lugar en el que los modos de vida y de relacionarse con el entorno son inseparables de las disputas ecológicas y ambientales; su defensa también alude a la exigencia de autodeterminación como base de las luchas para permanecer en un territorio determinado. Quizás por esto, muchos de los movimientos sociales colombianos se refieren a sus luchas en términos de defensa de la vida y del territorio, antes que como movimientos pacifistas. De ahí que también muchos movimientos hayan incorporado a sus demandas el cumplimiento del punto uno, sobre la reforma rural integral, del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Gobierno de Colombia y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC], 2016).
Esa actual centralidad de las invocaciones a la defensa del territorio y la vida en Colombia, en el contexto del giro ecoterritorial, abre, por lo menos, tres cuestiones fundamentales para comprender la investigación con movimientos sociales: 1) la imposibilidad de pensar la paz de espaldas a las reivindicaciones territoriales y socioambientales o socioecológicas. De hecho, el alcance y el significado de la paz territorial es parte de las disputas de numerosos movimientos sociales que están posicionando como objeto de sus luchas el cuestionamiento a la planeación territorial, así como a la orientación desarrollista de la regulación rural y de la comprensión de las riquezas naturales. 2) El cambio de énfasis de la defensa de los derechos humanos a las disputas ambientales o ecológicas. Sin abandonar las luchas enfocadas en la defensa de los derechos humanos, el ambientalismo tiene más peso en su autodenominación actual. 3) La resistencia de varios movimientos ante la deliberada separación que ciertas políticas territoriales establecen entre, por un lado, la historia del conflicto armado y, por otro, los proyectos de desarrollo que continuaron durante el posconflicto, o que iniciaron con él. Se trata de una separación que atraviesa múltiples decisiones económicas sobre el territorio y que tiene el grave inconveniente de presentar las iniciativas de desarrollo como una precondición clave para alcanzar la paz.4 Como consecuencia, no solo las medidas para promover cierto tipo de productividad son artificialmente escindidas de la historia del conflicto, sino que, además, inciden en la manera en que las instituciones responden y controlan los disensos sobre el uso y destinación del territorio y los recursos (Olarte-Olarte, 2019). De ahí la importancia de investigar tanto el giro socioambiental en contextos de reorganización territorial como la constante criminalización de la protesta socioambiental.
En este escenario de debate, un referente de las luchas atadas a los territorios que amerita un análisis particular es el de los comunes y los procesos de comunalización. Siguiendo el trabajo de J. K. Gibson-Graham (2011), serían las prácticas, saberes, objetos —y añadimos lugares y riquezas— cuyo uso, propiedad, gestión y cuidado, en la medida que son colectivizados, garantizan la continuidad de su vida. En este sentido, las luchas territoriales de las organizaciones con las que trabajamos buscan proteger, mantener o recuperar comunes como fuentes hídricas (en los tres casos), acceso y manejo comunitario del agua (en Viotá y la región del Ariari), gestión colectiva de terrenos y prácticas de cultivo y cría de animales (en todos los casos) y rutas arqueológicas (en Viotá). El menoscabo de esos comunes y los procesos de comunalización por parte de empresas corporativas —en algunos casos, en complicidad con actores armados, pero también como parte de iniciativas gubernamentales— está asociado a lo que llamamos el derecho a destruir, en este caso, los complejos sistemas de vida humana y no humana (orgánica e inorgánica) (Olarte, en prensa). Ese menoscabo, además, hace que esos territorios sean altamente susceptibles a la proliferación de lo que Diana Ojeda (2016) llama los paisajes del despojo, es decir, escenarios sometidos a procesos violentos “de reconfiguración socio-espacial y, en particular, socioambiental, que limita la capacidad las comunidades decidir sobre sus medios de sustento y formas de vida” (p. 21). Las proliferaciones de sofisticadas formas de despojo incluyen prácticas que no despliegan necesariamente el uso de la fuerza física inmediata y evidente. Además, su carácter es continuo, y en muchos casos cotidiano e, incluso, objeto de procesos de legitimación que oscurecen la violencia que los sustenta. Todos estos complejos procesos involucrados en las luchas por los comunes y los procesos de comunalización en tiempos de transición son los que nos interesan.
Riesgos epistemológicos y metodológicos de la política de lo turbio
Inicialmente, el tipo de investigación que realizamos no nos resultó tan evidente; al menos no desde la angustia de la coherencia entre la formulación de los proyectos y su ejecución. En algún punto, nos pareció que estábamos haciendo investigación colaborativa, dado que la labor conjunta entre activistas y academia fue una constante a lo largo del proceso investigativo. Sin embargo, el término colaborativo, de corte más anglosajón, en nuestro caso se queda corto por dos razones. Primero, porque al usarlo nos daba la impresión de estar descubriendo el agua tibia al considerar que las perspectivas críticas latinoamericanas (educación popular, investigación acción-participativa, teología de la liberación, psicología comunitaria, entre otras) ya habían ofrecido alternativas de trabajo con los movimientos sociales desde los años setenta ante la crisis del paradigma positivista de las ciencias sociales. Segundo, porque la invitación de esas organizaciones no es tanto a colaborar como a solidarizarse. Si bien ambos términos tienen un carácter bidireccional, la colaboración tiene más la connotación de un lazo que tiende a nacer y morir en un punto espaciotemporal determinado, mientras que la solidaridad, además de implicar la colaboración, es intermitente, de algún modo imprescindible y, ante todo, emerge del reconocimiento de unos lazos creados que no buscamos ni queremos negar.5
Más afín que la investigación colaborativa parecía la investigación acción participativa (IAP). Muchas veces catalogaron nuestros procesos investigativos bajo esa categoría. Ciertamente esos procesos tuvieron un alto componente de acción y, en casi todas sus etapas, contaron con la participación no meramente formal de miembros de las organizaciones. Sin embargo, tampoco podemos considerar que las investigaciones quedaran recogidas bajo esa denominación porque sus intereses no fueron delimitados con las organizaciones (como exige la IAP); por el contrario, llegamos con intereses muy precisos en torno a las transiciones y los comunes. Por otro lado, aunque los objetivos y ritmos de las investigaciones fueron frecuentemente negociados, rebatidos e incluso replanteados, como veremos más adelante, nos deslindamos de la premisa epistemológica de la IAP —compartida por otras perspectivas del pensamiento crítico latinoamericano de los setenta— según la cual una finalidad central de la investigación con las comunidades es despertar su consciencia crítica. Si bien varios momentos de la investigación han sido remodelados por una reflexividad que llama a cuestionarnos la conciencia de clase, raza, género, sexualidad, entre otras, esta interpelación ha sido bidireccional y atenta al riesgo latente de pretender asumir un estadio de consciencia superior que las personas con quienes trabajamos. No valía la pena, entonces, hacer calzar nuestra investigación en esa categoría de la IAP.
Más allá del carácter colaborativo o participativo y atado a la acción, nuestra praxis investigativa sigue premisas, sobre todo, feministas y descolonizadoras. Aunque en nuestras investigaciones ambas premisas tienen una relación de dependencia mutua, este capítulo lo dedicaremos al primer tipo de premisas. Al segundo ya le hemos dedicado varios textos; aquí solo basta con subrayar que una premisa descolonizadora de la que partimos en nuestras investigaciones es que los movimientos sociales producen conocimientos de los problemas contemporáneos y sobre sí mismos tan válidos como los producidos por la academia (Flórez, 2005, 2015). En consecuencia, y en contravía de la tendencia predominante a evaluar a esos actores según criterios establecidos a priori, optamos por derivar esos criterios del diálogo con ellos y no sobre ellos (Flórez y Olarte, en prensa).6
Nuestras investigaciones son feministas, no tanto porque estudian temas que la agenda feminista puso sobre la mesa (que es una manera muy importante de hacer feminismo), sino porque nuestra praxis investigativa sigue la idea movilizada por ciertos feminismos según la cual los intentos de crear y sostener vínculos de solidaridad entre académicas y activistas generan tensiones altamente problemáticas, pero también productivas. Nos referimos a los nudos, las inflexiones, las rupturas y los giros que no con poca frecuencia se viven en los procesos de investigación, los cuales exigen poner en riesgo algunas de sus premisas. Por ejemplo, el primer acercamiento a las organizaciones no estuvo exento del temor al rechazo —algo que, en algunas ocasiones, efectivamente sucedió—; tampoco lo estuvo de la desconfianza, no sin sustento, de las organizaciones y algunos de sus miembros hacia nosotras por pertenecer al mundo universitario y, más aún, por tratarse de universidades privadas y consideradas elitistas. Siguiendo esta premisa feminista de las tensiones como algo altamente productivo, además de presentar y negociar los objetivos de la investigación con las comunidades, en todos los casos buscamos hacer explícitas esas tensiones, en forma reflexiva. De ahí que —y esto es lo que queremos resaltar en este capítulo— cataloguemos la nuestra como investigación feminista, a secas.
Como sustrato de ese tipo de investigación, la postura epistemológica de la que partimos es el conocimiento situado propuesto por Donna Haraway (2019), es decir, un conocimiento que asume la responsabilidad de los límites del lugar desde donde conoce. Asumir con esta autora una perspectiva localizada, parcializada, explícita y hasta descaradamente interesada, además de reconocer las marcas del propio saber (sus límites de clase, sexo/género, raza/etnia, sexualidad, procedencia, etc.), implica aprender a deslizarse paradójicamente entre las consecuencias de asumir una de las dos tendencias epistemológicas predominantes en las ciencias sociales contemporáneas y que han polarizado la historia reciente del feminismo: el empirismo crítico y el socioconstruccionismo radical. Según la autora, el conocimiento situado busca distanciarse de la asepsia propia del empirismo crítico, y de cierto afán e impostura metodológica de aspirar a investigar manteniendo una actitud científica distante y neutral; una perspectiva que garantice el análisis de resultados sin haber sido tocado por el sujeto investigado —en este caso, por activistas y sus territorios—. Según Haraway, esta forma de operar sigue la lógica de la autoidentificación y rige a su muy atinada figuración del testigo modesto (1997). Ciertamente, para nosotras esta lógica ha sido un riesgo, dado que nos formamos en la asepsia del derecho y la psicología que sigue siendo reivindicada por muchos de nuestros colegas, los estilos escriturales académicos y los procedimientos institucionales que, supuestamente, garantizan la rigurosidad científica. Por otro lado, continúa Haraway, el conocimiento situado también exige deshacerse de la peligrosa tendencia del socioconstruccionismo radical a la fusión con el sujeto de estudio. Entendemos que, en este punto, ella advierte sobre el peligro de la fantasía de fusión de las vivencias de quien investiga con las del sujeto investigado, que en nuestro caso sería con las vivencias de lucha de quienes son activistas. Esta manera de operar, explica la autora, sigue la lógica de la identificación, en oposición a la autoidentificación.
Si bien Haraway no desarrolla la figura que encarna la lógica de la identificación, hallamos una clave para hacerlo en el conocido ensayo de Chandra Talpade Mohanty (1984/2008), “Bajo la mirada de Occidente: academia feminista y discurso colonial”. Allí la autora argumenta que el feminismo occidental coloniza discursivamente las heterogeneidades materiales e históricas de las diversas vidas de las mujeres definidas como no occidentales y las produce/representa, bajo la categoría “mujeres del Tercer Mundo”, como un grupo homogéneo y víctima de varias estructuras (legales, económicas, religiosas y familiares) y, por tanto, carentes de agencia histórica y política. De este análisis nos interesa el énfasis en la representación de las mujeres del Tercer Mundo como víctimas por su revés: la autorrepresentación de las feministas occidentales como las llamadas a salvarlas.
Si llevamos esta doble representación a nuestras investigaciones tenemos que corremos el riesgo de recrear un posicionamiento de salvadoras (y su contraste peligrosamente binario, el de víctimas), en nuestro afán de contribuir a las luchas por los comunes y la permanencia en los territorios. De ahí que, a contraluz de la figura del testigo modesto, hayamos tenido la urgencia de nombrar a la Salvadora como la figuración que sigue la lógica identificadora —en femenino porque subraya la denuncia del cuidado sacrificial que vienen haciendo varios feminismo desde hace rato (véase Esguerra, Sepúlveda y Fleischer, 2018; Hernández, 2015); en mayúscula porque, paradójicamente, su ímpetu resolutivo es tan patriarcal como el Dios todopoderoso al que busca combatir; y en singular porque, a contracorriente y sola contra el mundo, se echa encima todas las cargas retornando a la visión liberal del sujeto individual contra la que también lucha—. Esta figura de la Salvadora, mucho más que la del testigo modesto, es cercana a nosotras y, en general, a quienes nos reconocemos de algún tipo de izquierda; incluso, cuando algunas veces la vemos rondando a los movimientos sociales cuando conversamos con activistas. Por eso, creyendo haber saldado con menos dificultad el peligro de la asepsia del testigo modesto, procuramos conjurar a la Salvadora, tratando de estar muy alerta a no aspirar a la fusión identitaria. Ciertamente, no ha sido fácil.
Asumir todos estos riesgos epistemológicos exige poner en práctica lo que llamamos una política de lo turbio, también inspiradas en Haraway (2016). Ella emplea el término muddle (‘turbación’, ‘embrollo’, ‘revuelo’, ‘revoltijo’, ‘lío’, ‘jaleo’…) como un tropo teórico que problematiza la centralidad que la claridad visual ha tenido para el pensamiento (p. 174). Su apuesta es por “una colaboración no arrogante con todos aquellos en la turbación [muddle]”. El enturbiamiento aquí denota el compromiso de pensar fuera del binario objetivismorelativismo, para dar cabida a un posicionamiento reflexivo sobre las propias prácticas de producción de conocimiento.
En términos de las relaciones entre humanos, esto es una invitación tanto para el objetivismo del empirismo como para el relativismo socioconstruccionista a abrirse a la posibilidad de representar sin escapar a ser representadas. Sobre este punto, Haraway (1995) insiste en que su apuesta no es la política de la autoidentidad, basada en la distancia aséptica, en el nexo nulo con el otro; tampoco la política de la identidad, producto de la fantasía de fusión con quien se trabaja. Su apuesta es por la política de la afinidad, basada en lo que ella llama una conexión parcial, no nula ni total, sino parcial con el otro (humano y no humano). En nuestro caso, las investigaciones están movidas por una política de afinidad con ciertas luchas por los comunes, con las cuales se tejen unas conexiones con los movimientos sociales que, por ser parciales, pueden ser al mismo tiempo certeras y, no obstante, abrigar disensos.
Cuando las relaciones son entre humanos y no humanos, el enturbiamiento invita a repensar cómo comprendemos las múltiples temporalidades de una tierra dañada para aprender a vivir en y con ella (Haraway, 2016). Aprender a moverse en medio de lo turbio es particularmente pertinente para convocar a las ciencias a lidiar con las complejidades, contradicciones, confusiones y complicidades que atraviesan tanto la distribución violenta de la riqueza y las consecuencias de sus afectaciones ambientales (véase Beynon-Jones y Grabham, 2019; Gibson-Graham, 2011) como las materialidades, los entrelazamientos y desórdenes que sustentan la vida y la existencia. Entendemos que con ese enturbiamiento Haraway (1997) también reivindica el embarrarse las manos en la investigación y hace una franca invitación a “ser sucias y finitas antes que trascedentes y limpias” (p. 36).
Inspiradas en esta política de lo turbio, nuestras investigaciones apuestan por identificar la experiencia y el conocimiento situado de los movimientos sociales, sus modos de vida y luchas en tensión con lecturas expertas del territorio y sus elementos —su intervención y topología economicista—. El objetivo es propiciar otras escalas espaciotemporales para narrar redes heterogéneas entre humanos, no humanos, instituciones y artefactos. Para ello, es necesario identificar el acceso desigual a recursos sociales, intelectuales y espaciales más amplios; encontrar formas de representar los recursos políticos, económicos, culturales textuales y afectivos a través de los cuales el conocimiento de los territorios es disputado y negociado en tiempos de transición. Metodológicamente, es preciso identificar las prácticas de investigación que articulan esas apuestas, así como las técnicas de investigación que exigieron y los productos de investigación concretos en los que culminaron.
Prácticas de investigación: articulación ético-política entre epistemología y metodología
Reconocer la productividad metodológica de las tensiones que surgen entre la academia y los movimientos sociales, y asumirlas desde una perspectiva situada, abre en la cotidianidad de la investigación preguntas serias sobre la articulación entre la epistemología (una visión del conocimiento como vulnerable e inacabado) y la metodología (la coherencia entre el tipo, los procedimientos y las técnicas de investigación). La propuesta central de este capítulo se refiere al modo como resolvemos esa articulación en términos de prácticas de investigación.
De la noción marxista de praxis, que usamos varias veces en el texto, nos interesa el énfasis en la materialidad. Sin embargo, el ethos marxista no alcanza a problematizar la relación entre la investigadora y los otros, como lo reclaman constantemente los feminismos de los que partimos. Por su parte, la noción de práctica de Bruno Latour también es muy afín a nuestra propuesta, porque hace énfasis en las mediaciones y el registro que estas permiten de los embrollos que acontecen entre los actantes. Sin embargo, su talante objetual no es tan pertinente para lo que queremos expresar. Este sentido queda mejor recogido con aproximaciones posestructuralistas.
En su preocupación por la práctica de sí, Michel Foucault aborda la práctica como modos de pensar y obrar. Esta elaboración atraviesa la articulación ético-política entre epistemología y metodología en nuestro trabajo. Las discusiones que inspiraron este libro nos lanzaron de nuevo a repensar esta elaboración foucaultiana y, en ese escenario de lectura mutua, retomamos el uso que de ella hace Carlos Arturo López (2018). En este ejercicio retrospectivo, definimos las prácticas como los modos reflexivos y reiterativos de proceder (pensar, obrar y sentir) que, incluso en situaciones de tensión crítica, permiten que siga teniendo sentido desarrollar ciertos procedimientos, aplicar ciertas técnicas y construir determinados productos.
Por su orientación feminista situada y descolonizante, estas prácticas de investigación no pueden reducirse a procedimientos (o métodos) ni al nivel de las técnicas. Tampoco pueden reducirse, si bien la incluye, a la manifestación de apuestas políticas expresadas, por ejemplo, en productos de investigación. En este nivel, siempre tambaleante, ellas funcionan como una articulación ético-política entre epistemología y metodología.
Las prácticas de investigación evitan que los modos de investigar caigan en la sedimentación (procedimental) y la estabilización (rutinaria). Por su carácter creativo, son potentia pura, posibilidad que no tiene nada asegurado; por su vulnerabilidad deben ser ensayadas, abandonadas, rehechas y afinadas y, por supuesto, también pueden ser cooptadas por la academia, los departamentos administrativos de las instituciones científicas y académicas.
Expondremos las cuatro prácticas de investigación que le han dado sentido a nuestro trabajo en momentos de tensión y desasosiego. Lo haremos atendiendo al ámbito en el que establecen unos modos particulares de proceder, así como a la mayor o la menor dificultad para sostenerlas según el caso.7 Además, en un plano epistemológico señalaremos las tensiones investigativas de las que emergen y, en uno metodológico, las técnicas de investigación alternativas y los productos propuestos para lidiar con esas tensiones.8
PRIMERA PRÁCTICA: MOVER LOS LÍMITES DE LA AUTORÍA
Convencionalmente, el mundo académico exige seguir procedimientos de citación estandarizados de instituciones científicas como, por ejemplo, la American Psychology Association (APA), la Modern Language Association (MLA) o el Oxford Handbook. Se trata de localismos del Norte global, o variaciones locales de estos, convertidos en estándares institucionales que colonizan los modos académicos de escribir en por lo menos dos vías. De un lado, establecen normas bajo las cuales no es posible citar a los movimientos sociales como productores de conocimiento, sino como informantes o fuentes primarias, que luego deben pasar por el filtro del análisis académico. Sus propuestas suelen ser citadas como parte del corpus de análisis o en la sección de anexos. De otro lado, ciertos estándares ignoran las condiciones del lugar donde ese conocimiento es producido. Bajo estos procedimientos de citación, la autoría intelectual queda atada a un ámbito de aparente transparencia y estratificación exclusivamente academicista que elimina las tensiones e interpelaciones entre las múltiples formas de producción de saber sobre la acción colectiva.
La adscripción colonial a estas normas nos pone en tensión a la hora de publicar. Por un lado, debemos seguirlas si queremos publicar nuestras investigaciones; una aspiración que no queremos ni podemos abandonar, pues de ella depende la posibilidad tanto de construir un espacio adicional de debate y denuncia clave para la movilización como de recibir reconocimiento simbólico y material por hacer aquello en lo que creemos. Aun conscientes de lo anterior, por otro lado, procuramos subvertir esas normas porque niegan el conocimiento de los movimientos sociales sobre sus propias luchas y la configuración y comprensión de los problemas que enfrentan. Para lidiar con esta tensión ensayamos dos modos de mover los límites de la autoría aceptados por la academia.
Uno es trastocar los procedimientos de citación de modo que los conceptos, análisis y valoraciones producidos por los movimientos sociales puedan ser ubicados y tratados como contribuciones que no solo alimentan, sino que, incluso, dialogan con los producidos por quienes son considerados expertos en su estudio.9 Por ejemplo, cuando algunas autoras y activistas convergen en un análisis, una y otra son citadas. Otro modo de citación alternativa es reconocer explícitamente aquellas conversaciones con los movimientos sociales que permitieron anudar una idea sustancial; por ejemplo, esas conversaciones han contribuido significativamente a la construcción de los mapas colectivos y colaborativos que registran alrededor del mundo la proliferación de conflictos socioambientales; también han sido decisivos para comprender el carácter relacional del territorio y captar la interdependencia entre elementos o seres orgánicos e inorgánicos (véase Temper, Bene y Martínez-Allier, 2015). Otra forma de citación en esta vía es reconocer con gratitud explícita las ocasiones en las que otras personas nos permiten afinar una idea (véase las obras de Donna Haraway y Arturo Escobar). Un último intento de esta práctica, que requiere un gran esfuerzo, con frecuencia fallido, es abrir la discusión con algunas revistas académicas en las que hemos publicado de modo que admitan otras formas de citación que no confinen los conocimientos de los movimientos sociales y su análisis e impidan citarlos como autores. En términos narrativos, los procedimientos de citación alternativa referidos apuntan a la urgente necesidad —que agudamente advierte Ochy Curiel (2014)— de dejar de ver a los movimientos sociales como fuente de testimonio para empezar a considerarlos fuente activa de conocimiento. Esta modalidad de práctica puede intentar sostenerse con relativa facilidad en cualquier escenario investigativo, desde la escritura hasta una ponencia o una clase.