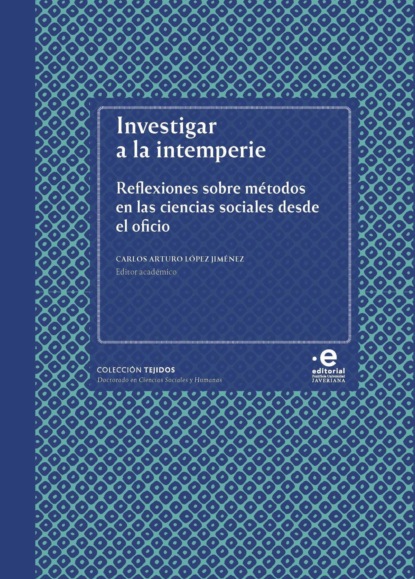- -
- 100%
- +
Un segundo modo ensayado para mover los límites de la autoría es, precisamente, la coautoría, tomando la decisión deliberada de escribir los artículos de investigación con activistas de los movimientos sociales. Con esta práctica hemos escrito conjuntamente artículos y capítulos de libros, en español y en inglés y para publicaciones nacionales e internacionales (Olarte-Olarte y Lara, 2018; Veloza, Cardozo y Espejo, 2017). La coautoría ha complejizado nuestra propia comprensión de la escritura y sus temporalidades. Así, no implica tanto el acto material de sentarse (generalmente, frente al computador) a escribir el texto o a pulirlo tras recibir la evaluación de pares, es decir un acto en el que varias personas bajo dinámicas de conversación asumen presupuestos compartidos diáfanos. En nuestro caso, más bien, la práctica de la coautoría abarca múltiples momentos y procesos escriturales y, sobre todo (y casi siempre sin computador), que dediquemos más tiempo y esfuerzo del usual a pensar conjuntamente la estructura del texto, construir en diferentes momentos las ideas y la forma de narrarlas, tomar la decisión de quién escribirá qué, traducirnos mutuamente, discutir los criterios del orden de aparición de las autoras y, por supuesto, debatir la literatura académica sobre su lucha o luchas afines en espacios formalmente acordados, pero, sobre todo, en conversaciones informales. Siguiendo la crítica de la feminista Davina Cooper (2014, 2015) a la tendencia individualizante de las prácticas de citación en la academia occidental, una coautoría como la ensayada considera que el acto de escribir incluye aquellos momentos colectivos cuando surge una idea, un concepto o una crítica, cuya autoría es imposible de adscribir a un individuo en particular y de espaldas a la situación. En tal sentido, esta modalidad de práctica no solo rescata esa parte del proceso de escritura que suele quedar invisibilizado por el fetichismo académico en torno a la figura del autor, como alguien aislado escribiendo para y en su entorno académico; además, cuestiona la visión fracturada del conocimiento que promueve la academia al cercenar el producto de la investigación (por ejemplo, el artículo científico) del turbio proceso de producción colectiva de conocimiento que lo habilita.
Sin duda, esta modalidad de práctica es más contundente para mover los límites de la autoría que la primera, pero también es más difícil de sostener, pues exige mucho tiempo y esfuerzo, y cuyas compensaciones son más evidentes para quien es de la academia que del movimiento social. De hecho, la hemos podido ensayar y sostener solo con una de las organizaciones, cuyas activistas tienen formación académica. También hay que decir que la coautoría es más fácil de sostener cuando el movimiento social y nosotras mismas estamos en un momento de fortaleza.10 En una ocasión, la suspendimos deliberadamente para ganar distancia de la organización; en otra, un activista de otra organización la dejó en suspenso porque quiso darle prioridad a su cultivo. Entre las evaluaciones de esta modalidad de práctica, cuestionamos la decisión de ubicar nuestros nombres en últimos lugares del listado de autoría, porque, si bien comenzar por las activistas es un gesto de horizontalidad, también es cierto —como argumentó una de ellas— que ese tipo de convenciones academicistas poca importancia tiene para el movimiento social. En cambio, para nosotras tiene mucha, puesto que los esquemas académicos de producción de conocimiento sí castigan el orden de la autoría. Por ejemplo, Colciencias (ahora Ministerio de Ciencias) asigna la puntuación según el orden de aparición de los autores, fomentando además la competencia y las jerarquías, lejanas al trabajo colaborativo que reclama por otros mecanismos. Finalmente, debemos decir que de los seis audiovisuales realizados, productos sobre los que hablaremos más adelante, tan solo en el último reparamos en el debate sobre la autoría nuestra de estos productos.
SEGUNDA PRÁCTICA: DISPERSAR LOS ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
Bajo los esquemas de investigación de las ciencias sociales convencionales se distingue entre el trabajo de campo y el de escritorio. Mientras el primero se asocia a los escenarios donde naturalmente acontece el problema investigado (en este caso: protestas, asambleas, reuniones organizativas, etc.), el segundo se asocia a escenarios más académicos (bibliotecas, oficinas, aulas). Asimismo, mientras el trabajo de campo se asocia a los ritmos más activos del hacer (bajo categorías como recopilar información, solicitar consentimientos informados, impartir formaciones o socializar resultados en las comunidades), el trabajo de escritorio se asocia a los ritmos más sosegados del pensar (tales como desarrollo del estado del arte, elaboraciones conceptuales, diseño metodológico, análisis de resultados, escritura de informes y su difusión erudita en eventos aprobados por un comité científico).
Si bien esta división espaciotemporal de la producción del conocimiento ha sido bastante problematizada —por ejemplo, por los estudios culturales y algunos sectores de la antropología, entre otros—, sigue muy presente en los esquemas bajo los cuales las instituciones académicas esperan que se conciban, diseñen y evalúen las investigaciones. Así lo muestran los esquemas de valoración de la producción del conocimiento con sus exigencias, por ejemplo, de estructurar de manera homogénea y aséptica la información o de usar los modos escriturales planos e impersonales de la tercera persona del singular. Por su vigencia y regularidad, estos esquemas terminan constituyéndose en artefactos que reifican de manera silenciosa, pero eficaz y disciplinante, la idea que está en la base de la distinción, muchas veces irreflexiva y subordinante, entre trabajo de escritorio y de campo, a saber: que el conocimiento se crea en el mundo universitario, y que por fuera de él, o bien se recoge información para comprobarlo (durante la investigación), o bien, una vez esa información ha sido procesada (hacia el final de la investigación), se devuelve como conocimiento para que sea apropiada por la sociedad. Así, paradójicamente, los escenarios de producción de conocimiento externos a la universidad terminan siendo excluidos por inclusión, mientras seguimos usando esquemas incapaces de aprehender los complejos conocimientos producidos en la interacción entre la universidad y el resto del mundo.
Tener que ajustar el diseño de los proyectos de investigación a este esquema cientificista y colonial nos ha generado varias tensiones. Por un lado, aun cuando contamos con suficientes argumentos para eludirlo con convicción, si queremos que nuestros proyectos sean reconocidos —y literalmente subidos a los sistemas de información universitaria, evaluados y, eventualmente, aprobados—, debemos ajustar en ellos tanto la estructura como los estilos de escritura de nuestros proyectos. Es un (des)ajuste que no es solo escritural sino también epistemológico y político. Por otro lado, en la cotidianidad institucional el “trabajo de campo” se torna en un significante maestro que permite ajustar cronogramas de clases, obtener permisos, garantizar recursos, reencontrarse con activistas, volver a los territorios campesinos; realmente, es uno de los momentos más esperados por nosotras y el grupo de estudiantes en formación, cuando lo hay, y por eso usamos esa categoría con frecuencia. Por último, “irse de trabajo de campo” con la universidad también garantiza unos mínimos de seguridad cruciales cuando se investiga en contextos de conflicto armado; además pueden representar un capital simbólico importante para la seguridad de los propios movimientos, así como una manera de amplificar las condiciones y motivaciones de sus luchas. Bajo esas circunstancias, las universidades donde trabajamos son parte de la red de manos invisibles que nos sostienen —usando la expresión de Butler (2010)—, y ellas y nosotras terminamos siendo también una parte de la red de manos invisibles que contribuyen a sostener a los movimientos sociales. Para hacer productivas estas tensiones sobre la manera de comprender y nombrar los escenarios de producción de conocimiento, buscamos dispersarlos en tres momentos claves de la investigación: diseño, análisis y socialización.
Diseño
Si bien solemos empezar a hacer trabajo de campo con las organizaciones teniendo una idea clara de qué queremos hacer, luego de haber hecho la respectiva revisión documental, es en el territorio donde estas trabajan en el que pulimos y en ocasiones modificamos sustancialmente los diseños de investigación, incluido su objetivo. Para este reajuste nos valemos de la observación participante y no participante, las conversaciones informales y sus respectivas notas de campo, que complementamos con otras técnicas menos convencionales, como la que denominamos mapeo de cocina, que consiste en la representación gráfica de las dinámicas sociohistóricas de los territorios. A diferencia de la cartografía social, al menos en su modo convencional, esta técnica no describe sino que conceptualiza el territorio como algo vivo y vivido; y a diferencia de la técnica de las conversaciones informales, el mapeo de cocina no es casual, sino deliberadamente solicitado y expresamente desarrollado por activistas. Es de cocina porque, generalmente, se realiza cerca al fogón, donde, quizás, resulta más amable explicar a las académicas, con sus títulos, que su visión del territorio, aun siendo rigurosa y comprometida, es limitada e incluso errática. Con esta técnica dos activistas de la región del Ariari nos explicaron las dinámicas sociohistóricas de los acueductos veredales presentes en su territorio con un nivel de complejidad tal que rediseñamos la investigación e, incluso, aplazamos su desarrollo.
Análisis
Este es el segundo momento de la investigación, durante el cual buscamos expresamente dispersar los escenarios de producción de conocimiento. Parte del análisis de las investigaciones lo hacemos en la universidad cavilando reflexiones, a veces solas o entre las dos, muchas veces en conversaciones con colegas o en clase con estudiantes. Sin embargo, otra parte importante del análisis la realizamos en conjunto con las organizaciones. En este último caso, hemos ensayado dispersar la producción del conocimiento bajo dos modalidades.
La primera es intercalar como escenarios de producción de conocimiento los territorios donde una organización lucha por los comunes y la universidad. En los territorios dedicamos unas horas a exponer y afinar los análisis con activistas, generalmente, después del trabajo campesino —casi siempre, por la tarde, si es en territorios periurbanos o por la noche, si es en territorios campesinos—. En las universidades recibimos la visita de las organizaciones para continuar con el análisis de la investigación. En ambos escenarios los análisis ganan más complejidad, ya sea gracias a la contundencia de los argumentos del movimiento social o a la organización académica de la abrumadora información que ellos manejan.11 Mientras los proyectos de investigación hayan sido más desarrollados con una organización, menos veces se repite ese recorrido de ir y venir entre un escenario y otro, pues se cuenta con unas categorías de análisis compartidas y afinadas. En algunas ocasiones, luego de varias idas y venidas, como producto investigativo desarrollado, entregamos a la organización un archivo popular y jurídico, definido como la recopilación y organización con los movimientos del material, información y procesos para el uso social del derecho —a veces deliberado y en otras como un recurso obligado y aceptado con recelo—. Varias veces los análisis incluyen disensos no resueltos, como, por ejemplo, que una de las organizaciones desestime la importancia de ser catalogada como movimiento social o que para otra no sea tan importante validar el análisis como el hecho de que las universidades (y no solo las ONG) se solidaricen con sus luchas.
La segunda modalidad explorada para dispersar los escenarios de producción de conocimiento en los momentos de análisis es más costosa y exigente. En conjunto con una o varias organizaciones, visitamos otro territorio de lucha por los comunes con el que también estemos trabajando para intercambiar experiencias entre las propias organizaciones sobre esta disputa. Bajo esta modalidad hemos hecho intercambios entre movimientos de distintos municipios y departamentos e, incluso, continentes, en una ocasión.12 De esos encuentros procuramos que queden productos de análisis capaces de descentrar la escritura sin suprimirla. Por ejemplo, en un encuentro al que concurrieron organizaciones de tres territorios construimos piezas figurativas que plasmaron los dilemas éticos de desarrollar economías comunitarias y campesinas en cada uno de esos territorios (Arias, Asociación Herrera, Civipaz y Kruglansky, 2017). Se trata de expresiones plásticas que fueron posibles después de dos días de análisis grupal y en asamblea con el acompañamiento de académicos como Nicolás Espinel y Stephen Healy, y de artistas como Aviv Kruglansky o Carlos Arias. Gracias a las amistades tejidas entre activistas de las diferentes organizaciones en esos encuentros, se relega la importancia de la universidad, al punto de que, a veces, sabemos de activistas de una organización por las de otra. También hay que decir que, en una ocasión, fue frustrante constatar que el intercambio se convirtió más en un paseo, por lo cual se perdió la potencia del intercambio.
En los tres escenarios de análisis usamos técnicas de investigación convencionales (como la observación participante, las conversaciones informales y las notas de campo) como complemento de nuestra principal técnica de investigación-intervención: los procesos de formación. Entre varios temas estudiados, los comunes como resistencia a las continuidades e intensificaciones de las violencias económicas asociadas a la transición política ha sido el más interesante para nosotras. La idea de desarrollar un proceso de formación la tomamos de un espacio pedagógico que una de las organizaciones ha sostenido por cerca de diez años con base en la educación y el feminismo populares.13 Desarrollamos esos procesos con esa organización y luego los ensayamos en otras, con algunas dificultades. Para ello, siempre contamos con estudiantes —que a veces mantienen su propio vínculo con las organizaciones tras culminar sus estudios—, así como con un colega con quien tradujimos textos de economía comunitaria, William E. Sánchez Amézquita, y también con otros colegas experimentados en temas específicos y comprometidos con las luchas de las organizaciones, como Daniel Navarro y Julieta Barbosa.
Cada uno de los procesos es guiado por un material pedagógico basado en la misma literatura académica que usamos en la investigación (J. K. Gibson-Graham, Arturo Escobar o Silvia Federici, entre otras), pero reescrito pacientemente con un lenguaje no academicista, que incluye imágenes y mapas, y que queda como un producto de la investigación para las organizaciones y comunidades bajo la modalidad de cuadernos de trabajo. Los llamamos así, y nunca cartillas, porque esta denominación, muy común en los procesos de formación de izquierda, tiene el riesgo de infantilizar los movimientos sociales. Hemos leído los cuatro cuadernos de trabajo en el marco de un ejercicio de acompañamiento pedagógico que incluye ejercicios autónomos; por eso transcurre un tiempo importante de la investigación entre el diseño del cuaderno de trabajo y su uso mediante ejercicios. Lo más interesante es que casi siempre la gente toma la iniciativa de hacer estos ejercicios de manera grupal y presentarlos mediante exposiciones que sobrepasan lo solicitado. En el caso de dos organizaciones, el estudio de los cuadernos de trabajo fue la antesala para una conversación compartida (Haraway, 1995), o una conferencia, con las tres autoras mencionadas. En el caso de otra organización, el intercambio se logró solo con una autora.
Socialización
El tercer y último momento, en el cual buscamos expresamente dispersar los escenarios de producción de conocimiento en la investigación, es durante la socialización de los hallazgos de la investigación, llevada a cabo en los territorios de lucha y en la universidad.
En el primer caso, la socialización de la investigación se realiza preferiblemente aprovechando el espacio asambleario o algún foro comunitario convocado por las propias organizaciones de la región. En este punto, nos apoyamos básicamente en dos tipos de productos: los audiovisuales (que referiremos luego) y las guías de derecho, entendidas como documentos que proponen posibles rutas jurídicas para defender la permanencia en el territorio, proponer formas de reparación o fortalecer demandas sociales asociadas a los comunes.
Cuando la socialización se hace en la universidad invitamos a la gente de los territorios, siempre compartiendo el espacio de ponencias con gente de las organizaciones. En este caso, la idea no es tanto presentar resultados de investigación como reflexiones de la lucha en torno a los comunes, aprovechando eventos científicos, clases o presentaciones de libros y audiovisuales. Este escenario de socialización es el que resulta más costoso. Tanto la organización como nosotras debemos buscar recursos para financiar el viaje de activistas hasta Bogotá; la retribución a su acogida en los territorios con alojamiento y comida de nuestra parte ayuda bastante. Se insiste en ese viaje a Bogotá porque, además de servir para que los miembros de las organizaciones puedan hacer diligencias y pasear un par de días, es una ocasión para que la universidad se comprometa públicamente con las luchas territoriales. En todo caso, es un escenario de producción de conocimiento costoso y difícil de lograr para activistas que deben venir desde muy lejos y abandonar por unos días sus muchas labores campesinas. Por otro lado, es un escenario que exige mucha atención de nuestra parte porque, si bien la acogida de ciertos colegas puede ser muy cálida, con vergüenza todavía recordamos recibimientos cargados de una alta dosis de violencia epistémica: “Saber que en la universidad hay profes solidarios y otros violentos puede ser muy duro”, afirma una activista, pero también puede ser muy útil para entender que en la ciudad no todo es una maravilla.
TERCERA PRÁCTICA: CUESTIONAR Y SORTEAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PUEDEN DEVENIR AUTORITARIOS
Trabajamos en instancias institucionales donde la investigación es una actividad central para las universidades y las labores que realizamos, donde hay equipos críticos y reflexivos que permiten que la administración esté al servicio de lo académico y no al revés, como dice nuestra colega Silvia Bohórquez. Sin embargo, se trata de instancias que no están aisladas respecto de los procedimientos administrativos porque deben apegarse a los estándares a partir de los cuales se organiza toda la universidad. Con frecuencia, debemos apegarnos a esos procedimientos administrativos que, en los puntos más alejados de nuestras instancias de trabajo, buscan asegurar ciertas condiciones para la operatividad de la investigación, pero corren el riesgo de perder de vista el sentido de la actividad investigativa. Hasta cierto punto, la sostenibilidad de las unidades académicas puede convertirse en un asunto aparentemente neutro para tomar decisiones sin discusiones ni soporte empírico.
Seguimos ciertas líneas de análisis según las cuales este riesgo de disociación responde a lógicas del capitalismo cognitivo en las universidades. Una de sus expresiones más evidentes es el cobro de costos generales (overhead cost) para investigaciones y consultorías.14 Esto puede ser particularmente problemático en aquellos casos en los que el contenido de investigación en las consultorías, así como sus objetivos, no solo contradicen las premisas que sostienen el overhead, sino que desfiguran y limitan el contenido de la investigación. Otras expresiones autoritarias del aparato administrativo en las universidades son las formas de medir el impacto de las investigaciones en términos de indicadores de eficacia y eficiencia, omitiendo otros criterios de la evaluación de su incidencia en el entorno comunitario y académico.
Estas expresiones y otras tantas buscan inscribir los procesos de investigación en esquemas formalmente transparentes (de flujogramas, planillas, estándares, buenas prácticas, etc.). Por eso es clave abrir un debate más profundo al respecto dentro de las universidades. En este texto únicamente señalaremos tres tensiones que emergieron en nuestro trabajo con movimientos sociales, y que hemos intentado sobrellevar, en algunos casos mejor que en otros.
Una expresión de esa tensión es la legalización de los gastos del trabajo de campo. Por ejemplo, entre los requisitos que exige la universidad está la identificación de los proveedores de las regiones que brindan servicios de transporte, alimentación y alojamiento (nombre, número de identificación y teléfono). Esta exigencia, que parece obvia, resulta profundamente problemática en algunos de los territorios donde trabajamos porque quienes brindan estos servicios están en una situación de vulnerabilidad o peligro y, por tanto, no quieren que sus datos sean registrados. Incluso, en ciertos escenarios, la necesidad de mantener el anonimato para protegerse puede hacer que las personas desistan de ofrecer los servicios que requerimos para desarrollar la investigación. Esto es particularmente problemático al inicio de las investigaciones, cuando los lazos de confianza no son lo suficientemente sólidos. Una dificultad similar de legalización de gastos se presenta cuando la única posibilidad de acceder a ciertos lugares y obtener información depende de transgredir una norma legal, pero ilegítima, que suele estar asociada al detrimento de los comunes por los cuales luchan los movimientos. Por ejemplo, es inviable pedir el recibo del transporte del viaje en lancha por una hidroeléctrica por la que está prohibido navegar, pero que debemos visitar si queremos identificar las afectaciones socioambientales denunciadas por los movimientos sociales. Finalmente, la dificultad de legalizar los gastos de viaje en ocasiones ha surgido de la exigencia de presentar el número de identificación tributaria (NIT) de las empresas prestadoras de los servicios tomados cuando superan una suma determinada, algo absurdo cuando la mayoría de esos servicios —por ejemplo, el transporte interveredal— suele ser informal y única en el lugar. Estas exigencias de legalizar todos los gastos revelan unos procedimientos administrativos poco sensibles a las economías campesina, solidaria y comunitaria, las dinámicas de los movimientos sociales y sus contextos de lucha y la situación de vulnerabilidad de ciertos activistas. No se trata, claro, de una posición deliberada sino de una inercia administrativa, resultado de no contar con espacios suficientes de reflexión frente a estas realidades, y que, afortunadamente, abren las colegas administrativas de nuestros espacios institucionales más inmediatos. Pagar de nuestro bolsillo es la práctica con la que hasta ahora hemos sorteado estos procedimientos administrativos autoritarios, pero no es muy satisfactoria. Lo hacemos movidas por la satisfacción de sacar adelante la investigación y poder centrarnos en cosas más importantes y complejas del proceso, lo cual no significa, sin embargo, que podamos sostenerla financieramente ni que normalicemos esta medida.
Otra expresión de esta tensión es la ineficacia con la que estamos contabilizando los aportes de las organizaciones a las investigaciones. Si bien una salida es tratar de incluir estos gastos en los de arriendos de espacios y preparación de alimentos, no estamos incluyendo, por ejemplo, las horas dedicadas por activistas a los debates, las convocatorias, la validación de información y las muchas conversaciones telefónicas, tampoco las visitas a las universidades o eventos académicos que, generalmente, son de varios días y pueden acarrear pérdidas productivas significativas. Por ejemplo, al regresar de un congreso un activista encontró que su sembradío de maíz había sido arrasado por una manada de micos. Estamos, entonces, en mora de diseñar un sistema financiero que nos permita calcular los aportes de las organizaciones a las investigaciones. Serían cálculos dirigidos no a mercantilizar la relación universidad-academia, sino a comprender qué es un costo, un ingreso y un egreso en una investigación. También sería una ocasión para plantear el presupuesto desde la premisa de la diversidad económica (en el sentido de Gibson-Graham, 2011) que guía nuestras investigaciones, contabilizando, por un lado, los trabajos alternativos a los asalariados (capitalistas) de las organizaciones con las que trabajamos y, por otro lado, fuentes de financiación que sostienen nuestros procesos de investigación, distintas a las usadas convencionalmente en la academia (consultorías, proyectos de extensión o servicio o grandes bolsas de investigación).