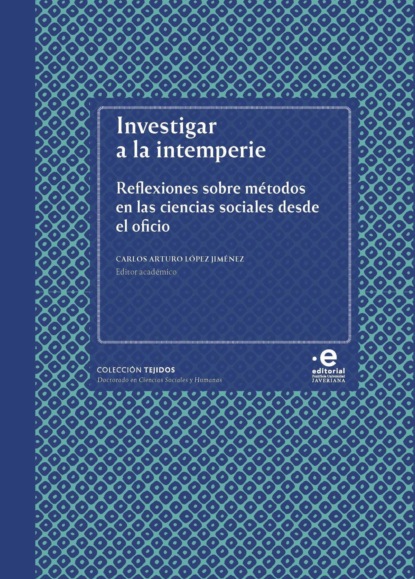- -
- 100%
- +
Una tercera expresión de la tensión con procedimientos administrativos autoritarios tiene que ver con la exigencia de pedir consentimientos informados. Si bien es un requisito de los comités de investigación y ética, la incluimos aquí por el tono de requisito administrativo con el que suele ser tratada. Por el tipo de investigaciones que hacemos, cuestionamos su pertinencia. Si bien las ciencias sociales adaptaron esta práctica de las ciencias de la salud (donde tiene mucho sentido), a nuestro juicio, su traducción ha sido poco interdisciplinaria y sigue remitiendo a la visión individualista, sin salida y con agencia reducida del sujeto con el que se trabaja (un sujeto enfermo), a una comprensión unidimensional de la racionalidad de la relación investigadora-sujeto (aceptación de haber recibido una información adecuada sobre el procedimiento de investigación y sus motivaciones) y, finalmente, a una idea de que las instituciones académicas pueden distanciarse de los problemas y las contingencias que puedan surgir a raíz de esa relación (aceptación de los riesgos de dicho procedimiento).15 Como alternativa, presentamos las actas de las asambleas de las organizaciones con las que trabajamos y en las cuales se discute, ajusta y aprueba una investigación. Con esta práctica lenta (suele tomar dos o tres visitas al territorio) garantizamos no tanto deshacernos de los riesgos de la investigación, sino que sea tratada como otro asunto propio de la organización en torno a la cual se reúnen para deliberar. La asamblea también es el espacio donde se presentan posteriormente los resultados de la investigación, con un tono también deliberativo, que excede la noción de apropiación del conocimiento que privilegian nuestras instituciones.
Una cuarta y última tensión surge de la posibilidad de brindar formaciones extrauniversitarias como una actividad de extensión o servicio de las universidades y que, muchas veces, coincide con los planes de formación de las organizaciones con las que trabajamos. Si bien para las universidades estas formaciones deben conducir a los diplomados, buscamos sortear este protocolo administrativo, pues su costo es exorbitante para activistas de zonas rurales o periurbanas e, incluso, si es asumido por el proyecto de investigación. Por eso, como alternativa, tomamos la salida de que la formación sea parte de la investigación y que cubra una cantidad de horas menor a la establecida por la universidad para los diplomados, opción ensayada comúnmente por colegas de Latinoamérica. En el mejor de los casos, buscamos que la formación sea diseñada con la organización. Esta salida potencia la diversidad económica de las universidades al concretar actividades de extensión o servicio cuyas prácticas de finanzas alternativas son distintas a las capitalistas. En la medida que no siguen una lógica mercantil, son gestos de reciprocidad con las organizaciones con las que trabajamos; además, siguiendo los lineamientos de pedagogía comunitaria de una de las organizaciones con las que trabajamos, de la lógica moderna universitaria conservamos la exigencia de la asistencia y la puntualidad así como la entrega de trabajos y su evaluación. Procuramos hacer la entrega de los certificados de los cursos en la universidad, que es uno de los momentos más emocionantes de la investigación, cuando quedan plasmados en las redes sociales de activistas y que convierte a la universidad en un lugar de encuentro con sus familiares, donde cobran sentido muchas de sus horas dedicadas al trabajo comunitario y se rompe la frontera de clase establecida por nuestras universidades, como solemos escuchar en esos eventos: “Nunca pensé estar aquí… en la universidad de los ricos”. De todos modos, nos queda el sinsabor de que la universidad no otorgue becas para estas comunidades, por ejemplo, como forma de reparación colectiva a las violencias del conflicto armado.
CUARTA PRÁCTICA: INCORPORAR LA VIVENCIA SITUADA DEL TERRITORIO AL DISEÑO INVESTIGATIVO
Los estudios más conservadores conciben los territorios como el “contexto” de la investigación; remiten entonces a un apartado, generalmente inicial, en el que se concibe como un elemento constitutivo del estado, y desespacializado, que con frecuencia es descrito en términos de población, ubicación geográfica, riquezas naturales, actividades económicas, etc. Para las perspectivas más críticas, como en las que se inscriben nuestras investigaciones, es clave complejizar la concepción de territorio, considerándolo como un complejo relacional, pero también una categoría, con dimensiones heterogéneas (políticas, biofísicas, ecológicas, socioeconómicas, jurídicas, entre otras), cuyos significados interrelacionados son disputados para redefinir las problemáticas que abarcan cuestiones variadas como los usos del suelo y los cambios en el paisaje o los supuestos espaciales que subyacen a las representaciones del territorio, sus elementos y sus interacciones.
Tomarnos en serio estas resignificaciones continuas del territorio, el espacio y el lugar nos ha exigido poner en práctica modos de investigar que asuman esta premisa metodológica: el territorio no es un lugar geográfica y espacialmente limpio, fijo y predefinido, sino algo que es vivido y está constituido por múltiples y complejas relaciones turbias. Se trata de múltiples relaciones: 1) entre humanos, por ejemplo, entre activistas de las organizaciones con las que trabajamos y entre estas y la universidad o la institucionalidad local y nacional; 2) entre humanos y no humanos, como entre campesinos y organizaciones con los ríos, para poder explicar no solo las funciones materiales y simbólicas de estos, sino también cómo su relación corporal con el entorno abre preguntas sobre historias sonoras y visuales que retan la capacidad explicativa de las categorías de nuestras disciplinas y de una academia profundamente urbana; y otros tipos de relaciones en las que ya hemos insistido (Olarte-Olarte, en prensa); 3) entre sujetos no humanos orgánicos e inorgánicos; 4) entre inorgánicos entre sí, como, por ejemplo, la relación entre aguas superficiales y subterráneas y los elementos que constituyen redes de interdependencia en el subsuelo; 5) las relaciones de codependencia y coexistencia entre todos los anteriores.
Partir de estas premisas también ha exigido buscar técnicas de investigación capaces de captar la densidad del territorio de modo tal que esta desestabilice el diseño investigativo que preparamos desde la ciudad. Por ejemplo, investigar en un área periurbana exige comprender la articulación simultánea entre las limitaciones biofísicas que el agotamiento del agua por la agroindustria suscita para las economías campesinas, así como el condicionamiento del cultivo de alimentos a las transformaciones de los usos del suelo impulsadas por entidades del orden local y nacional. Para abordar estas complejidades, han sido especialmente útiles las claves político-teóricas de análisis de Bruno Latour o Donna Haraway, que recuerdan el peso de la materialidad del territorio en sus múltiples relaciones; también las de Marisol de la Cadena o Arturo Escobar para contextos en los que pueblos indígenas, afros y campesinos han movilizado relaciones de interdependencia y conexidad entre sus modos de vida y cultura, y el territorio que habitan.
Abrirnos a este tipo de claves ha exigido de nuestra parte desarrollar la capacidad de improvisar en el camino técnicas de investigación capaces de abrazar el peso de la materialidad con la que irrumpen los territorios en las investigaciones. Por ejemplo, es común que las condiciones climáticas de la zona tropical impidan seguir los estándares ortodoxos de una entrevista grupal planeada con mucha anticipación, pues la intensa lluvia sobre un techo de zinc impide escuchar los debates. En casos como este —de irrupción de la materialidad del territorio en los que se agota el tiempo para retomar una entrevista programada—, con frecuencia hemos continuado la indagación mediante la técnica de los recorridos de reconocimiento territorial, que no se limita al marcaje usando el Global Positioning System (GPS), sino que exige adaptarse a los ritmos cotidianos de la gente con la que trabajamos y reconocer las variadas vivencias del territorio y su contraste con las representaciones narrativas e iconográficas oficiales y locales.
Otro ejemplo, para tomar en serio la materialidad de los territorios, es aprovechar para la investigación la labor del suelo (Lyons, 2016) o los elementos de un territorio (Latour, 2001). Subrayar esta labor ha sido un eje de la literatura que ha rebatido y cuestionado desde la materialidad la comprensión de la naturaleza como un recurso económico y que, por tanto, es nítidamente cercenable y fragmentable y aislado de las relaciones que lo sostienen. Por ejemplo, en nuestra investigación aprovechamos la labor refrescante del río La Cal, en la región del Ariari (sus complejas conexiones entre brisa, sombra de árboles, temperatura del agua, etc.) para favorecer las condiciones anímicas, la disposición y la temperatura corporal, de modo que durante una entrevista sea más llevadero el dolor del relato de las violencias vividas en el conflicto armado.
Los principales productos de investigación asociados a la práctica de incorporar la vivencia situada del territorio al diseño investigativo incluyen audiovisuales, fotografías y murales en centros poblados y veredas. La comprensión del alcance de estos productos ha sido reciente. Si bien comenzamos a producirlos para promover una actividad creativa o guardar la memoria visual del proceso, tardamos en captar su potencial para resaltar la materialidad del territorio, en dos sentidos: 1) estos productos han sido claves para condensar en un lugar concreto el compromiso de las organizaciones por los comunes de su territorio, especialmente los murales diseñados y desarrollados con el artista Bicho y un grupo de niñas, niños y jóvenes en una de las comunidades altamente fragmentada por las dinámicas de la guerra; 2) estos productos han sido claves para captar la densidad de la materialidad territorial. Durante la producción del último de seis audiovisuales tuvimos consciencia de que, hasta ese momento, habíamos subestimado el esfuerzo colectivo de producir conocimiento mediante un lenguaje no escrito y también nuestro trabajo amateur como guionistas y productoras de campo.
Investigadoras comunitarias: figuras centrales en la red de afinidades
En el cruce de estas cuatro prácticas hemos devenido investigadoras feministas, esto es, investigadoras sucias y finitas antes que trascendentes y limpias. En ese devenir tejimos la red de afinidades que sostiene nuestra investigación. Cerraremos este capítulo apuntando algunas ideas sobre una importante figura que emerge en este proceso: la investigadora comunitaria.
Esta figura ha tomado fuerza en momentos puntuales de ese trasegar. La ensayamos por primera vez cuando invitamos a dos activistas a participar como asistentes de investigación en una región cuya lucha por los comunes es afín pero distinta a la suya; sus habilidades pedagógicas potenciaron la investigación más allá de lo que hubiéramos podido lograr por nuestra propia cuenta. En ese momento ya teníamos claro el talante descolonial de las investigaciones, pero nos hacía falta concretarlo aún más. A ello nos ayudaron tanto los debates sobre pluriversidad epistémica16 como las conversaciones que habíamos tenido unos años antes con Patricia Conde, del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y con activistas del Comité Cívico del Sur de Bolívar sobre la insuficiencia de los diplomados universitarios en las regiones. Desde su perspectiva las universidades deben abrir espacios laborales para activistas, de modo que cuando se abran convocatorias laborales en esos territorios, estos puedan demostrar su larga experiencia y, así, ganar cargos desde los cuales puedan seguir aportando, pero con el reconocimiento simbólico y material merecido (comunicación personal, 2013, Monterrey, sur de Bolívar). Posteriormente, acuñamos el nombre investigadora comunitaria cuando una activista de la Sabana de Bogotá visitó la región del Ariari en reemplazo de una colega que no pudo asistir, y atendiendo a la práctica de dispersar los lugares de producción de conocimiento. Ya en terreno ratificamos el nombre cuando, con mucha autonomía, cambió su agenda de trabajo por una más apegada al mundo campesino, pero que permitió cumplir con el sentido de la visita. Más recientemente, en un proyecto sobre la salud de las trabajadoras de los cultivos de flores, coordinado por Amparo Hernández y Zuly Suárez, del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, perfilamos aun más esta figura; cuatro activistas, con distintos ritmos de trabajo, se integraron al equipo de investigación para realizar parte de las entrevistas a sus excompañeras trabajadoras de la agroindustria. Hasta ahora hemos ensayado esta figura con nueve activistas de dos territorios.
En retrospectiva, podemos definir la investigadora comunitaria como una o un activista que asume un rol puntual y delimitado en la investigación realizada en su territorio de lucha o en otro de los visitados en conjunto. Su trabajo no es equivalente o sustituto del académico, sino que es desarrollado desde su conocimiento sobre la lucha por y la vivencia de sus territorios. Hasta ahora las tareas desarrolladas han sido diseñar y desarrollar los procesos de formación, hacer acompañamientos pedagógicos, desarrollar reconstrucciones históricas de las luchas, realizar entrevistas, caracterizar procesos productivos de sus territorios y participar en el diseño metodológico de la investigación. De estos procesos, con un par de investigadoras comunitarias escribimos en coautoría cuatro textos relativos a la investigación en su territorio y cuatro informes sobre otros territorios de lucha.
Los ensayos de esta figura no han estado exentos de dificultades, como conseguir fondos para pagar su salario y formalizar ese reconocimiento y pago ante la universidad, por la tensión de los procesos administrativos, incapaces de captar la potencia de estos conocimientos, hasta ahora considerados ilegítimos. Además, la propuesta de sumarse a un proyecto de investigación, en apariencia atractiva, deja de serlo cuando se suman las horas que tendría que dedicarse al trabajo comunitario en detrimento del trabajo campesino, según explicó una activista.
Contar algunas veces con una investigadora comunitaria nos ha permitido construir más fácilmente una red de afinidades con las luchas por los comunes en tiempos de transición del país. Por ser políticas, esas afinidades no eluden los vínculos afectivos; no evitan “dejarse tocar” como “cuerpos en alianza”, diría Butler (2011). Sentir no le ha quitado rigor a una investigación atenta al movimiento pendular que nos aleja de la posición del testigo modesto sin terminar por ello ocupando el lugar de la Salvadora. Así, asumimos el riesgo de sentir en la investigación sin pretensiones asépticas y sin promover una política de la autoidentidad que indique “las” vías científicas para el desarrollo del campo. También asumimos ese riesgo cuidándonos de no buscar identificaciones plenas con la vida campesina; sobre todo, cuando ni siquiera contamos con las destrezas mínimas exigidas para producir alimentos de autoconsumo, como sostener una huerta muy variada o matar animales.
El haber desplegado unas prácticas de investigación que ponen en discusión nuestras premisas nos abre al cuestionamiento recíproco (entre movimiento social y académicas) que no acepta incondicional ni aisladamente los referentes del conocimiento situado. No se trata, entonces, de una romantización de los movimientos sociales ni del territorio; incluso, asumir limpiamente la pretensión de no romantizarlos podría fácilmente oscurecer el uso instrumental del conocimiento local de los territorios a través del lente de un testigo modesto que se exceptúa, en la violencia de la excepción, de ser representado en su labor de representar al otro. En ese reconocimiento recíproco también nos afincamos para reivindicar, como nos enseñaron Flor Edilma Osorio y Juan Guillermo Ferro (comunicación personal, 2015), que investigar es un trabajo siempre en construcción en el que es posible reivindicar el fracaso y el compromiso a ponerse siempre en riesgo.
Referencias
Arias, C., Asociación Herrera, Civipaz y Kruglansky, A. (2017). Sin título. Catálogo de Obras Artísticas de la Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado el 24 de junio de 2020 de https://catalogodeobras.javeriana.edu.co/catalogodeobras/items/show/396.
Arribas, A. (2018). Knowledge co-production with social movement networks. Redefining grassroots politics, rethinking research. Social Movement Studies, 17(4), 451-463.
Berardi, F. (2003). La fábrica de la infelicidad: nuevas formas de trabajo y movimiento global. Madrid: Traficantes de Sueños.
Beynon-Jones, S. M. y Grabham, E. (eds.). (2020). Introduction. En Law and Time (pp. 1-41). Nueva York: Routledge.
Braidotti, R. (2009). Transposiciones sobre la ética nómada. Barcelona: Gedisa.
Butler, J. (2010). Marcos de guerra: las vidas no lloradas (B. Moreno, trad.). Madrid: Paidós.
Butler, J. (2011). Bodies in alliance and the politics of the street. EIPCP Multilingual Webjournal. Recuperado de https://pdfs.semanticscholar.org/9cf5/3d72261800bc7ac2f7353270a8f59287a9be.pdf
Carvalho, J. y Flórez, J. (2014). Encuentro de saberes: proyecto para descolonizar el conocimiento universitario eurocéntrico. Nómadas, 41, 131-141. Recuperado de http://nomadas.ucentral.edu.co/nomadas/pdf/nomadas_41/41_8DF_Encuentro_de_saberes.pdf
Chesters, G. (2012). Social movements and the ethics of knowledge production. Social Movement Studies, 11(2). https://doi.org/10.1080/14742837.2012.664894
Conde, M. (2014). Activism mobilising science. Ecological Economics, 105, 67-77. Recuperado de http://www.ejolt.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/marta-conde-ecol-econ-2014.pdf
Cooper, D. (2014, septiembre 14). Whose ideas are they anyway? [Entrada de blog]. Social Politics and Staff. Recuperado de https://davinascooper.wordpress.com/2014/09/14/whose-ideas-are-they-anyway/
Cooper, D. (2015, noviembre 7). Prefigurative talk and academic conversation [Entrada de blog]. Recuperado de https://davinascooper.wordpress.com/2015/11/07/prefigurative-talk-and-academic-conversation/
Curiel, O. (2014). Hacia la construcción de un feminismo descolonizado. En Y. Espinosa, D. Gómez y K. Ochoa (eds.), Tejiendo de otro modo: feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala (pp. 325-334). Popayán: Universidad del Cauca.
Elam, M. y Bertilsson, M. (2003). Consuming, engaging and confronting science: The emerging dimensions of scientific citizenship. European Journal of Social Theory, 6(2), 233-351. Recuperado de http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.597.350&rep=rep1&type=pdf
Escobar, A. (2014). Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia (1.ª ed.). Medellín: Ediciones Unaula.
Escobar, M. R. (ed.). (2007). Universidad y producción de conocimiento: tensiones y debates [Edición especial]. Nómadas, 27. Recuperado de http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/8-articulos/34-tabla-de-contenido-no-27
Escobar, M. R. (ed.). (2015). Capitalismo contemporáneo y crisis civilizatoria [Edición especial]. Nómadas, 43. Recuperado de http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/inicio/2211-capitalismo-contemporaneo-y-crisis-civilizatoria-nomadas-43/838-capitalismo-contemporaneo-y-crisis-civilizatoria-nomadas-43
Esguerra, C., Sepúlveda, I. y Fleischer, F. (2018). Se nos va el cuidado, se nos va la vida: migración, destierro, desplazamiento y cuidado en Colombia [Documentos de Política n.° 3]. Universidad de los Andes. Recuperado de https://cider.uniandes.edu.co/es/publicaciones/node%3Atitle%5D-81
Eyerman, R. y Jamison, A. (1991). Social movements: A cognitive approach. Cambridge: Polity Press.
Federici, S. (2004). Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación primitiva. Madrid: Traficantes de Sueños.
Flórez, J. (2005). Aportes poscoloniales (latinoamericanos) al estudio de los movimientos sociales. Tabula Rasa, 3, 73-96. Recuperado de http://revistatabularasa.org/numero-3/florez.pdf
Flórez, J. (2015). Lecturas emergentes: el giro decolonial en los movimientos sociales (2.ª ed.). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
Flórez, J. y Olarte, C. (En prensa). Decolonizing approaches and social movements: An opening. Oxford Handbook of Latin American Social Movements.
Flórez, J., Lara, G. y Veloza, P. (2015). Escuela de mujeres de Madrid: lugar, corporalidad y trabajos no capitalistas. Nómadas, 43, 95-111. https://doi.org/10.30578/nomadas.n43a6
Fischer, F. (2000). Citizens, experts and the environment: The politics of local knowledge. Durham: Duke University Press.
Franzki, H. y Olarte, M. C. (2013). Understanding the political economy of transitional justice: A critical theory perspective. En S. Buckley-Zistel, T. Koloma Beck, C. Braun y F. Mieth (eds.), Transitional justice theories (pp. 211-221). Londres: Taylor & Francis.
Galcerán, M. (2007). Reflexiones sobre la reforma de la universidad en el capitalismo cognitivo. Nómadas, 27, 86-97. Recuperado de http://nomadas.ucentral.edu.co/nomadas/pdf/nomadas_27/27_7G_ReflexionessobrelareformadelaUniversidad.pdf
Gibson-Graham, J. K. (2011). Una política poscapitalista. Medellín: Siglo del Hombre; Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
Gobierno de Colombia y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). (2016, noviembre 24). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. https://peacemaker.un.org/node/2924
Haraway, D. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza. Madrid: Cátedra; Universitat de València.
Haraway, D. (1997). Modest witness second millennium: Femaleman meets oncomouse: Feminism and technoscience. Nueva York: Routledge.
Haraway, D. (2016). Staying with the trouble, making kin in the chthulucene. Durham, Carolina del Norte: Duke University Press Books.
Haraway, D. (2019). Las promesas de los monstruos: ensayos sobre ciencia, naturaleza y otros inadaptables. Barcelona: Holobionte.
Hernández, A. (2015). Política sanitaria y cuidado de la salud en los hogares en Colombia: acumulación e inequidad de género [tesis doctoral]. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Recuperado de http://bdigital.unal.edu.co/50803/1/51710235-2015%20.pdf
Hess, D. (2015). Publics as threats? Integrating science and technology studies and social movement studies. Science as Culture, 24(1), 69-82. https://doi.org/10.1080/09505431.2014.986319
Jiménez, S. y Rojas, S. M. (eds.). (2008). La práctica de la investigación: poder, ética y multiplicidad [Edición especial]. Nómadas, 29. Recuperado de http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/8-articulos/36-tabla-de-contenido-nom-29
Laverde, M. C., Rueda, R., Durán, A., Zuleta, M. y Valderrama, C. E. (eds.). (2004). Producción de conocimiento, hegemonía y subalternidad [Edición especial]. Nómadas, 20. Recuperado de http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/8-articulos/27-tabla-de-contenido-no-20
Latour, B. (2001). La esperanza de pandora: ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia. Barcelona: Gedisa.
Lazzarato, M. (2004). Tradición cultural europea y nuevas formas de producción y transmisión del saber. En Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva (E. Rodríguez, trad.) (pp. 129-143). Madrid: Traficantes de Sueños. Recuperado de https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Capitalismo%20cognitivo-TdS.pdf
Ley 1766 de 2016. Por la cual se crean y se desarrollan las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, Zidres. Congreso de la República de Colombia. Diario Oficial, 49770. Recuperado de https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201776%20DEL%2029%20DE%20ENERO%20DE%202016.pdf
López, C. A. (2018). El terreno común de la escritura: la filosofía en Colombia 1892-1910. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
Lyons, K. (2016, marzo 16). The poetics of soil health [Entrada de blog]. The Castac Blog. Recuperado de http://blog.castac.org/2016/03/poetics-of-soil-health/
Mato, D. (2002). Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder. En D. Mato (coord.), Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder (pp. 21-45). Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Recuperado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100916015743/3mato.pdf