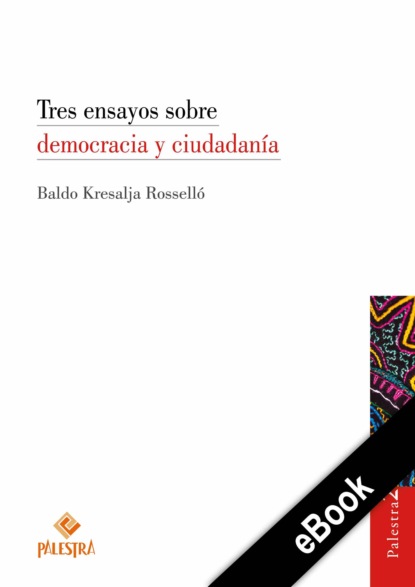- -
- 100%
- +
3. El espacio deliberativo supone la práctica de un tipo de argumentación que intenta justificar las afirmaciones o juicios que se presentan, lo que puede llevar al ciudadano a cambiar su opinión o preferencias. El espacio público es justamente el lugar donde se dialoga, donde ese proceso se ejecuta. Entonces, cuando se desconoce la fuerza transformadora de la política, se sucumbe a la inmediatez y con frecuencia al uso de las modalidades de la democracia directa, insuficientes para una democracia de calidad.
Se olvida reiteradamente que la democracia no es un régimen de consulta, sino un régimen que articula diversos criterios a través del debate público. Por cierto, exige un trabajo para lograr una representación adecuada y utiliza para ello la consulta popular, pero ésta no es un sustituto de un procedimiento deliberativo. Y es justamente el sistema político representativo el que se encarga, con todos sus límites, de las tareas necesarias para el análisis y la discusión. La utilización frecuente del referéndum, por ejemplo, es un procedimiento inmejorable para no adelantar nada de lo esencial, porque no hay prácticamente ni diálogo ni discusión, y tampoco es posible un proceso deliberativo. La representación no puede tampoco ser sustituida por encuestas y sondeos en los que las mediaciones políticas son inexistentes y la expresión del pueblo queda sujeta a la inmediatez de los intereses. En efecto, «la representación es una relación autorizada, que en ocasiones decepciona y que, bajo determinadas condiciones, puede revocarse. Pero la representación no es nunca prescindible, salvo al precio de despojar a la comunidad política de coherencia y capacidad de acción»114. La representación es una construcción, un espacio de creación.
4. Dice Innerarity:
Es una ilusión pensar que podemos controlar el espacio público sin instituciones que medien, canalicen y representen la opinión pública y el interés general. Lo que ocurre hoy en día es que el descrédito de alguna de esas mediaciones nos ha seducido con la idea [de] que democratizar es desintermediar; algunos —con una lógica similar a la empleada por los neoliberales para desmontar el espacio público en beneficio de un mercado transparente— se empeñan en criticar nuestras democracias imperfectas a partir del modelo de una democracia directa, articulada por los movimientos sociales espontáneos, desde el libre juego de la comunidad on line y más allá de las limitaciones de la democracia representativa. Se ha instalado el lugar común de que periodistas, gobiernos, parlamentos y políticos son prescindibles, cuando lo que son en realidad es mejorables115.
Este es uno de los propósitos para mejorar y conservar una nueva democracia representativa en nuestro país.
6. La crisis de representación en el Perú pudo haberse iniciado por el pobre desempeño de los partidos políticos y de las élites en la década que se inicia en 1980. Poco después, ello dio lugar a una alta volatilidad electoral. Sin embargo, Tanaka considera que el principal desafío de los partidos no fue enfrentar un problema de representación sino de gobernabilidad, en un contexto de diversos proyectos políticos, algunos excluyentes entre sí116. Posteriormente, en la década de 1990, el fujimorismo establece una dinámica política diferente, pues se opuso al conjunto de partidos políticos. Obtuvo así una importante aprobación y Fujimori logró imponer su liderazgo personalista y arbitrario, así como consolidar una coalición de poderosos intereses a su alrededor que combinaban el neoliberalismo con el neopopulismo117. Y como los partidos políticos fueron dejando un espacio vacío, se impuso la dinámica autoritaria de Fujimori con relativa facilidad, sin una oposición debidamente integrada y cohesionada. Afirma Tanaka que «el espacio público de deliberación ciudadana quedó seriamente menoscabado, lo que produjo, en el plano de las decisiones de gobierno, una centralidad excesiva»118, que —vale recordarlo— contó con el apoyo de organismos financieros e inversionistas extranjeros, con las Fuerzas Armadas, poderes nacionales empresariales y el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América.
Posteriormente, sin embargo, a partir del corto gobierno de Valentín Paniagua en el año 2001, la democracia peruana ha pasado por varios procesos electorales no cuestionados que han dado lugar a cuatro gobiernos democráticamente elegidos. Desde esta perspectiva se ha robustecido el aspecto procedimental, pero en otro sentido, como hemos visto, la representación se ha debilitado y alejado del interés de las mayorías. Poca duda cabe, sin embargo, de que en la actualidad la democracia electoral —con su inmensa importancia— no basta, y que es preciso aceptar diversos mecanismos de participación que permitan un diálogo fluido con las instituciones de la sociedad civil, más aún cuando nos enfrentamos a una crisis de partidos de difícil recomposición y a una realidad geográfica fragmentada y con dificultades comunicativas. A ello se suma el mayoritario trabajo informal, que torna particularmente difícil ubicar representantes de sus integrantes y entorno, lo que le ha dado un carácter usualmente episódico y cambiante. Se ha señalado, finalmente, que en el Perú hay una falta de equilibrio entre la función representativa y la gubernamental, pues mientras la primera está supeditada a enfrentar los problemas de corto plazo, la segunda está obligada a tomar opciones que la pueden separar de sus electores119.
5. PRESENCIA DE LA MULTICULTURALIDAD
1. La idea de multiculturalidad está sin duda presente en el actual orden democrático. Se la entiende no solo como un campo poblado por muchas culturas sino como un espacio de intercomunicación. Y las sociedades se hacen multiculturales independientemente de lo que opinen sus habitantes. Por cierto, es un tema conflictivo, aunque la ciudadanía actual suele aceptar las diferencias, siendo su límite que algún grupo cultural se arrogue el derecho de imponer sin titubeos sus preferencias sobre los demás. Saber vivir en democracia es saber vivir con diferencias que se manifiestan no solo en lo cultural sino también en las diferentes opciones electorales. Y el tema de las diferencias no puede separarse del de las minorías. No olvidamos que el ideal homogeneizador, que combate o busca olvidar las diferencias, ha estado presente entre nosotros con especial énfasis durante el siglo XIX, y aún no ha desaparecido del todo. Pero lo que busca imponerse en nuestra realidad es un radical pluralismo, pues sin duda conocemos mejor que en el pasado las diferencias culturales, la existencia de identidades abiertas y porosas.
Como señala Fernando Mires, si:
la autonomía de pueblos y culturas es el resultado del reconocimiento de diferencias, y este reconocimiento es condición de democracia, quiere decir que el reconocimiento de la autonomía de las minorías es también condición de la autonomía de las mayorías, pues no puede haber democracia sin seres autónomos. Esto quiere decir que la autonomía de culturas y pueblos no es, en sentido estricto, una concesión, sino mucho más, una garantía para el propio funcionamiento democrático120.
Nada de esto se opone a que en los momentos electivos prime la voluntad de las mayorías, pero convengamos en que ese no es el único criterio para definir un orden democrático, pues si así fuera el principio central de toda democracia no sería político sino puramente matemático, y ahí subyace el peligro de la dictadura de las mayorías121.
2. La cuestión es si disponemos en nuestras sociedades de una pedagogía del encuentro y del intercambio para superar los mundos cerrados de las creencias y costumbres. Creemos que ello es posible y necesario porque, finalmente, la tradición en los grupos se aproxima a una construcción social. La fragmentación cultural que vivimos hace inútil buscar una representación de la identidad como una totalidad sin disonancias, así como también creer que es posible un mosaico de culturas independientes. Tal como señala Innerarity:
es una ilusión pensar que el mundo se compone de unidades similares, como elementos de un puzle. La yuxtaposición de distintos modos de vida y de comunidades que no pueden ser tratadas de manera uniforme es una característica irrenunciable de la cultura contemporánea. El mundo de hoy se caracteriza por la paradoja de que una creciente globalización va acompañada de nuevas diferenciaciones, de que hay más relaciones entre un número mayor de elementos. El cosmopolitismo y la particularidad no son opuestos, sino que más bien se complementan y fortalecen mutuamente122.
Y concluye afirmando que «toda pretensión de identidad pura es asfixiante e incestuosa». Además, por supuesto, de que esa valorización de la diversidad no nos impide tener preferencias: nadie nos puede obligar a abandonar nuestro propio interés u opinión, ni a preferir nuestro propio país; lo que no podemos es atribuirle un significado absoluto, excluyente.
Es obvio para nosotros que las clasificaciones étnicas son cada vez más complicadas y los conceptos que tradicionalmente se han usado para ello no parecen acertados para describir y calificar el mundo plural y cambiante que vivimos. No se nos escapa que la folclorización, tan apoyada en ciertos medios de comunicación considerando cualquier identidad cultural como inmodificable, es un negocio cercano a la mendicidad y un obstáculo para el pluralismo que se oculta bajo un extremado respeto de las diferencias123. En efecto, ello neutraliza el diálogo intercultural y nos hace recordar que «la homogeneización y la peculiarización son estrategias que coinciden en su desinterés por relacionar y traducir»124. Es misión de la sociedad multicultural hacer que se caracterice por relacionar las distintas versiones del mundo que se hallan en una sociedad pluralista, no aceptando por tanto diferencias irreductibles, pues la vida cultural no es una unidad cerrada, comenzando por tener el coraje de relativizar la propia cultura. Cito otra vez a Innerarity: «nuestra pedagogía ha de ser capaz de presentar un muestrario de las diferencias, articular experiencias de contraste, señalar la arbitrariedad de las convenciones sociales, la contingencia de los hábitos y estilos de vida, ponerse en el lugar de otros. Aprender a valorar esa diversidad no equivale a una deserción, sino a un enriquecimiento de lo propio»125.
3. Hay que recordar que el menosprecio a otras culturas vivas dentro del territorio se sostuvo en aquella noción liberal del derecho según la cual ha de primar la autonomía individual sobre la de pueblos y culturas, aunque los teóricos actuales del liberalismo han buscado superar esa noción importante en el inicio de los procesos democráticos en Europa y en los Estados Unidos. Porque la protección de las culturas es en primer término la protección de las personas que las constituyen. Si bien el llamado «multiculturalismo» puede derivar en hacer difícil la convivencia en un mismo espacio social de personas que se identifican con culturas diversas, no es verdad absoluta que la existencia de muchas culturas sea fuente de conflictos; éstos se originan más bien cuando se busca imponer un proyecto estatal que elimine las diferencias en nombre de una nación única. Hoy día, al parecer, vamos a transitar por el camino de la asociación, siendo del todo ejemplar el iniciado por la Unión Europea.
En Latinoamérica se han producido muchos intentos de homogeneización, especialmente vinculados a lo económico, y los resultados han sido hasta ahora pobres y limitados. Los enemigos de una más amplia integración, en territorios que comparten elementos culturales comunes, idiomas mayoritarios similares y costumbres parecidas, se han encontrado y se encuentran tanto dentro como fuera del espacio latinoamericano o, si se prefiere, sudamericano. Contra lo que podría pensarse en una primera instancia, el proceso de globalización y la supremacía de las empresas multinacionales, sumados a la vigencia en muchas élites del pensamiento neoliberal, han sido obstáculos que han frenado los intentos integracionistas, anunciados y promovidos en todos los países por sus intelectuales y políticos de mayor visión. Pero en muchos casos han ganado los pobres nacionalismos, enquistados en poderes subalternos y de corto plazo.
4. ¿Qué debemos entender por cultura? Cortina propone la siguiente definición: «[cultura es] el conjunto de pautas de pensamiento y de conducta que dirigen y organizan las actividades y producciones materiales y mentales de un pueblo, en su intento de adaptar el medio en que vive a sus necesidades, y que puede diferenciarlo de cualquier otro»126. En América Latina tenemos Estados multinacionales, entendidos como la existencia de varias naciones, como Estados poliétnicos, en los que existen diversas etnias. Si bien es conveniente enfatizar que ninguna cultura tiene soluciones para todos los problemas vitales, sí conviene recordar que en los multinacionales los problemas son básicamente políticos y deben solucionarse mediante una distribución justa del poder (federales, autonomías, etcétera), mientras que en los poliétnicos el problema es más complejo, porque conviven diferentes cosmovisiones o modos de concebir el sentido de la vida, de la felicidad o de la justicia, siendo entonces los problemas más bien de tipo moral127. El diseño adecuado de un sistema de representación no puede dejar de reconocer estas variables que se dan en la realidad. Y si, como hemos señalado, en América Latina se presentan ambos tipos de retos por superar, el amplio mestizaje racial y la extensión educativa han servido para contrarrestar las creencias y manifestaciones culturales impuestas durante el período colonial, lo que hace de las sociedades latinoamericanas mucho más homogéneas que hace décadas atrás. Los problemas que surgen en nuestra sociedad poliétnica pueden también superarse con un buen sistema de representación en el ámbito político, respetando las diferentes cosmovisiones.
Pero en el caso del Perú debemos hacer un esfuerzo por alcanzar una visión de conjunto, pues si bien tenemos fotos espectaculares y hasta provocadoras, nos falta aún una buena película para saber bien cómo es el país que habitamos; de lo contrario, seguirán primando las estrategias de marketing o las protestas sin proyecto integrador.
67 Dahl, R., La democracia, op. cit., p. 120.
68 Greppi, A. «Representación y deliberación», en La democracia y su contrario, op. cit., p. 44.
69 Pitkin, H. F. El concepto de representación. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1985, p. 235.
70 Greppi, A., La democracia sin enemigos, op. cit., p. 11.
71 Ibid., p. 12.
72 Sobre esta materia, cuando tiene lugar el nacimiento de las repúblicas andinas al inicio del siglo XIX, ver Marie-Danielle Demelas, La invención política (Lima: IFEA e INP, 2003), quien entre otros muchos temas trata de los límites de la democracia representativa, de los problemas del sufragio y del pueblo como soberano efímero (pp. 332 y ss.).
73 Innerarity, D., La política en tiempos de indignación, op. cit., p. 243.
74 Ibid., p. 250
75 Ibid., p. 265
76 Bobbio, N., El futuro de la democracia, op. cit., p. 34.
77 García Pelayo, M., op. cit., p. 180.
78 Hay que advertir el problema que se presenta por la ausencia de partidos sólidos y la invocación entonces a utilizar las vías de la democracia directa. Vid. este problema en Perú y Latinoamérica en C. Meléndez en su libro El mal menor (Lima: IEP, 2019).
79 Biscaretti di Ruffia, P., op. cit., p. 287.
80 Garrorena, A. «Democracia, participación y representación. La crisis actual de la democracia representativa. ¿Qué hacer?», en J. L. Cascajo C. y Augusto Martin de Vega (Coordinadores), Participación, representación y democracia. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 67.
81 Cortina, A. ¿Para qué sirve realmente la ética? Barcelona: Paidós, 2014, p. 156.
82 Guillén López, E., «Las enseñanzas del 15-M (El léxico constitucional frente a la crisis de legitimidad)», en La democracia indignada, op. cit., p. 10.
83 Dahl, R., La democracia, op. cit., pp. 131 y ss.
84 Adell, R. «El poder de los contrapoderes», en La democracia indignada, op. cit., p. 120.
85 En una reciente encuesta urbano-rural realizada por el INP en el mes de abril de 2019, el 84 % de los encuestados desaprueba al Congreso y el 70 % apoya que se cierre. Difícil es encontrar, en cualquier país, cifras que demuestren inequívocamente un rechazo tan marcado; se discute si ese rechazo es al sistema democrático o si es consecuencia de la conducta de los políticos en general y de los parlamentarios en particular. Lo único seguro es que se trata de una manifestación que no puede olvidarse o dejarse de lado.
86 Ilizarbe, C. «Autorrepresentación y desacuerdo: Estado y conflictividad social en el Perú», en R. Grompone (Editor), Incertidumbres y distancias. Lima: IEP, 2016, p. 390.
87 Grompone, R. Nuevos tiempos, nueva política. Lima: IEP, 1995, p. 19.
88 Greppi, A. «Representación y deliberación», en La democracia y su contrario, op. cit., p. 46.
89 Ibid., p. 47.
90 Una visión crítica de la representación política contemporánea y de las recomendaciones e influencia del neoliberalismo puede encontrarse en De Vega, P., Democracia, representación y partidos políticos, op. cit., pp. 11 y ss. Así, afirma, «seguir hablando, por ejemplo, de mandato representativo, cuando todos sabemos que los diputados obedecen las ordenes de los partidos, o continuar sosteniendo que los representantes representan a toda la nación y no intereses particulares concretos, equivaldría a seguir manteniendo un concepto de representación y de democracia representativa que […] hace ya tiempo que forma parte de la arqueología constitucional» (p. 20). Sin embargo, más adelante afirma que aquellos que preconizan a la democracia directa como única forma de democracia posible conducirá a la condena de la democracia representativa con nefastas consecuencias para la libertad de los ciudadanos. Finalmente dice «la crítica a la democracia representativa y la defensa de la democracia directa como único mecanismo de legitimidad, para lo que termina sirviendo es para construir la democracia plebiscitaria y para sustituir el Estado de partidos por la organización totalitaria del Estado-partido» (p. 21).
91 Martí, J. L. La república deliberativa. Madrid: Marcial Pons, 2006, p. 215.
92 Ibid.
93 Ibid., p. 79.
94 Zagrebelky, G. La crucifixión y la democracia. Barcelona: Ariel, 1996, pp. 105-106.
95 Held, D. Modelos de democracia, op. cit., p. 368.
96 Ibid.
97 Held, D., op. cit., p. 405.
98 Ramírez N., A. Democracia participativa. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, p. 126.
99 J. Habermas, citado por Ramírez N., A., op. cit., p. 133, señala que «el espacio de la opinión pública, como mejor puede describirse es como una red para la comunicación de contenidos y tomas de posturas, es decir, de opiniones, y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones públicas agavilladas en torno a temas específicos».
100 Martí, J. L., op. cit., p. 17.
101 Martí, J. L., op. cit., p. 22.
102 Held, D., op. cit., p. 334.
103 Held, D., op. cit., p. 340.
104 Ibid.
105 Sobre este punto, ver Martí, J. L., op. cit., pp. 49 y ss.
106 Martí, J. L., op. cit., pp. 297 y ss.
107 Held, D., op. cit., p. 348.
108 En un interesante artículo, «Democracia y nuevas formas de participación», Luigi Bobbio ilustra tres mecanismos participativos: los presupuestos, el debate público francés y los mecanismos basados en el sorteo, y revela las dificultades y dilemas que enfrentan para su concreción. Afirma que, si bien son una respuesta no populista a la crisis de la democracia representativa, se enfrentan a problemas de participación con un siempre presente riesgo de manipulación (en La democracia en nueve lecciones. Madrid: Trotta, pp. 47 y ss.).
109 Castella, J. M. «Las enseñanzas del tiempo transcurrido, o de cómo la democracia representativa sigue siendo imprescindible», en La democracia indignada, op. cit., p. 151.
110 Innerarity, D. El nuevo espacio público, op. cit., p. 50.
111 Innerarity, D. El nuevo espacio público, op. cit., p. 18.
112 Ibid.
113 Ibid., p. 271.
114 Ibid., p. 68.
115 Innerarity, D. La política en tiempos de indignación, op. cit., p. 276.
116 Tanaka, M., «¿Crónica de una muerte anunciada? Determinismo, voluntarismo, actores y poderes estructurales en el Perú, 1980-2000», en Lecciones del final del fujimorismo. Lima: IEP, 2001, p. 71.
117 Ibid., p. 79.
118 Ibid., p. 80.
119 Grompone, R. «Modernidad, identidades políticas y representación», en El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia, op. cit., p. 221.
120 Mires, F. Ciudadanía, op. cit., p. 123.
121 Ibid.
122 Innerarity, D. El nuevo espacio público, op. cit., p. 145.
123 Ibid., p. 147.
124 Ibid., p. 148.
125 Ibid., p. 152.
126 Cortina, A. Ciudadanos del mundo, op. cit., p. 188.
127 Ibid., pp. 190 y ss.
V.
Sistema electoral y medios de comunicación
1. LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA ELECTORAL
1. El artículo 2.17 de la Constitución Política del Perú señala que toda persona tiene derecho «a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum». El capítulo III de la misma Constitución trata de los derechos políticos y de los deberes ciudadanos, ratificando y ampliando lo señalado en el citado artículo 2.17. Esa participación tiene como finalidad que el pueblo elija a sus representantes. Ello significa que quienes gobiernan serán elegidos por el pueblo y que la fuente de su poder radica en esa elección, no en un acto de fuerza que ignore la voluntad popular. Así, pues, la representación popular es designada mediante el sufragio.
Como se ha señalado reiteradamente, el sufragio tiene varias funciones y, siguiendo a Aragón Reyes, citado por Blancas Bustamante, una de ellas es producir representación política, gobiernos, es decir, establecer mayorías y minorías; limitar temporalmente el poder, razón por la que el sufragio se realiza periódicamente; y legitimar el poder del Estado en la medida en que todo poder democrático reside en el pueblo128. Desde otra perspectiva, el sufragio entendido como un derecho tiene un doble contenido, esto es, el derecho de cada ciudadano a votar y a ser elegido (artículo 31 de la Constitución).
2. Mucho se ha debatido en cuanto al significado y efecto de las elecciones. Se trata de un fenómeno moderno, pues durante la mayor parte de la historia de la humanidad el derecho a gobernar no requería autorización de los gobernados. Las llamadas elecciones competitivas, que son aquellas que se realizan periódicamente y cuyos resultados permiten conocer al ganador y quien está en el gobierno debe dejarlo para ser sustituido por el triunfador, son las que se consideran verdaderamente democráticas. Debe quedar claro que sin elecciones no hay representación, tal como la entendemos hoy. Puede afirmarse que minimizan la insatisfacción de cómo somos gobernados, y desde esa perspectiva previenen la violencia, pero no sirven directamente para reducir la inequidad económica, pues «el valor de las elecciones para transformar las relaciones económicas y sociales parece ser débil»129. Sin embargo, no se ha encontrado otro método mejor para elegir gobernantes. «A fin de cuentas —dice Przeworski—, las elecciones son apenas un marco dentro del cual personas en cierto modo iguales, en cierto modo efectivas, hasta cierto punto libres pueden luchar en paz para mejorar el mundo de acuerdo con sus diferentes visiones, valores e intereses»130. Es necesario advertir que los procesos electorales pueden adolecer de múltiples defectos e inconvenientes, y estar influidos por muchos factores tanto vinculados al poder como al dinero, y que los contrincantes políticos pueden hacer uso frecuente de trucos y trampas para ganar. Pero también es preciso recordar que suelen ser los países que tienen elecciones competitivas los que han alcanzado un nivel de desarrollo y de bienestar superior.