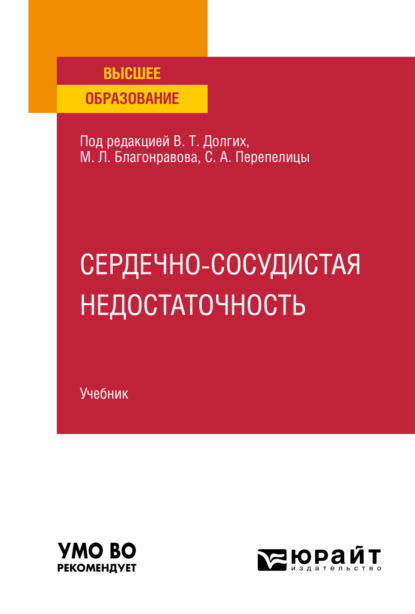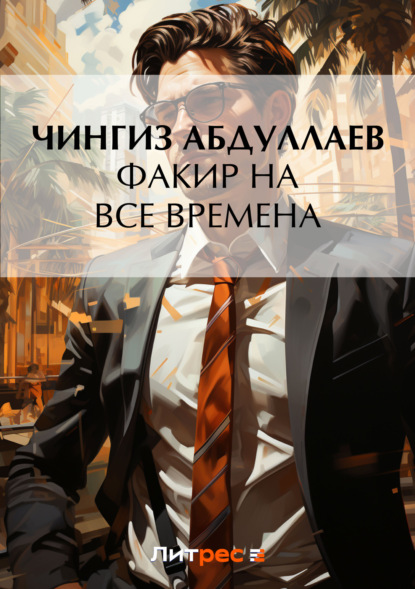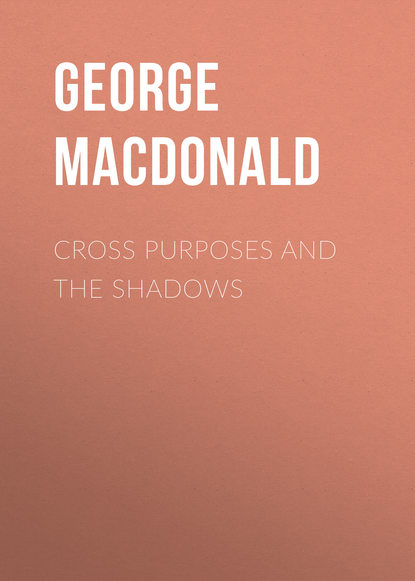- -
- 100%
- +
Hernando Talaverano Gallegos (1617-1618)
Lope de Ulloa y Lemos (1618-1620)
Cristóbal de la Cerda y Sotomayor (1620-1621)
Pedro Osores de Ulloa (1621-1624)
Francisco de Alaba y Nureña (1624-1625)
Luis Fernández de Córdova y Arce (1625-1629)
Francisco Laso de la Vega (1629-1639)
Francisco López de Zuñiga (1639-1646)
Martin de Mujica y Buitrón (1646-1653)
Alonso de Figueroa y Córdova (1653-1656)
Antonio de Acuña Cabrera y Bayona (1655-1656)
Pedro Porter Cassanate (1656-1662)
Diego González Montero Justiniano (1662)
Angel de Peredo (1662-1664)
Francisco de Meneses Brito (1664-1668)
Diego Dávila Coello (1668-1670)
Diego González Montero Justiniano (1670)
Juan Henríquez de Villalobos (1670-1681)
Marcos José de Garro Senei de Artola (1682-1692)
Tomás Marín González de Poveda (1692-1700)
Francisco Ibáñez de Segovia y Peralta (1700-1708)
Juan Andrés de Ustariz de Vertizverea (1709-1716)
José de Santiago Concha y Salvatierra (1716-1717)
Gabriel Cano de Aponte (1717-1733)
Francisco de Sánchez de la Barrera (1733-1734)
Manuel Silvestre de Salamanca Cano (1734-1737)
José Antonio Manso de Velasco (1737-1745)
Francisco José de Ovando (1745-1746)
Domingo Ortiz de Rozas (1746-1755)
Manuel Antonio de Amat y Junyet (1755-1761)
Antonio de Gill y Gonzaga (1762-1768)
Juan de Balmaceda y Zenzano Beltrán (1768-1770)
Francisco Javier de Morales (1770-1773)
Agustín de Jauregui (1773-1780)
Antonio de Benavides (1780-1787)
Tomás Alvarez de Acevedo Ordaz (1788)
Ambrosio O’Higgins (1788-1796)
José de Rezábal y Ugarte (1796)
Gabriel de Avilés y del Fierro (1796-1798)
Joaquín del Pino Sánchez de Rojas (1799-1801)
José de Santiago Concha Jiménez Lobatos (1801)
Francisco Tadeo Diez de Medina Vidangues (1802)
Luis Muñoz de Guzmán (1803-1808)
Juan Rodríguez Ballesteros (1808)
Francisco Antonio García Carrasco (1808-1810)
Mateo de Toro y Zambrano y Ureta (1810)
Mariano Osorio (1814-1815)
Casimiro Marcó del Pont Angel Díaz y Méndez (1815-1817).
16Molinari Diego L. El Nacimiento del Nuevo Mundo.1492-1534. B.Aires. Edit. Kapeluz. 1941. Pág 176.
17Ovalle de Alonso. Histórica relación del Reino de Chile. Año 1646. Pehuén Editores. Santiago.2003. Pág.223.
18Jocelyn Holt A. Historia General de Chile. Edit. Sudamericana. 2004. Tomo I. Pág,302
19Barros Arana Diego. Historia General de Chile. Editorial Universitaria. Santiago. Tomo I. Año 2000. pág.168.
20Encina Francisco A. . Castedo Leopoldo. Resumen de la Historia de Chile. Editorial ZigZag. Santiago. Tomo I. Año 1974. Pág.49
21Encina Francisco.Antonio. Historia de Chile. Editorial Nascimento. Santiago. Año 1955.Tomo I. Pág. 26
22Molina Juan Ignacio. Historia Geográfica, natural y civil del Reyno de Chile. Primera Parte. Libro I Tomo I. Biblioteca del Bicentenario. Gráfica Andes. Santiago. Año 2000. Pág.5.
23Encina Francisco A. Historia de Chile Tomo I. Ob. Cit. Pág.165.
24Campos Harriet Fernando. ¿Por qué se llamó Reino a Chile?. Edit. A. Bello. Santiago. 1966. Pág. 29.
25Tagle M. Hugo. Curso Historia del Derecho Constitucional. Edit. Jurídica. Santiago. 1992. Vol. II. Pág. 108
26Eyzaguirre Jaime. Historia del Derecho. Ob. Cit. Pág. 246.
27Eyzaguirre Jaime. Historia de las Instituciones Políticas y Sociales de Chile. Edit. Universitaria. Santiago. 1981 Pág.25
28Estellé M. Patricio. Historia de Chile. La Conquista. Edit. Universitaria. 1981. Pág.113
29Encina Francisco A. Historia General de Chile. Edit. Nascimento. Santiago. Tomo III Año 1970. Pág.509.
30Andrades Eduardo. Textos Fundamentales para el estudio de la Historia del Derecho. Edit. El Jurista. Santiago. 2017. Pág.455. q.
31Dávila Oscar C. El derecho Indiano y protección de la persona del indígena. Rev. Derecho UCSC. N°6. Año 1998. Pág.235.
32Martinez B. Sergio. Notas sobre la formación laboral en Chile indiano. Rev. Derecho UCSC. N°6 año 1998. Pág. 225.
33Eyzaguirre Jaime. Historia del Derecho. Ob.Cit. Pág.290.
34Alessandri A. y Somarriva M. Tratado de Derecho Civil. Edit. Nascimento. 1957. Tomo II. Pág.148.
35FrÍas V. Francisco. Historia de Chile. Edit. Nascimento. Santiago. 1976. Tomo I. Pág.356.
36Eyzaguirre Jaime. Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile. Ob. Cit. Pág. 31.
37Errázuriz Crescente. Los orígenes de la Iglesia en Chile. Imp. Del Correo. Año 1873. Pág.30.
38Molina Ignacio Abate. Compendio de la Historia Civil del Reyno de Chile. Ob. Cit. Pág.311.
39Barros A. Diego. Historia General de Chile. Tomo I. Ob. Cit. Pág.287.
40Muñoz O. Reinaldo. Historia de la Diócesis de Concepción. Inst. Historia. P. Universidad Católica de Chile. 1973. Pág. 271.
41Silva Cotapos C. Historia eclesiástica de Chile. Imp. San José. Santiago. 1925. Pág.60
42Barros A. Diego. Historia General de Chile. Edit. Universitaria. Año 2000.Tomo IV. Pág.205
43Encina F. A. Historia de Chile. Tomo I. Ob. Cit. Pág.420.
44Eyzaguirre Jaime. Historia de las Instituciones Políticas y Sociales de Chile. Ob. Cit. Pág.29
45Heise J. Historia Constitucional de Chile. Ob. Cit. Pág.15.
46Barros A. Diego. Historia General de Chile. Ob. Cit. Tomo V. Pág.216
CAPÍTULO III
PERÍODO DE LA EMANCIPACIÓN
Las aspiraciones de los criollos de lograr la emancipación del régimen hispano, comenzó a gestarse lentamente en la clase dirigente y detentadora del poder económico y político local que había logrado formarse durante la colonia. La mayor preparación intelectual, el conocimiento de otras realidades políticas, la influencia de pensadores y filósofos, las restricciones a las libertades de comercio, de desarrollo económico, las afrentas al orgullo de lo nacional, hizo adquirir fuerza y transparencia el espíritu revolucionario. En una primera fase se buscó una mayor autonomía gubernativa la que posteriormente se transformó en una aspiración a una independencia total en que se consideró el uso de la rebelión y la fuerza como medio necesario para el logro de esos objetivos. Este periodo se extiende aproximadamente desde la prisión y destierro del monarca español Fernando VII en el año 1808 con motivo de la invasión de Napoleón, hasta el año 1818 en que se produjo la derrota de los españoles en Maipú.
28. Gestación de la emancipación
El proceso de emancipación de los territorio o reinos de la Corona de España en América, comenzó a gestarse lentamente conforme al progreso de la mayor educación y bienestar económico logrado por sus colonizadores, lo que permitió la formación de pequeños círculos de intelectuales, comerciantes y agricultores todos los cuales consideraban que el carácter y sistema de limitación de las libertades existentes en sus territorios, constituían un obstáculo para un pleno desarrollo de sus actividades.
Las primeras manifestaciones de estas inquietudes se expresaron en las colonias conforme a sus propias peculiaridades y, según las características en cada una de ellas, en general, su difusión comenzó a fines del siglo XVII en que los procesos estuvieron marcados por una participación de los principales núcleos aristocráticos y militares.
29. Causas de la independencia
En Chile se pueden encontrar muchos factores, hechos y circunstancias que favorecieron un ideal libertario, ya sea con motivo de la crisis de gobernabilidad, de conciencia de pertenencia social, de mayor desarrollo cultural, de obstáculos económicos, de atentados al comercio y otros.
Todo lo anterior ha permitido que los historiadores hayan dado preeminencia a determinados antecedentes como gravitantes en el proceso de emancipación, formulando distinciones en sus causales, algunas indicadas como remotas de otras inmediatas, así como aquellas generadas como consecuencia del propio devenir de la colonia, de aquellas emanadas de otros continentes.
Inspirados en esos estudios, distinguiremos, para estos efectos, en causas de carácter social, cultural, políticas y externas.
30. Causas sociales
La lenta formación de la población chilena iniciada con la unión del español con las mujeres peninsulares y con las indígenas, dio origen, entre otros, a un estamento social constituido por los criollos quienes, paulatinamente, comenzaron a tener conciencia de su rol en la sociedad chilena y su gravitación en las actividades de la colonia, de modo que se fueron apegando más a su tierra y a su cultura con lo cual cultivaron sentimientos de orgullo y honor.
Sin embargo, la actitud generalmente despótica y despreciativa del peninsular con respecto al criollo, a quien consideraban de inferior nivel social, generó una mutua antipatía, no sólo en el ámbito social, sino en otros campos como el comercio, la milicia o los cargos públicos en que la preferencia estaba destinada al español.
Estos hechos constituyeron fermento de un profundo antagonismo pues el criollo estimaba que el peninsular era un foráneo que, abusivamente, se apropiaba de las riquezas y ello generó el inicio de la idea de la emancipación.
Al finalizar la colonia, descendientes de españoles, principalmente de origen castellano vasco, dedicados al comercio y a la agricultura dueños de la tierra del capital y de las industrias, constituían una fuerte clase social aristocrática, muy ligada entre sí, quienes también comenzaron a considerar la conveniencia, para sus intereses, de una mayor libertad y participación en el gobierno.
31. Causas culturales
El proceso cultural de la población chilena se inició en la colonia por obra de la Iglesia Católica con sus escuelas, colegios y universidades pontificias. La autoridad civil implantó medidas que permitieron el desarrollo de la enseñanza mediante la creación de establecimientos educacionales laicos y bibliotecas.
Debido a esta política educacional, se formó un segmento social con mayor cultura y educación que expresó sus pensamientos en obras literarias y escritos en que exaltaron la riqueza y valor humano de la población así como del potencial económico del país, tales como Pedro de Oña, Alonso de Ovalle, Francisco Nuñez de Pineda, el abate Ignacio Molina, entre otros.
Muchas familias pudientes enviaban a sus hijos a estudiar en Europa, donde se imbuyeron de las filosofías e ideologías libertarias, así como del conocimiento de sistemas políticos, formas de gobierno, formas de vida laica, alternando con políticos y filósofos que contrastaban con el imperante en el régimen colonial.
Especial importancia tuvo en el proceso cultural las ideas de la ilustración, movimiento filosófico que se inició en el siglo XVIII en Europa, especialmente en Inglaterra, Francia y Alemania, y cuyos pensadores sostenían que el conocimiento humano era capaz de combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía. Comenzó así a formarse un espíritu crítico y reformista que fue alimentado con la llegada de libros tales como la Enciclopedia de Diderot y D´Alambert, el Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, el Espíritu de las Leyes de Montesquieu, la Historia Filosófica y Política de las Dos Indias de Guillaume Thomas Raynal y otros que, aunque leídos por un número reducido de criollos, constituyeron un sustento de las ideas emancipadoras 47.
32. Causas políticas
El gobierno en América se sustentaba en el principio admitido y no discutido, de su pertenencia directa al dominio de la Corona de España y no al Reino del mismo y, por ello, con motivo de la invasión de Napoleón a la península en el año 1808, con la consecuente prisión y destierro del rey Fernando VII, se entendió que, no pudiendo éste gobernar, el poder político había vuelto a la comunidad, con lo cual la concepción de la autoridad del monarca se debilitó y perdió fuerza.
Como consecuencia de ello, tanto en España como en América, se legitimó la instalación de gobiernos locales con autoridades electas por sus propios habitantes como ocurrió con la Juntas de Sevilla y Cádiz. La Junta Central instalada en Aranjuez y por orden impartida el 7 octubre 1808, exigió a las provincias de América el reconocimiento de su autoridad como depositaria del poder real mientras durase el cautiverio de Fernando VII. El 27 enero 1809 el cabildo de Santiago prestó declaración de reconocimiento al nuevo gobierno de la monarquía. Los demás cabildos del reino fueron haciendo unos en pos de otros, el mismo reconocimiento.48
Sin embargo, a medida que se fue desarrollando la conciencia de la capacidad de auto gobierno, los criollos reclamaron otros derechos como el desempeño de los cargos administrativos, judiciales y las mayores libertades personales y de comercio rebelándose en contra del despotismo del gobierno de la corona.
33. Causas externas
La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norte América efectuada el 4 julio 1776, constituyó para los criollos un importante ejemplo de emancipación, especialmente por la concepción de un gobierno surgido de la voluntad popular y la existencia de un poder político sustentado en la división tripartita propiciada por Montesquieu.
La mayor libertad de comercio y navegación de las naves de Norteamérica, permitió a éstas arribar a puertos chilenos tanto por razón de comercio, como para autoabastecerse, como el caso de embarcaciones dedicadas a la caza de la ballena en el océano Pacífico. Ello facilitó que sus tripulantes alternaran con los habitantes e intercambiaran conocimientos de las realidades de sus países, estimulando así sus sentimientos de independencia. Muchas de estas ideas se encuentran incorporadas en instrumentos políticos de inicio de la República, como ocurre con el Reglamento Constitucional de 1812.
Asimismo, Inglaterra con el afán de debilitar el poder de la autoridad de España en América que permitiera su expansión más allá del hemisferio norte y lograr un desarrollo mayor de su comercio marítimo, empleó medios materiales e intelectuales para propagar las bondades de la emancipación, para lo cual otorgó abundante ayuda a los revolucionarios de América, como es el caso de Francisco de Miranda, inspirador de Bernardo O’Higgins y otros próceres americanos.
34. Características de la emancipación
El proceso de emancipación generado en Chile, tuvo características muy peculiares y distintas a las presentadas en otras colonias de América debido a causas surgidas del propio carácter de su población, su constitución social, su idiosincrasia, su cultura y economía.
En efecto, la topografía de su territorio, desierto por el Norte, la cordillera de los Andes por el Oriente, el extenso océano Pacífico por el Oeste y las inexploradas tierras por el Sur, generaba un aislamiento regional, que no favorecía el intercambio cultural con las otras colonias, y que estimulaba el desarrollo de sus ciudades y actividades productivas en el valle central, constituyendo la actividad agrícola la principal fuente de creación de bienes y riquezas.
Las familias propietarias de las tierras, se concentraban fundamentalmente en la capital, y constituían un fuerte núcleo aristocrático con escaza y lenta movilidad social y que, por su carácter conservador, aceptaban el sistema político imperante. Sin embargo, es en este estamento social, y con motivo de la mayor preparación intelectual lograda por jóvenes con estudios realizados en Europa, donde comenzó a desarrollarse el germen de la emancipación.
Los demás estratos sociales eran indiferentes al cambio de gobierno por lo cual fue escaso el sentimiento revolucionario en la sociedad ya que el mestizo, que constituía el ochenta por ciento de la población, era analfabeta y servilmente dependiente del patrón.
Las primeras manifestaciones de tendencias emancipadoras pueden constatarse en el año 1809 dentro del círculo de José A. Rojas en Santiago y de Juan Martínez de Rozas en Concepción49.
Por consiguiente, la emancipación adquirió un carácter aristocrático y no popular, en que se generaron controversias y rivalidades de predominio entre las familias lo que facilitó el surgimiento del caudillaje, como el caso, entre otros, la pugna entre las familias Carrera y Larraín.
Paulatinamente, el ideal emancipador se fue configurando en torno a los grupos que se formaron en que, por una parte, un bando era partidario de obtener una separación total y definitiva de la corona, otro bando pretendía solamente lograr implantar reformas al sistema de gobierno manteniendo la vinculación con la Corona Española y, otros, que eran totalmente opuesto a alterar el sistema imperante.
Diversos escritos, impresos y manuscritos, contribuyeron en el desarrollo de las ideas emancipadoras al propagar conceptos y formas de ejercicio de la labor de gobierno y las relaciones y derechos de las personas frente a las distintas autoridades.
Es así que con motivo de la expulsión de Chile del ciudadano norteamericano Procopio Polloc, éste se trasladó a vivir a Buenos Aires y desde allí enviaba a Chile unos escritos que denominaba Gacetas de Procopio basados en noticias extraídas de periódicos ingleses destinados a rebatir las noticias llegadas desde España referente a la situación política en ésta.
Importante rol tuvo la circulación de un manuscrito denominado Catecismo Político Cristiano que era firmado con el seudónimo de José Amor de la Patria y que primitivamente era atribuido a Juan Martínez de Rozas pero posteriormente, se ha señalado que su autoría sería del abogado Jaime Zudáñez50. En este documento se formulaba una verdadera doctrina jurídica sobre el origen del poder al señalar que las colonias de España en América, conforme a las leyes de Indias, dependían de los reyes y no de España, por lo cual, si los monarcas dejaban de gobernar, los criollos gozaban del mismo derecho que los peninsulares para darse el gobierno que acordasen. Se agregaba que el origen del poder no era de carácter divino sino que emanaba de la voluntad popular y que era el gobierno republicano y democrático el más conveniente, por lo cual propiciaba el llamado a un cabildo abierto para que designase una junta de gobierno provisional la cual ejercería el poder a nombre del rey Fernando.
Por su parte, el fraile Camilo Henríquez, bajo el seudónimo de Quirino Lemáchez, en 1811, fue el autor de un escrito, en que se invocaba, entre otras aspiraciones, que se proclamase la independencia de Chile propiciando la ruptura total con la corona española. Posteriormente, en el año 1812 a través del primer periódico nacional “La Aurora de Chile” difundió sus ideas independentistas.
35. Gestación del Cabildo Abierto
Diversos acontecimientos que tuvieron origen tanto en España como en Chile, constituyeron incentivos para la materialización de las aspiraciones de emancipación y de autogobierno que se había instalado en nuestro país.
En España, en el año 1808, con motivo de la invasión francesa, se generó una crisis de gobernabilidad pues el Rey Carlos IV, debido al descontento popular, se enfrentó a la obligación de abdicar en favor de su hijo Fernando VII, quien posteriormente, no fue reconocido como monarca por el General Napoleón, el cual procedió a nombrar en el trono de España a su hermano José Bonaparte.
La reacción popular española se expresó en la organización de Juntas Provinciales y de una Junta Central que en 1808 comenzó a funcionar en Aranjuez y, posteriormente, en Sevilla, pero que fue reemplazada en enero de 1810 por un Consejo de Regencia de Cádiz con la finalidad de gobernar a España mientras volvía a su trono Fernando VII. Dicho Consejo asumió la totalidad de los poderes soberanos y se invistió como autoridad máxima de gobierno y dispuso, en septiembre de 1810, una reunión extraordinaria de Cortes de España en Cádiz, convocando a representantes de las colonias de América, a la cual concurrieron por Chile, don Miguel Riesco y Puente y Joaquín Fernández de Leiva.
De las deliberaciones de esa asamblea, se logró la redacción y promulgación de la Constitución liberal de 1812 en que se consagró la soberanía nacional, limitaciones al poder del monarca, división de funciones, derecho de representación de las colonias de América, derecho de propiedad, de educación, libertad de personas y la religión Católica como única reconocida.
En Chile, a principios de 1808 había fallecido el gobernador Luis Muñoz de Guzmán y de conformidad con la existencia de un decreto del rey Carlos IV, debía ser reemplazado en el mando de la colonia, por el militar de más alta graduación. Sin embargo, la Real Audiencia se desentendió de dicha normativa y nombró a Juan Rodríguez Ballesteros, lo que generó una fuerte reacción adversa exigiendo el nombramiento del brigadier Francisco Antonio García Carrasco quien posteriormente fue nombrado en el cargo.
Frente a los acontecimientos ocurridos en España, el Cabildo de Santiago, el día 25 de septiembre de 1808 hizo juramento de adhesión y proclamación de Fernando VII como monarca y, posteriormente, reconoció al Consejo de Regencia51.
El gobernador Francisco A. García C. era un militar carente de condiciones para el cargo por su carácter irresoluto y falta de capacidad política y debido a ello, surgieron graves problemas con la Real Audiencia y con el Cabildo al haber incurrido en hechos delictuales como fue el caso del contrabando de la goleta inglesa Scorpión, y de actitudes despóticas como el proceso en contra de Juan Antonio Ovalle, José Antonio de Rojas y Bernardo Vera y Pintado, acusados del delito de conspiración y sancionados con el destierro.
El descontento de la gestión de Francisco A. García C, se transformó en un rechazo total a su gestión y carente éste de apoyo, la Real Audiencia, el día 16 julio 1810, solicitó y obtuvo de éste su renuncia y, en esa oportunidad, asumió la gobernación don Mateo de Toro y Zambrano, quien poseía el título de Conde la Conquista.
36. Cabildo de 18 septiembre 1810
El historiador F.A. Encina describe a don Mateo Toro y Zambrano como “un hábil e inteligente comerciante, que llegó a ser uno de los hombres más rico de Chile quien siempre manifestó su espíritu público y su rechazo a cualquier alto cargo de gobierno que le fuere ofrecido. Pero, al asumir el mando, era un decrépito anciano de ochenta y tres años que con dificultad seguía el encadenamiento de los problemas tratados por lo que su recuerdo desaparecía en el momento de separarse de su interlocutor y, en consecuencia, siempre se inclinaba por el parecer del último que le hablaba” 52.
Por consiguiente, su avanzada edad y desconocimiento del manejo de los negocios públicos fueron factores determinantes para el ejercicio de la influencia y presión de los bandos en que estaba dividida la sociedad colonial, pues, por una parte, unos aspiraban la instauración de una Junta de Gobierno, semejante a las que se habían formado en España en espera del restablecimiento al trono de Fernando VII, y que se denominaban “patriotas” y otros, que se oponían a todo cambio de gobierno y que se llamaban “ realistas” y quienes tenían el pleno apoyo de la Real Audiencia y de la mayor parte del clero.
Las divergencias y controversias se tornaron violentas y agresivas especialmente en el inicio del mes de septiembre de 1810 lo que produjo una gran agitación e inquietud en la población y, después de muchas cavilaciones del Gobernador, éste resolvió llamar a un Cabildo Abierto para el día 18 de septiembre de 1810, para lo cual se repartieron cuatrocientos treinta y siete citaciones en que las dos terceras partes fueron enviadas a personas partidarias de la Junta y sólo un tercio se destinó a estantes personas.
El Cabildo Abierto se realizó en el edificio del Tribunal del Consulado, al que concurrieron unas trescientas cincuenta personas, oportunidad en que el gobernador Mateo Toro y Zambrano se dirigió a los asistentes con estas únicas palabras: “Aquí está el bastón; disponed de él y del mando”. Después de la intervención de unos oradores, la creación de una Junta de Gobierno fue aprobada por aclamación y en que se eligió a don Mateo de Toro y Zambrano, para presidente, el obispo de Santiago don José Antonio Martínez de Aldunate para vicepresidente; don Fernando Márquez de la Plata; don Juan Martínez de Rozas y don Ignacio Carrera, para vocales. Posteriormente se agregaron el coronel Francisco Javier Reina y don Juan Enrique Rosales.