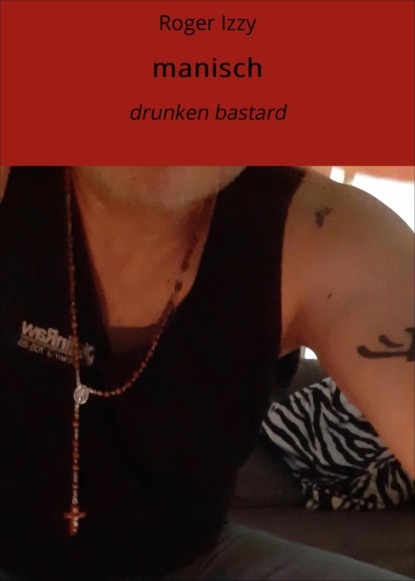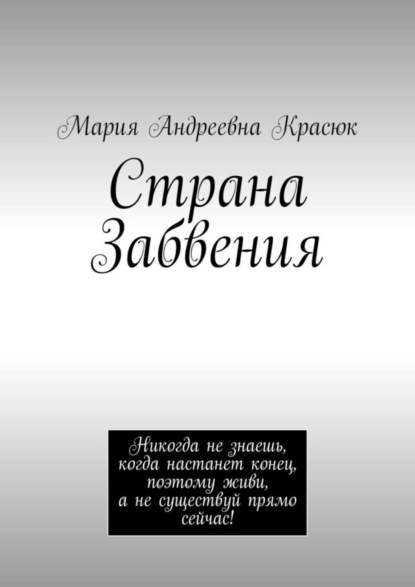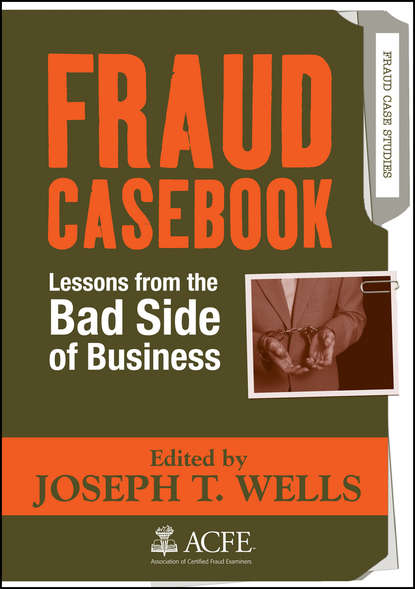Curso de Derecho Constitucional - Tomo II
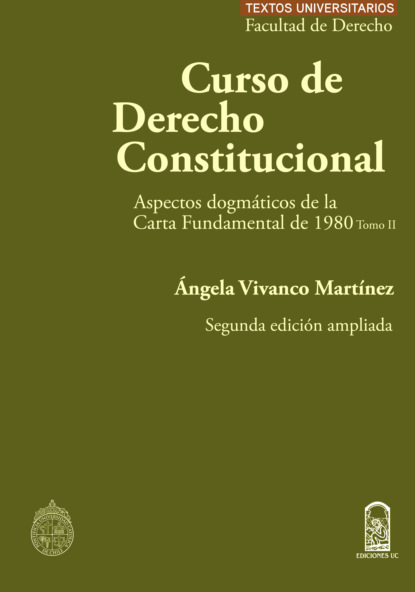
- -
- 100%
- +
El aspecto decisivo en lo señalado es que se está indicando que la Constitución es la norma suprema –superior– del sistema jurídico, regulando tanto la producción normativa como las fuentes del derecho.
Bajo este prisma, la Constitución ha de ser considerada “en toda labor de hermenéutica legal, que es aquella que considera que la Constitución es un todo en el que cada precepto adquiere su pleno valor y sentido, en función del conjunto, como lo ha determinado nuestro Tribunal Constitucional, como, asimismo, al emplear la interpretación teleológica, que es aquella que atiende al fin perseguido por la norma”23.
Con lo dicho en el párrafo anterior, se está haciendo mención de las instituciones que ponen límites al poder y eso nos ubica ante la figura del Estado de Derecho, el que se caracteriza por el respeto de los derechos de los hombres24.
Sus elementos distintivos, son: “1. impera la ley, definida y formulada como expresión de la voluntad general (gobierno representativo-pluralismo político-partidos políticos-sufragio); 2. se encuentra consagrada la división de poderes o funciones; 3. la administración actúa conforme a la ley y está sometida al control jurisdiccional; 4. se aplican, aseguran y respetan debidamente los derechos y garantías fundamentales (derechos humanos) reconocidos en la Carta Fundamental”25.
Ahora bien, el principio de supremacía constitucional obliga tanto a los órganos del Estado como a toda persona, institución o grupo. Sin perjuicio de lo anterior, nuestro constituyente ha querido recalcar el rol de las entidades estatales en el resguardo y fortalecimiento del orden institucional de la República, por lo que se consideró oportuno modificar el texto del artículo 6 inciso 1º en tal sentido. Como contrapartida de dicha reforma, introducida por la Ley 20.050, se eliminó del actual artículo 101 la referencia a las Fuerzas Armadas como garantes del orden institucional de la República, mención contenida en el original artículo 90 inciso 2º, alusión propia de la génesis que rodea a nuestra Carta Fundamental, pues la mencionada labor no puede entenderse como privativa de estas, sino que es una tarea que recae con especial intensidad en los órganos del Estado.
B.6) Principio de legalidad en las acciones de los órganos del Estado (artículo 7º)
Este principio señala las tres condiciones copulativas de validez de los actos de los órganos del Estado, a saber, investidura regular de sus integrantes, actuar dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley.
Lo que se está señalando con esta prerrogativa es que la actuación de los órganos del Estado ha de realizarse dentro del ámbito en que este es competente, vale decir, dentro de las funciones que le haya conferido el ordenamiento jurídico. Por lo cual, a la ley se le ha confiado establecer el procedimiento y solemnidades que se deben cumplir para la validez de una determinada actuación y, de tal manera, la sanción establecida por su incumplimiento es la nulidad de derecho público.
Ha de tenerse presente que, detrás de este principio, se está haciendo referencia al antiguo principio de separación de poderes, lo que se dirige a lograr una efectiva garantía para la libertad y derechos de las personas, evitando la comisión de abusos por parte de los detentadores del poder.
B.7) Principios de probidad y transparencia (artículo 8o)
Parte esencial en el correcto funcionamiento de todo Estado lo configura el correcto y eficaz desempeño de los órganos que le dan forma, los cuales ejercen potestades que les han sido conferidas por el ordenamiento con un fin determinado: el bien común. Los funcionarios públicos se encuentran limitados en su actuar por el marco normativo que crea y regula sus cargos, exigiéndoles, además, dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas y cada una de sus actuaciones, es decir, sobre ellos pesa el deber de observar una conducta intachable, honesta y leal.
Por otra parte, un control eficiente de los actos de los órganos del Estado hace necesario que estos sean en gran parte públicos, sin perjuicio de lo cual, en ciertos casos, el debido cumplimiento de sus funciones, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional pueden imponer reserva sobre los mismos, siempre que una ley de quórum calificado así lo establezca. Luego, tanto los actos y resoluciones, así como sus fundamentos y procedimientos, son públicos, lo cual contribuye a la transparencia de su actuar y al fortalecimiento del Estado de Derecho, al facilitar el control durante todo el proceso de la generación de sus actos tanto por parte de las mismas entidades públicas como, asimismo, por parte de los particulares, al impugnar los actos que los afecten por las vías determinadas el efecto.
No obstante lo recién señalado, la historia del contenido del artículo 8, previo a la reforma introducida por la Ley Nº 20.050, dice relación con una norma que establecía un pluralismo restringido, que operaba como un claro límite a otros derechos asegurados. Por la reforma constitucional de 30 de julio de 1989, Ley Nº 18.825, publicada en el Diario Oficial el 17 de agosto de 1989, este precepto fue derogado, siendo reemplazado por la normativa introducida en el artículo 19 Nº 15, incisos 6º y siguientes.
Lo dicho se fundamenta en que tal artículo señalaba como ilícito y contrario al orden institucional los actos de personas o grupos destinados a propagar doctrinas que atentaran contra la familia, propugnaran la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitaria o fundada en la lucha de clases.
Actualmente, el ilícito mencionado se encuentra en el artículo 19 Nº 15 incisos 6º y siguientes de la Constitución. Es aquí donde se garantiza el pluralismo político y se declaran inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos actos o conductas no respetan los principios básicos del régimen democrático y constitucional o que promuevan el establecimiento de un régimen totalitario o que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Las participantes en estas actividades tendrán como sanción inhabilidades específicas señaladas para cada caso, cuyo plazo de duración puede doblarse en caso de reincidencia.
Por último, la facultad para declarar esta inconstitucionalidad se encuentra en manos del Tribunal Constitucional, tal como ocurría en el caso del artículo 8º.
B.8) Sanción constitucional al terrorismo (artículo 9º)
Inicialmente, se dirá que con este principio se está efectuando una condena del terrorismo en todas sus expresiones, debido al impacto brutal que ejerce este sobre la comunidad, generando miedo y, a través de él, obtener el logro de sus metas políticas por medio de mecanismos crueles. En razón de lo indicado, “y siendo el terrorismo la negación total de los valores y principios que conforman el alma de nuestro ser nacional y las bases de la nueva institucionalidad, hemos estimado un deber contemplar una norma de jerarquía constitucional que lo condene drásticamente”26.
El tratamiento de la calificación de las conductas que tienen el carácter de conducta terrorista y la penalidad a que están afectas se encuentra regulado por una ley de quórum calificado. La norma constitucional se encarga de establecer que los responsables de tales conductas quedarán sujetos a determinadas inhabilidades.
Toda esta materia fue reformada sustancialmente en el año 1991, por medio de la Ley Nº 19.055, de Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial el 1 de abril de 1991.
3. Análisis del Capítulo I
A) Artículo primero: los grandes principios constitucionales
Artículo 1º:
“Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad
El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se estructura y organiza la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.
El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.
Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.
Esta es la norma de la Constitución que más claramente consagra la tendencia iusnaturalista de nuestra Carta Fundamental. En efecto, tal concepción indica que los derechos no fueron creados por el Constituyente, sino que se reconocieron aquellos que ya eran parte de la naturaleza del ser humano. Tal concepción se materializa, por ejemplo, en el uso de la palabra “nacen” en el inciso primero o “está”, en referencia a la servicialidad del Estado respecto de la persona humana.
A continuación se analiza cada uno de los contenidos de este artículo por separado para su mejor comprensión.
A.1) La persona humana
En el inciso 1º se afirma: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Este inciso fue reformado por la Ley Nº 19.611, publicada en el Diario Oficial el 16 de junio de 1999, la quel sustituyó la palabra “hombres”, que encabezaba el artículo originalmente concebido, por “personas”, como aparece actualmente en el texto constitucional.
En efecto, como recordaremos, dicha modificación tuvo por objeto reemplazar la palabra “hombres” por “personas” en el inciso 1º artículo 1º de la Carta e introducir una expresa mención a la igualdad de hombres y mujeres ante la ley en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución.
El proyecto original, sin embargo, el que emanaba de un mensaje del Ejecutivo, proponía la agregación de los vocablos “y mujeres” en el mencionado inciso 1º del artículo 1º; pero, dentro del debate parlamentario, se prefirió la utilización de la palabra “personas” por corresponder “a un lenguaje técnico jurídico neutro que comprende ambos sexos y que es, precisamente, el que la Constitución utiliza, tanto en el mismo precepto como en el artículo 19”27, el que, sin embargo, no transformó sustantivamente a la Constitución, ya que “la voz ‘los hombres’ siempre se ha entendido comprensiva de ambos sexos de la especie humana”28.
Pese a que la señalada enmienda constitucional fue, en consecuencia, simbólica más que realmente útil, el hecho es que redundó en que, en toda la Carta Fundamental, apareciera la voz “personas” como el término utilizado para referirse al individuo de la especie humana, como se constata de la lectura de los incisos 1º, 4º y 5º del artículo 1º; artículo 12; artículo 16 Nº 2; encabezado del artículo 19 y, expresamente mencionado, además, en sus numerales 1 inciso 1º, 3 inciso 2º, 4 en sus dos incisos, 7 letras a) y c) inciso 2º, 9 inciso final, 10 inciso 2º, 12 incisos 3º, 4º y 5º, 15 incisos 5º, 7º y 8º, 16 inciso 2º; artículo 20 inciso 2º y artículo 21 en su inciso 3º.
De allí, entonces, que resulte particularmente importante dirigirnos al concepto constitucional de persona, en lo específico, cuando se refiere a “persona humana” –son los derechos de ella los protegidos constitucionalmente, son las personas las que gozan de libertad e igualdad–, ya que el concepto de “persona jurídica” no reviste dificultades, por ser directamente homologable con el que utiliza nuestro Código Civil. A contrario sensu, el concepto de “persona natural” del Código Civil no puede ser usado constitucionalmente sin realizar ciertas prevenciones, por dos razones fundamentales:
a) Porque el concepto civil de persona implica un principio de existencia aplicable al ámbito de los derechos y obligaciones civiles, pero no al constitucional. En efecto, las consideraciones sobre la protección de la persona humana, presentes en la Historia Fidedigna de la Constitución, difieren abiertamente con el concepto proporcionado por el artículo 74 del Código Civil, en cuanto a que “la existencia legal de toda persona comienza al nacer, esto es, al separarse completamente de la madre”, siempre que la criatura sobreviva a la separación “un momento siquiera”, lo que condiciona el ser persona al hecho de nacer y de hacerlo con una mínima viabilidad.
b) Sostener el criterio que, conceptualmente, sólo podemos hablar de persona desde el momento de la separación del niño nacido respecto de su madre, ha hecho afirmar, a nuestro juicio, erróneamente, a autores como Alejandro Guzmán Brito que, “por ‘personas’ se entiende, desde luego, a las naturales, en el sentido del artículo 55 CC, pero no al que está en el vientre de su madre, vale decir, el concebido, pero que no ha nacido aún, porque no ha principiado a ser legalmente persona, en los términos del artículo 74 inciso 1 CC, y porque la norma, aplica la igualdad a quienes ‘nacen’ y el ‘nasciturus’ no ha nacido todavía29. Tal interpretación transforma al precepto constitucional, claramente, en discriminador respecto de la situación del que está por nacer, pues recordemos que el que nace no sólo es libre, sino también igual a los otros en dignidad y en derechos. El individuo en gestación no tendría esa igualdad fundamental30.
c) La utilización del concepto civil de persona, en otros ámbitos del Derecho, tales como el Derecho Penal, tratado del modo antes expresado, ha llevado a que por mucho tiempo no se considerara persona al niño no nacido o, incluso nacido, pero no separado de su madre aún y que se estimara que la protección de su vida era una cuestión de interés social, pero no de vulneración del derecho a la vida de una persona31.
De esta forma, la protección constitucional del individuo de la especie humana y el reconocimiento a su dignidad intrínseca, la que es, precisamente, la que lo hace ser persona32 y considerar que el Estado está a su servicio, no se satisface con las definiciones civiles y menos con ciertas lamentables interpretaciones penales sobre ellas.
En las Actas de la Comisión Constituyente se aclaró, particularmente en lo relativo al derecho a la vida, que esta es protegida por la Carta Fundamental desde el momento de la concepción, ya que, a propósito del que está por nacer, se hizo especial énfasis en la redacción del precepto alusivo a su derecho a la vida en los términos: “al ser que está por nacer”. El vocablo “ser” supone existencia, lo que, desde luego, se traduce en, desde la vida intrauterina, este “ser” tiene vida. En otras palabras, la vida se inicia desde la concepción y no desde el nacimiento33 y, por ello, la persona, en términos de protección constitucional, es el individuo humano desde que es concebido y hasta su muerte.
A nuestro juicio, la utilización del verbo “nacen”, en la frase que nos ocupa, no alude al hecho físico del nacimiento ni a los criterios civiles de separación de la madre, sino a la idea de principio o de inicio. En efecto, la persona, en su esencia, desde un inicio, que no está sujeto a acto de autoridad alguno, es libre e igual a las demás en dignidad y en derechos. En otras palabras, es generada con dichas características, le son intrínsecas y no adquiridas34. El punto es que, a diferencia de una interpretación civilista del tema, esa generación ocurre en realidad, como de ello da cuenta sobradamente la ciencia, no cuando el individuo nace, sino cuando es concebido. Es obvio que, mientras no nazca, no puede ejercer a plenitud muchos de esos derechos ni toda su libertad, pero sí debe ser libre y preservado de las injerencias de otros y gozar de la dignidad y del respeto que merece como miembro de la especie humana, en lo que verdaderamente radica la condición de persona.
En apoyo de lo expresado, es importante recordar también que, en el momento de discutirse la reforma del artículo 1º, que ya hemos comentado, en la sesión de sala del H. Senado de la República de fecha 3 de marzo de 1999, el senador Carlos Bombal solicitó, a través del Presidente, una aclaración y acuerdo de la sala –el que se brindó en forma unánime– en el sentido siguiente:
“El señor BOMBAL. Señor Presidente, por su intermedio, quiero solicitar una aclaración previa y, con ello, pedir que se recabe el acuerdo de la Sala en orden a dejar una constancia en actas para la historia fidedigna del establecimiento de la norma constitucional que se modifica a través del precepto que se debate.
“Mi solicitud de aclaración está destinada al señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y dice relación con el hecho de que, con la enmienda propuesta en el Nº 1 del artículo único de la iniciativa –sustituye en el inciso primero del artículo 1º de la Carta Fundamental la expresión “los hombres” por “las personas”–, en lo sucesivo alguna doctrina podría pretender sostener que sólo se es persona y, con ello, sujeto de derecho el individuo que ha nacido, con lo cual la criatura concebida y no nacida no tendría la calidad de persona.
“A mi juicio, dicha declaración es esencial, porque, con la finalidad de evitar la discriminación contra el género femenino eventualmente podríamos estar dando paso a una discriminación peor y más grave”.
“…Por lo tanto, sobre la base de la aclaración pedida, solicito formalmente a la Mesa que recabe el acuerdo de esta Sala con el objeto de hacer constar en forma expresa, para la historia fidedigna del establecimiento de la norma pertinente, que, ante el hipotético caso de que este proyecto se convierta en norma constitucional, jamás se podrá desprender de él que, en conformidad a nuestro ordenamiento constitucional, se es persona y, por ello, sujeto de derecho a partir del nacimiento, pues este asunto fue zanjado por otra norma constitucional. En la especie, el artículo 19 Nº 1 de la Carta, al proteger la vida del que está por nacer, lo hace luego de que en el epígrafe de aquel precepto se dispone expresamente que “la Constitución asegura a todas las personas”: es decir, que la criatura que se encuentra por nacer es persona y sujeto de derecho desde su concepción”.
Frente a esta solicitud, se le dio la palabra al señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Corporación, senador Hernán Larraín, el cual expresó:
“El señor LARRAIN. Señor Presidente, si tenemos presente el objetivo del mensaje –este señala que se trata de un proyecto de reforma constitucional que establece la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres–, observamos que no se pretende innovar el tenor del actual artículo 1º de la Constitución.
“En consecuencia, no parece posible desprender un significado distinto del que hoy tiene la expresión “Los hombres”. De manera que la interpretación del honorable senador Bombal, a mi entender, es correcta.
“Creo que si se aprueba el proyecto –parece que así va a ocurrir– la interpretación dada a la referida norma deberá seguir, porque no se modifica su sentido con la expresión “las personas”, agregada en la Comisión a sugerencia del senador señor Hamilton. Ese hecho no altera la búsqueda de la igualdad como objetivo central de la misma iniciativa y no cambia la noción del término “persona”, que, dentro de la tradición jurídica, ha incluido como sujeto de derecho al que está por nacer”35.
A.2) La libertad humana
Sin duda que la gran base de sustentación de toda Carta Fundamental consiste en ser un instrumento de reconocimiento y de protección de la libertad del ser humano. Sin embargo, es menester aclarar que la libertad a la que se refiere el Constituyente, y que es parte del ser humano por ser tal, no consiste simplemente en la autodeterminación de este, es decir, en su capacidad para obrar de acuerdo a su voluntad, sino que tiene un innegable componente valórico, ya que la libertad se ejerce para el bien y el hombre puede calificarse de auténticamente libre sólo cuando utiliza sus prerrogativas para alcanzar su fin último: “La libertad humana no es absoluta, sino relativa a una verdad y a un bien independientes de ella y a los que ella debe dirigirse, aunque puede no hacerlo. Este límite de la libertad no es, en realidad, una cortapisa, sino condición de existencia y de perfección de la libertad misma, pues nuestra libertad es finita, limitada, contingente”36.
Ello explica muy bien el hecho que las libertades que, posteriormente, aparecen garantizadas en forma expresa por la Constitución, como aspectos de esta libertad básica y fundamental del individuo, tengan siempre límites impuestos por el respeto a los derechos de los demás y por las necesidades del bien común, como la salvedad del “perjuicio de terceros”, a propósito de la libertad personal o el no poder desarrollar actividades económicas “contrarias al orden público”, por dar algunos ejemplos37.
En este sentido, esta concepción constitucional de libertad es plenamente concordante con el Magisterio de la Iglesia: “La libertad del hombre, modelada sobre la de Dios, no sólo no es negada por su obediencia a la ley divina, sino que solamente mediante esta obediencia permanece en la verdad y es conforme a la dignidad del hombre”38.
Se señala que las personas nacen libres, para reafirmar el rechazo a la esclavitud o, más bien, a cualquier tipo de dominio de una persona sobre otra o de una institución sobre un individuo. Estas libertades se encuentran consagradas expresamente en el artículo 19, donde se señalan los derechos y deberes de las personas. Adicionalmente, se busca enfatizar que no existe grupo privilegiado ni hombres ni mujeres. Todos son iguales ante la ley y a ninguno de los dos corresponde un trato diferenciado (arbitrariamente), lo que se ve claramente reflejado en al artículo 19 Nº 2.
Cabe, no obstante lo anterior, hacer presente que una de las grandes dificultades con las que se ha encontrado el sentido que el Constituyente de 1980 quiso dar a la libertad de la persona, en la clave de esta Carta Fundamental, ha consistido en que la interpretación de la libertad en el Derecho Comparado se ha identificado, cada vez en mayor medida durante las postrimerías del siglo XX y el actual siglo XXI, con la total autodeterminación del ser humano en el ámbito de lo propio y con la sujeción a reglas generales de convivencia pacífica en lo que respecta a los temas sociales. Ello implica ciertas derivaciones que pueden, sin duda, identificarse con el pensamiento liberal de un Stuart Mill39 y que han importado tensiones constitucionales de envergadura.
En efecto, la sostenida tendencia a privilegiar la condición de ser libre para determinar la moral de la conducta; en otras palabras, para ordenarse de acuerdo a los propios principios, ha originado, en grandes sectores de la doctrina, una firme convicción acerca de la libertad moral individualista, es decir, aquella que busca la protección de la conciencia y la responsabilidad por la decisión propia40, sin intervención de terceros ni siquiera de quienes esgriman como argumentos los de la protección y salvaguarda de la comunidad41. De esta forma, cada uno, actuando de acuerdo a sus propios principios e interpretaciones sobre la realidad, respetado y protegido en esa manera de vivir y de proceder, verdaderamente es capaz de aportar al ámbito en el cual se desarrolla, a través de la reflexión, la elección y la competencia de posturas, que conllevan la necesaria política de los acuerdos.
El propio sistema democrático, intencionadamente, soslaya el problema valórico, ya sea por afán de supervivencia, de integración de disidentes o de su imposición como modelo universal. En efecto, el modelo actual fuerza la contraposición de la ética pública y de la ética privada (o individual), considerando a la primera como aquel núcleo de contenidos que, por erigirse en condición de una convivencia plural pacífica, se consideraría jurídicamente exigible y a la segunda, como un conjunto de dimensiones omnicomprensivas del bien que cada ciudadano puede privadamente suscribir y que no puede extenderse a los demás ciudadanos, pues significaría una pretensión de imponer sobre estos creencias ajenas42. Si bien tal cosa ha generado un amplio debate, la verdad es que cada vez son más las sociedades en las que crece la exigencia de no intervención alguna del grupo humano en el campo de la ética individual o privada y en los que se deja limitada la ética pública, a lo que Andrés Ollero llama, en perfecta concordancia con las características actuales de la democracia, una ética procedimental, que no señala criterios ni establece conductas obligatorias para alcanzar el bien y que se basa en el carácter trascendente y categórico de la pura racionalidad comunicativa del Hombre43.